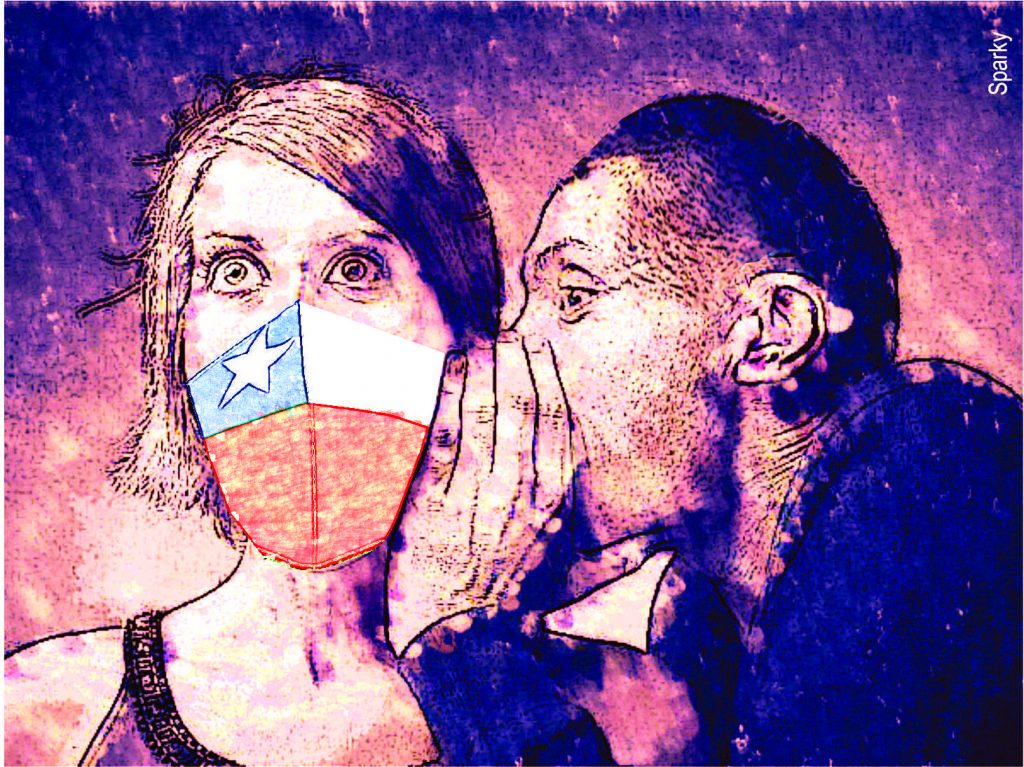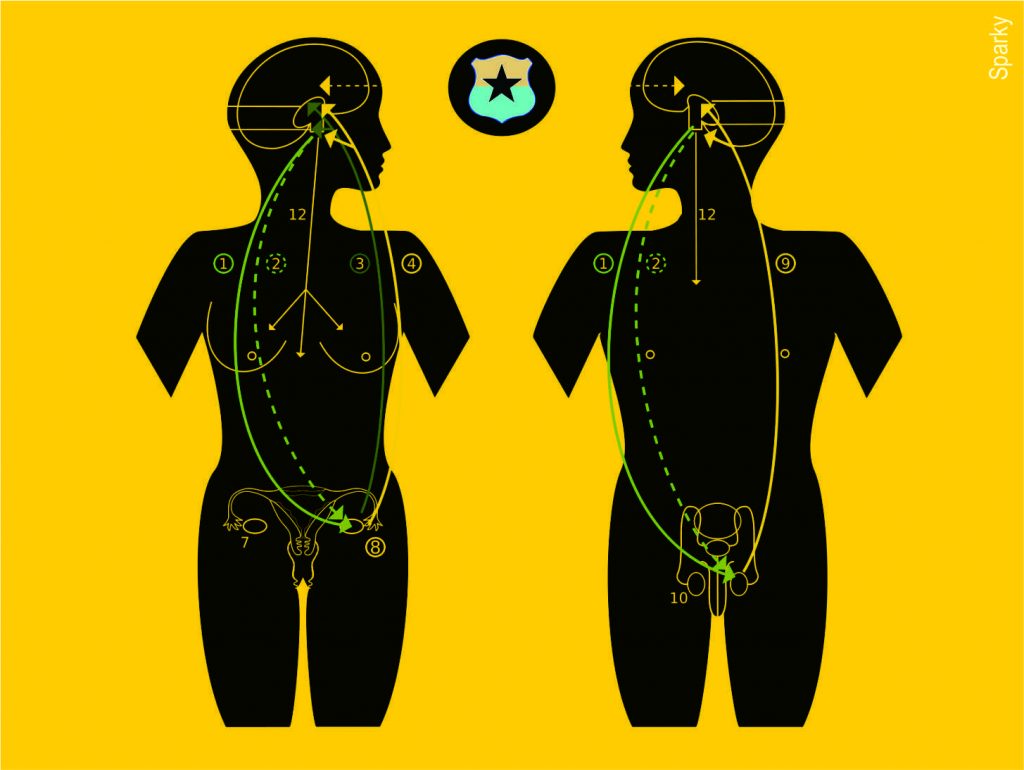Tiempos verbales | Chilexit o el triunfo de la «ley de miedos»
«Hoy, en que podemos leer lo recientemente publicado por Ciper y otros medios de investigación periodística, relativo a las razones por las cuales parte de la población perteneciente a comunas populares terminó votando por desaprobar el proyecto de Nueva Constitución, da clara y triste cuenta de que la mayoría no leyó el texto y que se formó las ideas que llevó a las urnas por medio de lo que le decían los comandos en la calle o en las ferias, por medio de memes o campañas “reel” en las redes sociales más traficadas, por una amplia sucesión de comentarios desinformativos o deliberadamente “enredados” a la hora de explicar lo contenido en el texto del borrador constitucional, que ni las radios ni los canales de televisión dudaron en difundir, ni mucho menos cuestionaron fuertemente al momento de hacerlo». “Cuando hay que hacer un cambio verdadero un cambio por mejor vida más digna pal pueblo entero Por una sociedad más justa oculta en busca de emancipación ¡Maldición! Al pueblo le asusta la revolución.” Portavoz El 23 de junio de 2016, Britania decidió abandonar la Unión Europea, para lo cual convocó a unos comicios en los que el 51,9% de los votantes optaron por dicha resolución, lo que significó que, en marzo de 2017, el gobierno británico invocó el artículo 50 del Tratado de la Unión Europea, con lo que iniciaría un proceso de 2 años, que finalmente culminaría con la salida definitiva de la comunidad por parte del reino, el 29 de marzo de 2019. Debido a disputas intestinas, dicho plazo no se cumplió y debió reprogramarse hasta 3 veces más, teniendo lugar de manera definitiva, el 31 de enero de 2020. Esta polémica iniciativa fue propiciada principalmente por políticos de derecha (aunque también se contó entre sus filas a algunos partidarios de izquierda) denominados euroescépticos, movimiento político y social caracterizado por su rechazo, en mayor o menor medida, a la Unión Europea y sus implicancias (como el libre tránsito transfronterizo del que pueden gozar todos los miembros de la comunidad), a quienes se oponían los proeuropeos, comprendidos por todo el resto del espectro político, quienes sostienen las virtudes de la membresía, la unión aduanera y el mercado común. Entre las primeras víctimas de la iniciativa, estuvo el mismísimo primer ministro que llamó a las elecciones de 2016, David Cameron, quien no obstante aquello, propiciaba la permanencia, mientras que su coalición abogaba por la salida. Cameron fue sucedido por Theresa May, con quien se concretó finalmente la dimisión. Durante el periodo comprendido entre la firma del tratado y la separación definitiva de Reino Unido con el resto de sus vecinos, tuvo lugar un periodo de “gracia” o de “transición” que se extendió hasta el último día del mismo año 2020, en el que siguieron formando parte del mercado europeo y ni los ciudadanos ni las empresas acusaron grandes cambios. Los problemas comenzaron a hacerse visibles cuando el reino definitivamente ya no tenía lazos comunes con sus pares y empezaron a enfrentarse comercialmente (y también en todos los demás aspectos). Desde cuestiones complejas como establecer regímenes y tasas aduaneras convenientes para ambas partes (sobre todo para Inglaterra, que poco a poco despertaba así a las consecuencias de su propia decisión), hasta otras que se pueden considerar más frívolas, como el estado y condiciones de permanencia de los jugadores extranjeros de futbol, que componían la nómina de los más afamados equipos, fueron haciendo que la población comenzara a dudar de qué es lo que habían votado realmente. En febrero de este año, un informe del Parlamento Europeo dio cuenta de que los votantes, concurriendo a las urnas claramente desinformados o, incluso, en algunos casos intencionalmente mal informados, dieron origen a un resultado que, de haberse llevado a cabo una efectiva campaña de información, probablemente habría sido distinto. “Los ciudadanos británicos tenían escaso conocimiento sobre la Unión Europea (…) fueron engañados y no se les advirtió de las consecuencias de dejar la unión”, señala lapidariamente el documento, agregando que uno de los aspectos más críticos de la situación es la que guarda relación con que a la ciudadanía nunca se le informó cuál, cómo, y qué costo tendría la relación de su país con el resto de la Unión Europea, una vez que abandonaran el pacto. Siendo el epítome de estas negativas consecuencias (en cuanto al impacto de la decisión, significando diferencias sustanciales dentro de un mismo territorio) lo relativo a Irlanda del Norte, que, siendo parte del Reino Unido, quedó en una situación de “ventaja” respecto del resto del reino, al compartir frontera terrestre con la República de Irlanda, que sí es parte de la Unión. En el informe se condena la escasa participación y compromiso tanto de los medios de información, como de parte del parlamento proeuropeo, quienes reaccionaron muy tibiamente frente al gobierno de turno, el que se limitó a declarar que “el pueblo británico votó a favor de abandonar la Unión Europea y el gobierno cumplió con ese resultado. Iremos más lejos y más rápido para cumplir la promesa del Brexit y aprovechar el enorme potencial que traen nuestras nuevas libertades”. Medios conservadores o ligados a ideas de derecha, como The Sun, cuyo titular para el día de los comicios fue el de Independence Day, o la supuesta petición hecha por la hoy fallecida Reina, quien según su propio biógrafo solicitaba tres buenas razones para la permanencia, y que fue publicada por The Daily Beast, tuvieron un fuerte impacto en la población. Todo lo anterior terminó decantando en una ley de medios y privacidad, en agosto del año pasado, fuertemente centrada en lo relativo a la información digital, pero a la inversa de lo que comúnmente se podría pensar sobre regulación a los medios de información (sobre todo considerando lo informado por el Parlamento Europeo). Según Oliver Dowden, secretario de Estado en lo Digital, Cultura, Medios de Comunicación y Deporte del cuestionado gobierno de Boris Johnson, de lo que se trataba era de “terminar con la