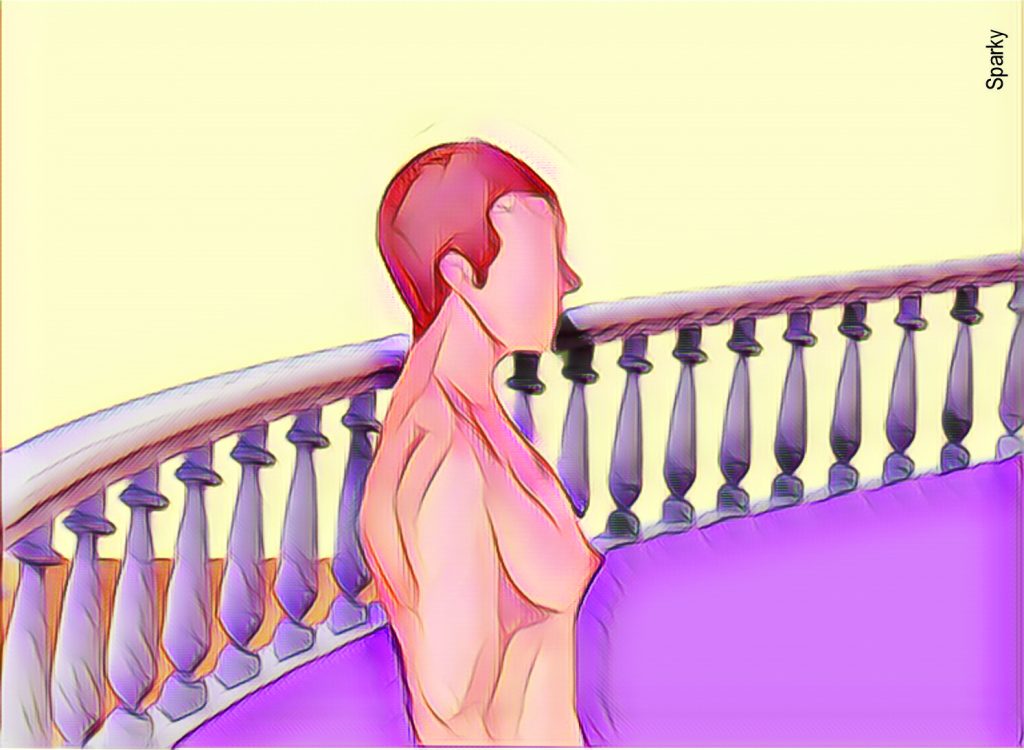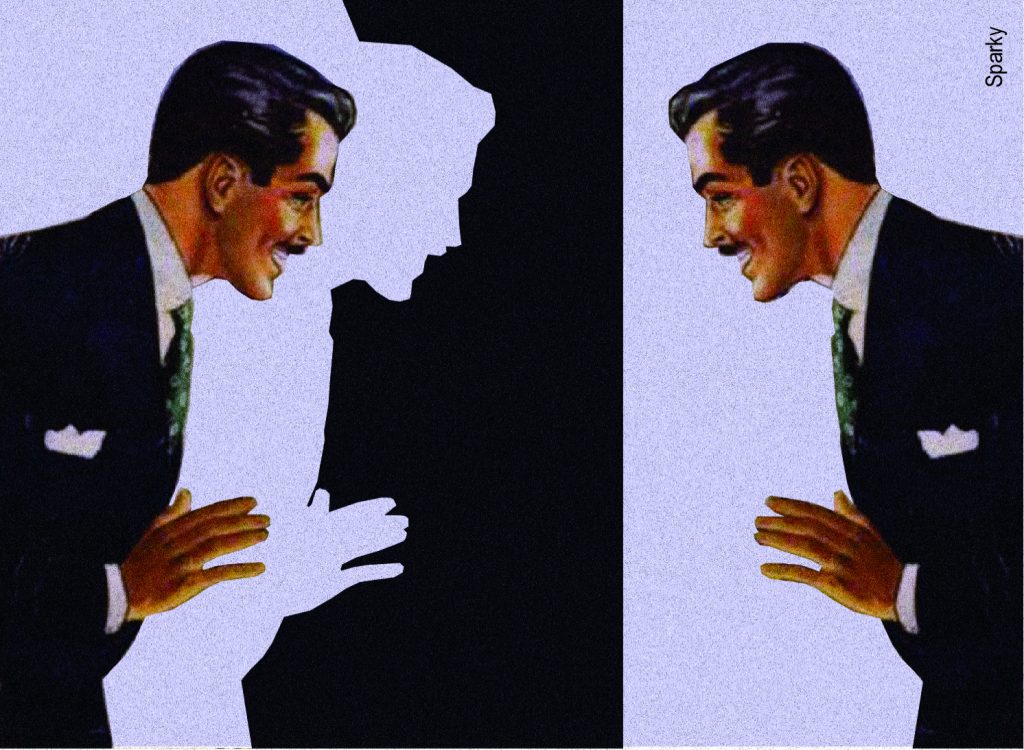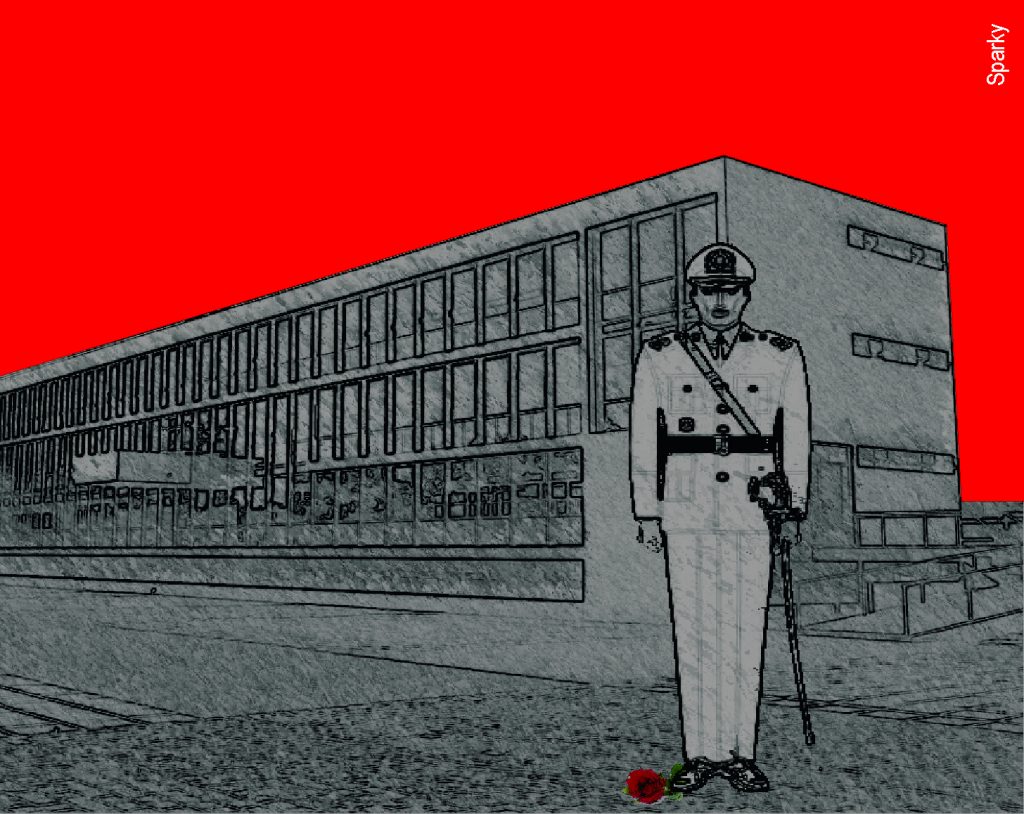Patio de luz | Incursiones
«Justo en la entrada de una de las estaciones de metro, vi a un chico (de 23 años, supuse), delgado, rubio, de ojos verde claro, más alto que yo, que sonreía y era bastante directo. Hola, me dijo, ¿quieres compañía?. Le respondí afirmativamente, y agregué: ¿tienes algún amigo que se una a un trío?. Espera un poco, respondió. Bajó unos escalones de la estación del metro, y volvió con un muchacho que tendría entre 23 y 25 años. Era un poco más moreno, atractivo, de ojos vivaces. ¿Sirve él?. Por supuesto, dije.» Noviembre comienza su desfile y yo desgrano migas para los pájaros: aquellas navecitas de trinos alegres y vivaces que cortan el sonambulismo de vehículos que veo pasar a través de la ventana. El sol lanzó sus pétalos de maravilla hacia atrás, y los cerros se encienden como una burbuja de lavalozas que declinará, no tan lentamente como quisiéramos. En el duelo de escribir o no escribir ganó la partida el lápiz, tan icónico como la Estatua de la Libertad, que se repite en estampillas y ofrecimientos de viajes a medio costo hacia la gran tarántula del norte. Acabo de bajar de un recorrido. No de clase turista ni de tercera. Sino del vuelo más rápido y ampuloso entre tantos que puede entregar internet. Desciendo de la gran corruptela de Grindr. La cabeza llena de adjetivos y superlativos. Imágenes que nunca quise y de todas formas me enviaron, peticiones de cita sexual casi como una llamada de urgencia a la ambulancia, porque alguien se desangra en plena calle. Fotos definidas, indefinidas, o bien, inexistentes. Un hombre escondido detrás de un paisaje, de una cita altruista de algún filósofo venido a menos, símbolos, signos, una brutal síntesis de siglas y un largo etcétera que no terminaría de escribir. Activos, pasivos, modernos, bisex, osos, nutrias, látex, cueros, transexuales, héteros curiosos que anhelan ser pasivos. Todos ofreciendo su mercadería un tanto añosa y decadente (no añosa por la edad de los oferentes, porque hay algunos jovencísimos, sino por la reiteración de frases como casas prefabricadas, que pueden levantarse en cualquier parte). Y, entre tanto ofrecimiento de safe sex o sexo a pelo, surge el silencioso negocio de la droga, oculto tras un perfil inexistente de 20, 30 o indecibles años. Fruta, hongos, clona, weed, de la buena, 3×15 y algunas categorías que, a pesar de mi experiencia, no alcanzo a descifrar. Ahí ya pasan definitivamente del sexo, o lo ponen como un ingrediente de regalo para quien dé el machacazo con una compra bien jugosa. Para quienes pisen el palito. Con lugar, sin lugar. Te paso el culo. Te lo chupo. Quiero leche. Casado mamador. Estoy solo. Sólo maduros. Buscando orgías. Uno para trío. Soy tu esclavo por unas chelas. Dotvers*lllks. Confieso que esta última denominación me costó bastantes minutos para descifrarla, para saber qué ofrecía el que estaba al otro lado de la pantalla de un celular, porque para este tipo de implementaciones ya no se ocupa el computador. Con la duda en la lengua, envié un tímido ¡hola!, el cual me respondieron casi al unísono. Pregunté: ¿Eres dotado versátil? Me respondieron: sí. ¿Y cobras? La respuesta también fue afirmativa, y se desplegaron ante mí cinco fotos bastante decidoras. Era un chico de 28 años, estudiante, según él, cobraba $40.000 la hora y sólo iba a domicilios u hoteles. Esas fotos me quedaron dando vueltas, y esperaba encontrarlas en algún pequeño rincón de la memoria. Me parecía conocido. Pero ningún recuerdo vino a mí. Era excitante. Con algunos tatuajes mal hechos, el cabello rizado, un bello pene estrangulado por su mano, y un trasero tan real, tan sin gimnasio, con algunos vellos adornando su redondez, que me quedé sin palabras. Y descifré su presentación “dotado versátil por lucas”. Hubiera sido mejor ofrecerse así que en una concatenación de letras y signos que dejarían impávidos a los menos entendedores de esos enredos internetianos. Era hermoso el chico, sin ninguna duda. Sólo no me gustaron sus labios, que parecían una explosión de carne que no alcanzó a cuajar, y, por lo tanto, estaban desdibujados. Amplié las fotografías lo más que pude, para ver el detalle de sus vellos levemente rubios, los centímetros de su instrumento, y la redondez de sus bolas con pequeños hoyitos, que me resultaban una delicia. Pero, entre los tatuajes de los brazos, creí ver varias cicatrices, como aquellas autoflagelaciones que se hacen los drogadictos, o ciertas personas con problemas mentales más o menos serios. No me importó. Sólo pasaría una hora con él. Entretanto alguien pregunta ¿Eres dotado? No soy animal de feria, respondo. Y sigo pensando en esas nalgas dignas de acariciar, lamer, morder, y por fin terminar penetrando esa entrada oculta entre pared y pared. ¡La otra vez me culiaste tan rico! ¿Te gustaría culiarme de nuevo? Espeta alguien detrás de un perfil que reconozco de hace seis años. Ya no puedo pensar. Las ideas obsesivas por ese joven me llenan el espacio de los sentidos, y me desvinculo de la aplicación. Cansa toda esta fantasía erótica o heroica (heroica para quien la resiste, tengo que aclarar). Las redes sociales son un fenómeno que nos atrapa, ya sea lentamente, o de un tirón. No queda resistencia frente a ellas, aun cuando no hace muchos años que se implantaron por todo el planeta, capturando las neuronas más o menos aprensivas. “Quedamos en tal parte, a tal hora” y la cita ya está lista. “Invita a otros para una orgía”, y el plan está caminando como una pieza de reloj que no se come ni un segundo. “¿Te molestan los aditivos?”, “Me gustaría usar lencería cuando estés conmigo”, “¿Fisteas?”, “¿Lo harías con mi esposa mientras yo miro?”. Continúa el recuerdo de las conversaciones que dejé de leer hace poco. A propósito, con el chico que se identificó como dotvers*lllks, quedé de encontrarme en una plaza entre la calle Valparaíso y el estero. En su perfil decía que era pelirrojo. Le consulté si era cierto eso. Me respondió que ya no, que ahora era castaño claro su cabello de olas que caía hasta sus hombros. Esperé.