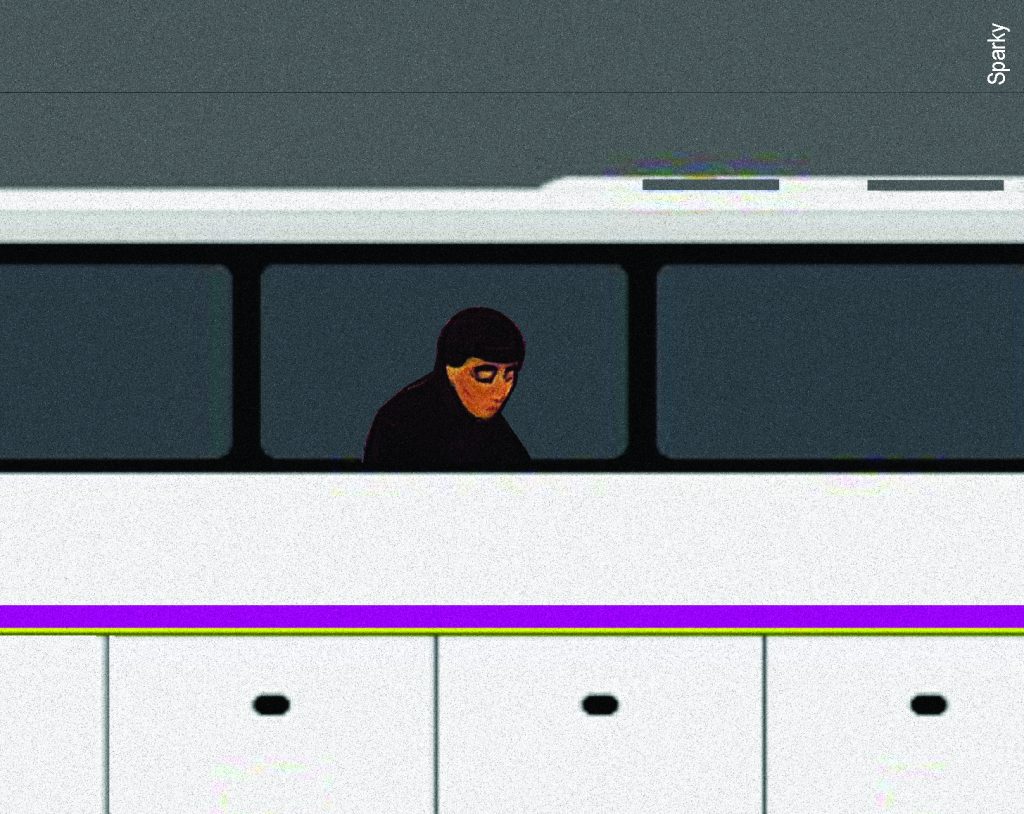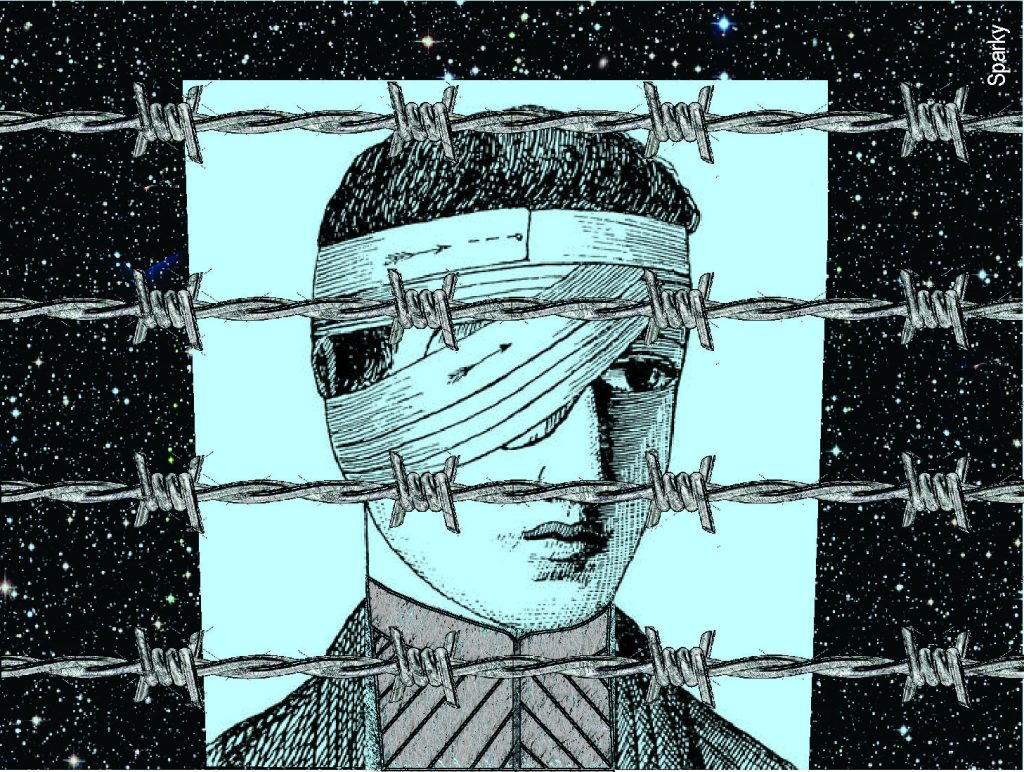Noticias de la nada | La calamidad de un azucarero
«Luego llegaba mi turno. En ese vertiginoso momento, en ese mareo, iba de mano en mano. Más no como el clavel que nadie por licencioso o promiscuo quiere, sino como una alegre bendición. Con plateadas cucharas extraían el azúcar de mi interior —que es un gran tórax— hasta dejarme semi vacío, incompleto, pero gozoso.» Sobre un mantel blanco y limpio —con racimos de moradas guindas— era puesto. Justo al centro me situaban, en un lugar donde mamá pudiera alcanzarme, donde papá, las mellizas y Janito, el benjamín de la casa, pudieran alcanzarme, pues mi cuerpo redondo, de loza fabricada en la República Popular China, contenía la dulzura, imprescindible, que la familia tomaba a diario. Evidenciaban —debo decirlo— graves carencias en este aspecto, un déficit constante. Algo muy malo tiene que haberle pasado a cada uno de ellos alguna vez. Juntos o por separado, no sé. Uno de esos golpes de los que habla el poeta Vallejo. Seguro que el hecho traumático derivó en enfermedad crónica y algún especialista les extendió la receta. Dos veces por día, desayuno y once, ocupaba mi lugar central. La familia se sentaba en sus sillas ídem, ante su mesa ídem. Primero se procuraban agua hirviendo. La hacían circular en un termo negro con líneas plateadas, volcándola en tazones previamente provistos de té en bolsitas o café en polvo. Luego llegaba mi turno. En ese vertiginoso momento, en ese mareo, iba de mano en mano. Más no como el clavel que nadie por licencioso o promiscuo quiere, sino como una alegre bendición. Con plateadas cucharas extraían el azúcar de mi interior —que es un gran tórax— hasta dejarme semi vacío, incompleto, pero gozoso. Todos inquirían respecto del grado de dulzor alcanzado. Se preguntaban si necesitaban una media cucharadita o una puntita o una cucharada entera más, o si se les había pasado la mano y requerían, más bien, agregar agua a la mezcla. Era el momento en que sus caras, de aspecto enfermo, cambiaban. Había risas y palabras afectuosas. El tratamiento -era evidente- tenía efecto inmediato. Décadas en eso: cumpleaños, navidades, dieciochos de septiembre, bautizos, velorios, pues llegué a la familia, lo recuerdo bien, gracias a los difuntos bisabuelos de los niños (cuya foto, tomada en unas vacaciones en Pichidangui, se encuentra en la pared del comedor que da al living). Fui parte del regalo de matrimonio que los ancianos hicieron a los padres de Janito y las mellizas, que ya van por los quince, cuando ambos decidieron compartir la mesa por el resto de sus días. De mi boca redonda ha surgido lo necesario para consumir, después de almuerzo, las beneficiosas y domingueras agüitas de menta, manzanilla y llantén que toman los adultos. Y para mejorar los desabridos duraznos transgénicos. Y para hacer café batido. Décadas en el centro de la mesa, décadas siendo llenado y vaciado con esos miles de ínfimos cristales blancos que, poco a poco, cosa terrible, fueron perdiendo el favor de la familia. Producen diabetes, producen cáncer, producen obesidad, comentaban los expertos en la tele, por lo que finalmente fueron sustituidos por sucralosa, estevia, aspartame y otras sustancias de nombres raros. Consecuencia de esto, yo, el azucarero con dibujos azules ¿te acuerdas? fui quedando poco a poco de lado hasta que un día determinado, creo que fue para el último cumple del Janito, no me llenaron ni me llevaron a la mesa. En una oscura despensa me abandonaron, vacío, es decir, lleno de sombras que me rodean y asustan por dentro y por fuera. Ni siquiera me dejaron un conchito de azúcar, un terroncito. Qué ingrata es la familia, me digo, cuando veo que una sustancia impostora, en su burdo envase plástico, es llevada a la mesa mientras yo permanezco en el olvido. Por último, podrían usarme para la mermelada, me digo a veces, pero luego recuerdo que hay un pocillo para eso, uno de cristal. Quisiera tener brazos y no asas para empujarlo —hay apenas diez centímetros hasta el borde del estante— y verlo hacerse añicos contra el piso. Me arrepiento después de este ruin deseo. Más contra un ser tan transparente como el pocillo de mermelada. Es por la falta de azúcar, es por la abundancia de sombras en mí interior, concluyo con pesar. Y deseo ser yo quien se haga añicos contra el piso.