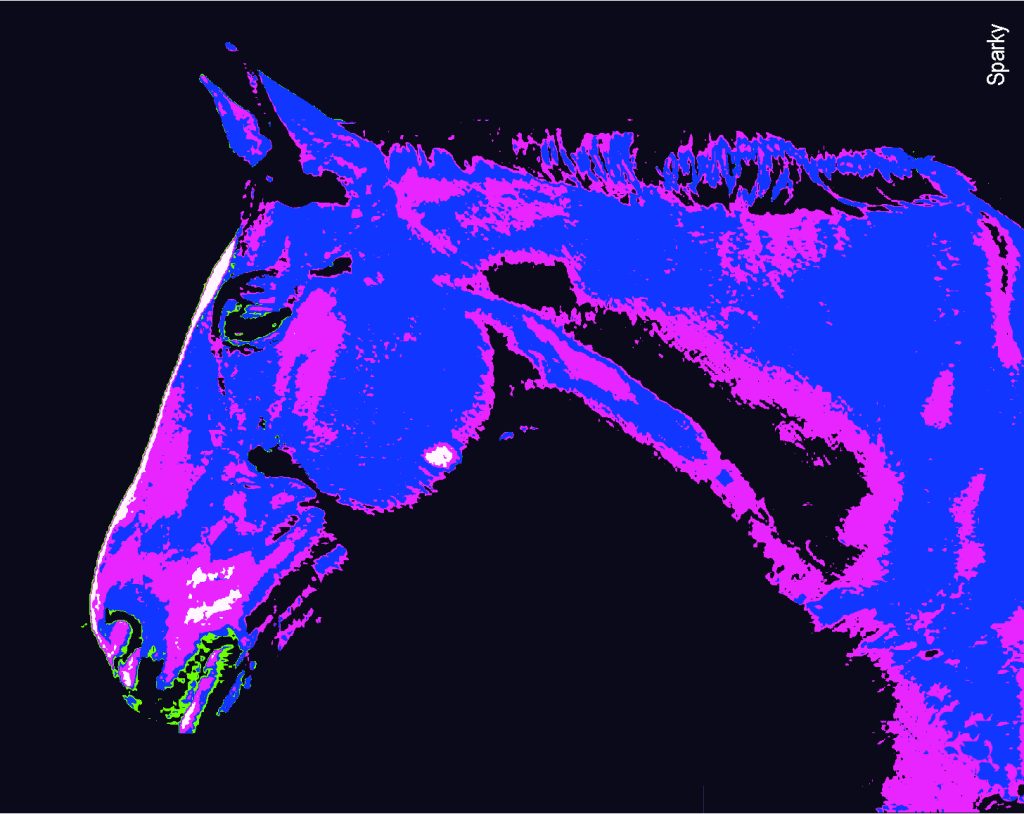Trasandino | Esos golpes del azar que nos vuelven pensativos
«Detrás de él, una chica muy delgada con gafas negras había abierto una cigarrera de aluminio y les decía algo a sus amigas mientras le mostraba la parte de abajo de la lengua, una de ellas, una rubia delgada con pecas, se mojó el dedo índice con la lengua y levantó de la cigarrera un pedacito de pastilla que se metió en la boca, a su lado, un chique con remera atigrada había prendido un faso, su cara denotaba cansancio, como si no hubiese dormido en varias noches, miraba con mucha atención, de arriba a abajo, a la gente que iba hacia la pista de baile.» Salí de una fiesta a las 6 de la mañana. La aurora aún no astillaba la noche oscura y un viento suave, inconstante, no mermaba la humedad del ambiente. A los lejos, en el horizonte nocturno, la luna decreciente se hundía gradualmente entre las casas de Cofico. Desaté la bici de un árbol y tomé rumbo hacia casa, eso pensaba, pero en realidad no sabía hacia dónde me dirigía -no conocía el barrio-, pedaleaba por las avenidas sólo por intuición. Me detuve debajo de un poste de luz amarilla, en la esquina de Sucre con Faustino Allende, a buscar en google maps una ruta confiable. A una cuadra, por la Sucre, vi dos focos blancos acercándose lentamente en la oscuridad. Es sólo gente volviendo de la joda, pensé, mientras memorizaba la ruta. De la nada surgieron dos motos deportivas delante de mí, con sus motores bramando. Rápidamente se bajó un copiloto, un pibe moreno de pelo corto gritando ¡entregá el celular o te mato! Reaccioné saltando de la bici y se la tiré de una patada a la moto negra que intentó subir a la vereda. El pequeño inconveniente es que yo andaba con unas sandalias con broche y cuando iba a empezar a correr la punta del calzado se atrapó en una fisura de la vereda. Eso hizo que perdiera el equilibrio y que cayera con la rodilla derecha contra el cemento. Fue el azar quizás, pero el haber caído me salvó del casco de moto que pasó delante de mi cara e impactó en una pared. De súbito comencé a correr sin rumbo. Mientras corría por las veredas, llenas de árboles y casas hermosas, escuchaba los cilindros acelerando y los pasos y las respiraciones agitadas y los ¡quédate ahí! ¡quédate ahí! ¡te voy a matar! de los dos pibes corriendo a mis espaldas. Para burlarlos regateaba en las esquinas y me contorneaba en esas calles vacías, y para escapar de las motos me agarraba de los troncos de los árboles, pues no podían doblar tan rápido y se quedaban unos segundos con el inconveniente de la marcha atrás. Eso me daba un tiempo para pensar qué hacer. Pero en realidad no sabía para dónde ir, ni qué hacer. Lo que me extrañaba era que no pasaban vehículos, ni gente, ni se prendían las luces de las casas, ni nadie se asomaba a chusmear para saber qué mierda ocurría con los ¡run! ¡ruun! ¡ruuunnn! ¡ruuuunnn! En un momento la moto negra se metió temerariamente entre los árboles y subió a la vereda. Me cerró el paso. Quedamos enfrentados. Salté a una reja simulando que quería pasarme a una casa y la moto negra aceleró con intenciones de chocarme, pero bajé inmediatamente de ahí y se golpeó contra la reja. Crucé la calle. Yo ya estaba muy cansado por la persecución y respiraba desordenadamente. ¡Quedate quieto hijo de puta! gritó el colérico de la moto azul con blanco que se precipitó para subir a la vereda, pero las raíces secas que sobresalían de la tierra hicieron que perdiera el control. La moto le cayó encima. Y los gritos de ¡aaah! ¡uuuh! ¡la puta madre! ¡La pierna! fueron epifánicos, ya que al escucharlo gritar, grité también ¡ayuda! ¡ayuda! con un vozarrón estertóreo. Al instante, la moto negra recogió a un copiloto y la moto azul con blanco fue levantada de un tirón. Desaparecieron por Juan B. Bustos. Ya sin energías para correr me encaramé a la reja más alta de una casa y pedí ayuda, pero nadie salió. Tenía miedo de que volvieran. Saqué el celu y llamé a Patrick, porque sabía que se había quedado en la fiesta. Patrick apareció a los minutos por la esquina preguntándome qué me había pasado, que dónde estaban los motochorros, y reparó en que tenía la rodilla rota y sangrante. Yo no me había dado cuenta del gran corte que tenía debajo de la rótula. Me intentaron asaltar, contesté como asmático, pero se fueron por esa calle, ayúdame a ir a buscar la bici, agregué soltando todo el aire. Cuando llegamos al departamento empecé a sentir la hinchazón y la incomodidad al caminar, pero lo que más me asustaba era la disnea y el pum pum pum del corazón. La mayoría de la gente se había ido de la fiesta, no había música, sólo las dueñas de casa con amigues y compañeros. ¡Lo intentaron asaltar, pero zafó! dijo Patrick para que cesaran los ¡qué les pasó! Sentía que me iba a desmayar en el living mientras escuchaba que se debatía si llevarme a un hospital o una clínica para que me cosieran la rodilla. Pedí unas servilletas para limpiarme la sangre de la pierna y no ensuciar el piso. Patrick me agarró del brazo y me sentó en una silla al lado de una ventana, tomá aire, me dijo. Una brisa húmeda apareció. Cuando te sientas mejor avísame y vemos qué hacemos, voy a estar acá, al lado tuyo, así que tranqui. Puso una silla frente a la ventana y prendió un faso mirando el aclarar del día desde Cofico. No es para tanto, dije, con povidona y gasa ya está. Me parece que estás delirando, eso es para varios puntos, dijo Abril, seria y preocupada, mientras me pasaba papel para limpiarme la sangre, además se te ve el hueso, concluyó cruzándose de brazos y apoyándose