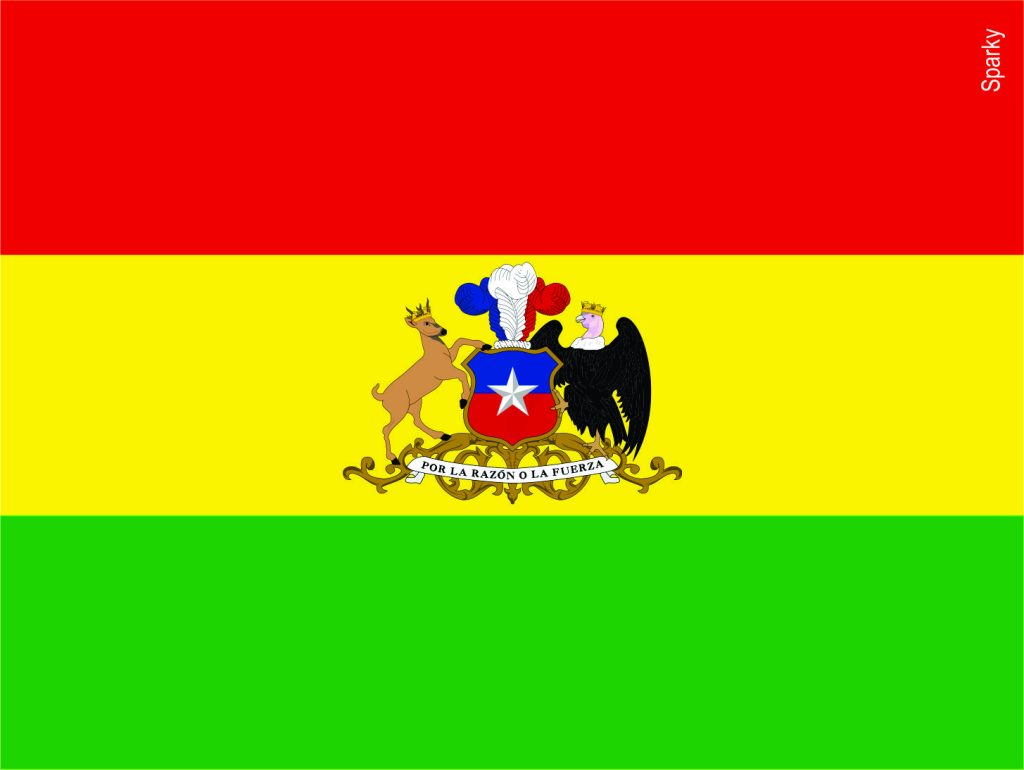«Sus dos hijas vivían con Sabina —su ex mujer— y con un chileno, porque ella lo dejó por un chileno que le supo describir el mar. Las palabras de Éver dejaban entrever una desdicha que él veía como correspondida. Lo negaba, pero su entonación hacía pensar que creía que lo merecía. Por eso, cuando Sabina lo dejó, decidió viajar a Chile a conocer el mar y nunca volvió, siendo este el acto más revolucionario que había hecho jamás. Solo viajaba cada dos años a ver a sus hijas.»
Se llamaba Éver y era de nacionalidad boliviana, pero era el boliviano más chileno que conocí. No porque hablara como chileno —hablaba como boliviano—, ni tampoco por su aspecto —tenía rasgos definidamente altiplánicos—, sino que más bien por su destino, por su irremediable condición de sudaca que piensa que merece algo más de lo que tiene, que nació en el lugar equivocado. Lo conocí en un bus cruzando la frontera, y fue la primera y última vez que lo vi.
Llevábamos más de diez horas viajando desde Cochabamba hacia Iquique, y a pesar de que estaba sentado al lado mío, no habíamos hablado durante esa primera mitad del viaje. Con los compañeros de asiento se establece un acuerdo tácito, de aquel saludo simpático y luego una distancia prudente, necesaria; sobre todo en los viajes largos, y este viaje duraba veinticinco horas. Y quizás fue por eso, o porque me subí totalmente drogado al bus, que al principio no hablamos. Yo había decidido que fumar marihuana era la única alternativa para sobrevivir los viajes en los buses bolivianos, porque me quedaba dormido rápido y con eso evitaba la adrenalina de mirar por la ventana y ver directamente el abismo y no su borde, a pesar de que pienso que los choferes bolivianos, aunque temerarios, son los mejores del mundo. Y durmiendo también evito las ganas de ir al baño, porque en Bolivia las compañías de buses suelen cerrar los baños para no tener que limpiarlos.
Después de ver unos minutos «Rambo I », en pésima calidad, con un pésimo doblaje y a un volumen insoportable, me quedé dormido.
Por eso no hablamos hasta llegar a la frontera entre Chile y Bolivia. Desperté desorientado, tiritando del frío y con un intenso dolor de cabeza, posiblemente por los balazos incesantes de Rambo; a esa hora ya estaban transmitiendo la cuarta película de la saga. Vi el final, que casi llegó a conmoverme. «¿Nos veremos alguna vez?», le pregunta la rubia a Rambo con acento madrileño. Tenía subtítulos en inglés, que decían: «Will I ever see you again?» «Todo es posible», responde él. Luego vinieron los créditos, que duraron unos pocos segundos hasta que empezó nuevamente «Rambo I», desde el comienzo. Fui a preguntarle al chofer cuánto rato estaríamos parados. Me miró y no me contestó. Bajé del bus a investigarlo por mi cuenta, y vi el amanecer altiplánico que iluminaba de color rojizo la fila interminable de camiones. Me alejé un poco para fotografiarlos. Parecía un tren con cientos de vagones y varias locomotoras, porque detrás de algunos salía un humo que nacía de las fogatas encendidas por los protagonistas de la carretera. Me acerqué a un grupo de choferes chilenos que estaban fumando alrededor de una de las fogatas y me explicaron que la aduana abría a las ocho, y que por razones de orden y seguridad pública —usaron esas palabras— el paso era lento y engorroso.
Volví a mi asiento; aunque hacía más frío que alrededor de la fogata, era mejor escuchar a Rambo disparar que las risotadas de los choferes. El frío entraba por los intersticios de las ventanas, y al sentarme me percaté de que la manta que me habían entregado al principio del viaje la estaba usando ahora un joven un par de asientos más atrás. Decidí dejársela; su aspecto caribeño me daba razones para pensar que estaba menos acostumbrado al frío que yo, y además llevaba puesta la indumentaria completa del Colo-Colo, equipo del que siempre he sido hincha. Puse mi codo en el apoyabrazos que mi compañero de asiento no estaba ocupando, y apoyé mi frente en la palma de mi mano. Me dolía la cabeza, estaba cansado y triste. Pensé en ella, me pregunté si acaso mi periplo altiplánico fue algo así como una huida. Mi compañero de asiento tampoco tenía manta porque no entregaban a todos, y por eso parecía que tiritaba. Para calmar mi pena intenté establecer un diálogo, conversar sobre el frío, y toqué amistosamente su hombro con mi dedo índice. Pero cuando se volteó me di cuenta de que estaba llorando, que sus espasmos no los causaba el frío sino que la tristeza. Le pregunté protocolarmente si estaba bien, y luego pensé que esa pregunta era estúpida, porque era evidente que no.
Se limpió la nariz y empezamos a conversar, o más bien yo lo empecé a entrevistar, que es lo que suele pasar en mis conversaciones, pero esta vez porque él necesitaba desahogarse y yo necesitaba escuchar hablar a un boliviano; a pesar de que estuve casi dos meses viajando por Bolivia, estaba más familiarizado con el silencio que con el ruido de ese lado de la frontera. Tenía unos cincuenta y tantos años, la edad de mi papá; era muy moreno y de contextura robusta, una gordura solidificada por el trabajo. Me contó que su familia, o lo que quedaba de ella, vivía en Cochabamba. A su padre lo había desaparecido la dictadura boliviana de García Meza el año 80. Éver tenía doce años, y un día en que lo acompañó a su trabajo, de una camioneta blanca sin patente bajó un grupo de policías o militares vestidos de civil y se lo llevaron para siempre. Su mamá y su hermana aún vivían en la misma casa, como petrificadas en el tiempo. Hablaban poco, y desde la década de los 80 usaban las mismas cien palabras.
Sus dos hijas vivían con Sabina —su ex mujer— y con un chileno, porque ella lo dejó por un chileno que le supo describir el mar. Las palabras de Éver dejaban entrever una desdicha que él veía como correspondida. Lo negaba, pero su entonación hacía pensar que creía que lo merecía. Por eso, cuando Sabina lo dejó, decidió viajar a Chile a conocer el mar y nunca volvió, siendo este el acto más revolucionario que había hecho jamás. Solo viajaba cada dos años a ver a sus hijas.
Antes de su primer viaje a Chile, Éver era parte del 99 por ciento de los bolivianos: odiaba a los chilenos por ladrones. Y él tenía razones adicionales que justificaban el prejuicio. Pero después conoció el mar y a algunos chilenos que lo trataron más o menos bien en la playa de Arica, y entonces decidió pasarse al otro bando, al del 1 por ciento que no culpa a los chilenos por los actos de sus antepasados. Incluso me atrevería a decir que, con los años, Éver se convirtió en parte del 0,1 por ciento de los bolivianos a los que les gustaría ser chilenos.
En Iquique conoció a un camionero que le ofreció trabajo en San Felipe, muchos —quizás demasiados— kilómetros al sur, y aceptó. Sería un trabajador agrícola de temporada, cosechando arándanos. Cuando supo le dio risa, porque en Cochabamba la cosecha de arándanos estaba de moda. Pero no fue por los arándanos que partió a San Felipe, sino porque quería escapar, estar cerca de la frontera pero con Argentina, no con Bolivia. Quería que en verano hubiese sol y calor, no lluvias torrenciales. Ser más chileno, vivir apurado, más rápido, lo más rápido posible.
Quería precipitar su vida, que el tiempo le hiciera el favor de matarlo. Y en Bolivia el tiempo pasa demasiado lento.
Me contó, de una manera que demostraba que debe comentarlo a menudo, que el reloj del Palacio Quemado corre al revés. Es decir, el número doce va arriba, pero el uno está a su izquierda, y no a la derecha como en todo el mundo. Por algo será, decía con ironía.
Éver concluyó que el amor se rige por las leyes de la oferta y la demanda, y que si quería competir con el chileno que ahora era el padrastro de sus hijas, tenía que vivir lejos, ir poco, mandar cartas. Tenía que chilenizarse, convertirse en un padre mitológico.
Entonces trabajaba en San Felipe de lunes a viernes para que llegase el fin de semana, y mes a mes esperando las vacaciones, una y otra vez, pagando cuotas y una pensión alimenticia hasta morir, o debiendo pagarlas y no haciéndolo, que es más o menos como viven los hombres chilenos de su edad.
Estuvimos un rato conversando y nos hicimos algo así como amigos. Creo que una de las cosas que nos llevan a pensar que estamos frente a una amistad es cuando sentimos la confianza suficiente como para molestar a la otra persona. Yo lo molestaba por los garabatos que usaba, que eran, evidentemente, muy bolivianos. Y los utilizaba con destreza. Hablaba de pollerudo, de imilla. El insulto homofóbico más difundido de los bolivianos es el de trolo, pero también hablan de lechuguín, o de mariposa. Por supuesto que no quedaba fuera el universal hijo de perra, o también malparido y el que parece un insulto de cómic mexicano, hijo de la gran flauta.
El sol empezaba a quemar, pero seguía haciendo frío —estábamos casi a 4.000 metros de altura, entre Pisiga y Colchane—. Miré por la ventana y noté que muchas personas, sobre todo mujeres que llevaban tradicionales vestidos bolivianos, empezaban a agruparse en el altiplano, armando una especie de feria. Éver me explicó que ese día se celebraba una festividad comercial, que consistía en que las comunidades altiplánicas bolivianas intercambiaban productos con las chilenas. Había algo romántico en la escena que a la vez era inexplicablemente tensa.
De pronto irrumpieron en el bus dos policías chilenos, advirtiendo con demasiado entusiasmo que harían un control pre-fronterizo. Yo en ese tiempo estudiaba —sigo estudiando— derecho, aunque no es necesario tener una formación jurídica acabada para saber que, como seguíamos en el lado boliviano, la policía chilena no podía involucrarse. Además, sin ser un experto en derecho aduanero, yo no había escuchado ese concepto de «control pre-fronterizo». Pero si hay algo importante que aprendí durante mi época universitaria —y curiosamente lo hice fuera de la Facultad de Derecho— es que la ley en realidad no importa tanto. No le importa a quienes las redactan ni tampoco a quienes las aplican, y en este caso ni siquiera había ley y ellos lo sabían muy bien. Hablando con ese tono inconfundible de paco chileno —ese acento entre rural y militar— explicaron que, según los registros del bus, debían ir viajando 42 personas. Ni una más, ni una menos. Y que por eso procederían a contar.
Me puse un poco nervioso. No por mí, porque tenía mi documentación en orden, sino que por la situación, por el trauma latinoamericano al uniformado. El conteo fue en voz alta, a gritos, uno por uno. El policía gordo avanzó contando; el menos gordo lo seguía, revisando la documentación de cada pasajero.
—Uno; dos; tres; cuatro.
Éver estaba nervioso, pero solo un poco. Igual que yo.
—Cinco; seis; siete; ocho.
Me comentó, susurrando, que tenía los papeles en regla, que no debería haber problema, y me mostró orgullosamente su cédula de identidad chilena.
—Dieciséis; diecisiete; dieciocho.
Me dijo que los extranjeros tienen mala fama, pero no los bolivianos. Que por la culpa de unos pocos delincuentes los estigmatizaban a todos. Comentó que nunca había tenido problemas con la ley, salvo lo de su papá, claro. Yo intentaba ignorar lo que decía porque estaba atento a lo que pasara.
—Veinticuatro; veinticinco; ventiséis.
Llegaron a nuestros asientos. Le pasé al menos gordo mi cédula de identidad. La recibió con simpatía. Luego Éver entregó la suya; el policía la miró con escepticismo y se la mostró a su compañero, para luego devolvérsela a Éver con actitud burlesca.
—Treinta; treintaiuno.
Desde la intervención con los policías Éver se quedó callado. Dejó de mirarlos y fijó sus ojos en el asiento delantero. Quizás sintió humillación, pero no lo conocía lo suficiente como para estar seguro.
—Cuarenta; cuarentaiuno; y cuarentaidós.
Todo estaba en orden. Los policías se empezaron a retirar, y cuando estaban a punto de bajar el último escalón una vieja gritó desde el fondo del bus —con acento chileno, por supuesto— que había un venezolano escondido en el baño.
Entonces todo se tornó confuso. Se abrió la puerta del baño, la que pensé durante todo el viaje que estaba bloqueada, y de ahí salió corriendo el joven con aspecto caribeño vestido de Colo-Colo que antes tenía mi manta. Se acercó a la ventana, rápidamente tiró la palanca de emergencia que hace que el vidrio caiga hacia fuera y dio un salto a la calle, por el mismo costado en que estaba sentado Éver. «¡Se lastimó!» Gritó Éver, y luego se levantó del asiento y corrió por el pasillo hacia afuera del bus. Yo lo seguí desde atrás. Ensangrentado, el venezolano se paró y empezó a correr hacia el inclemente desierto altiplánico, como si fuese a llegar a alguna parte, como si estuviese acostumbrado a la altura. Y aunque el venezolano estaba herido y cojeaba, era más rápido que los policías. No alcanzó a avanzar muchos metros cuando irrumpió en la escena otro hombre, rápido, rapidísimo, que apareció entre los puestos de la feria boliviana y lo tumbó al piso de una patada. El venezolano se paró rápidamente y le dio un cabezazo en la nariz a su captor, lo que le permitió zafar al principio. Pero el altercado le impidió seguir sacando ventaja a los policías, que pocos metros más allá lo alcanzaron. Cuando lo agarraron de un brazo, el venezolano —que tenía una roca en su otra mano ensangrentada—, se volteó y le dio con ella en la cabeza al policía semi-gordo, que cayó inconsciente al suelo.
No sé muy bien qué ocurrió después. Recuerdo haber visto sangre, al policía gordo golpeando con su luma una y otra vez al venezolano e intentando esposarlo; los alaridos de algunas mujeres, los insultos de los chilenos en contra del presunto inmigrante ilegal, el silencio impávido de los bolivianos. A mi lado estaba a Éver, enrojecido. Era moreno pero estaba rojo, casi carmesí. Miraba fijamente la escena con la cara sudada y una respiración intensa, como la de un cerdo antes de ir al matadero. Cuando vio que llegarían en unos segundos otros tres o cuatro hombres con uniforme boliviano, lo vi tomar la luma del policía que estaba en el suelo y arrojarse a la pelea, no sin antes exclamar la frase final, el insulto más chileno de nuestro diccionario. El insulto poblacional, eficaz, lapidario, simple. El insulto definitivo, sintético, histórico, mitológico:
—Hijo de la perra.
____________
Felipe Morales Anguita (Santiago 1997).
Autor inédito. Su relato “Éver” obtuvo mención honrosa en los Juegos Literarios Gabriela Mistral 2022 (I. Municipalidad de Santiago). En 2021 uno de sus cuentos fue reconocido con el premio Roberto Bolaño, otorgado por el Ministerio de las Culturas y las Artes. Prontamente algunas de sus narraciones —entre ellas “Ever”— serán publicadas por Ediciones Esperpentia en la antología de poesía y cuento Vereda Sur.