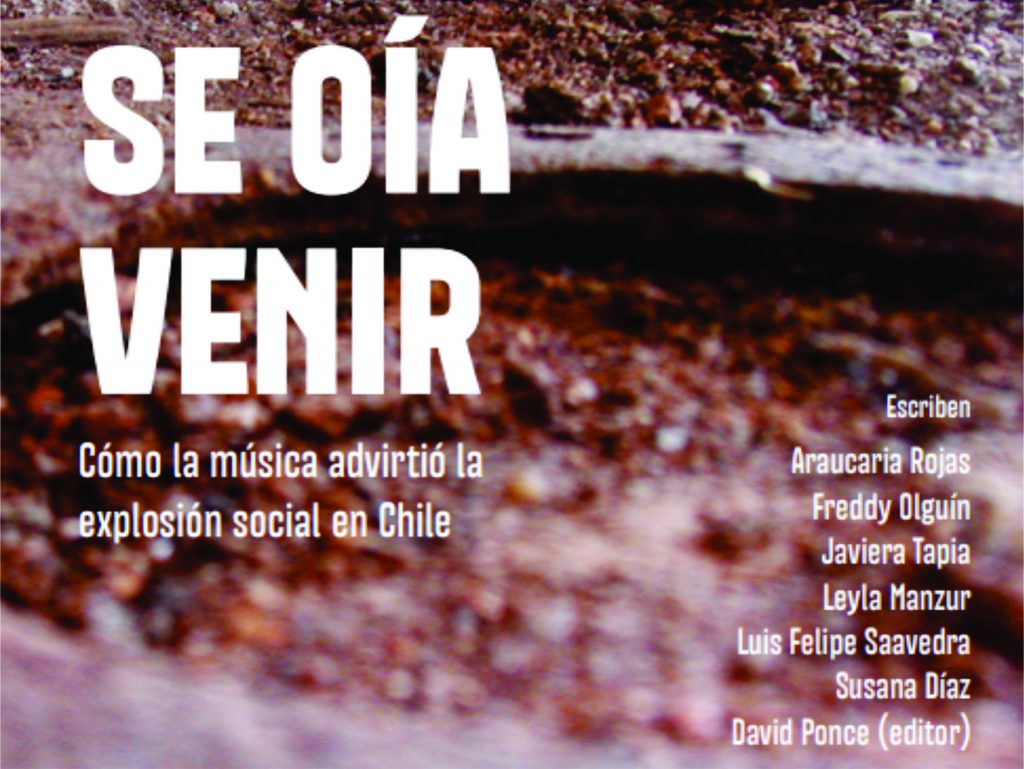«Ahora, sumemos a eso que los antologados no son artistas del poema, sino de la canción; otro rubro, otras reglas. Y la muestra es de sus poemas, no de sus canciones. Difícil tarea. Vale señalar —pues se trata de algo fundamental— que el pie forzado de la antología Nunca se supo (JC Sáez, 2025), preparada por el cantautor sanantonino Chinoy, sea no escribir letras cantábiles; por el contrario, salirse del patrón métrico, de la rima especialmente, para maniobrar el verso libre.»
La reseña es un artefacto de la crítica. Ya reseñar un libro de poemas es difícil, intento que por inadvertida ley acaba casi siempre en una exégesis o nota al pie del mismo. Esto es una mala señal cuando se entiende la crítica como ese diagnóstico mal intencionado, ese catastro de daños por tamaña ofensa a la sacra literatura, o esa manera tan prosaica de reutilizar la obra como una piñata a la que se apalea. Un gesto casi terapéutico para el crítico, sin duda, que aliviana todo su peso a costa de un lector jorobado de tanto nombre propio y adjetivos.
A mi parecer, la crítica es una salud: no se empecina en la búsqueda de un desperfecto, sino que se trata más bien de una asistencia, en todos sus sentidos: personarse, acompañar, dar un pase. Su función no es el castigo ni la evaluación. Más cercana a la seducción, la crítica es la que arroja los dulces por el camino, la que oficia de lazarillo del lector para facilitarle el encuentro con lo admirable. Una salud idéntica a la que buscan los pacientes en los hospitales como los pacientes lectores en las bibliotecas.
Por otra parte, el intento de reseñar es mucho más complejo cuando se trata de antologías grupales. En estas se eleva la cámara, se busca identificar un panorama, poéticas que discutan, motivos comunes, o sea, aquello que los distingue y los une a la vez. Pero esa elevación es puro vértigo: el crítico ahora se asemeja más a un dron que a un lazarillo, y su tarea de guía se enrarece. De las tantas antologías de poetas en la historia de la literatura en Chile, muchas acabaron en riñas y quiebres, sobre esto hay ejemplos de sobra. Su maniobra de elevación a veces empuja a formular esquemas estériles y totalizantes, algo no muy alejado del entomólogo que fija, según la especie, bichos con una aguja en su insectario. Se puede caer fácilmente en el sectarismo y el amiguismo, que son, como se sabe, muchas veces antagonistas del arte.
Ahora, sumemos a eso que los antologados no son artistas del poema, sino de la canción; otro rubro, otras reglas. Y la muestra es de sus poemas, no de sus canciones. Difícil tarea. Vale señalar — pues se trata de algo fundamental — que el pie forzado de la antología Nunca se supo (JC Sáez, 2025), preparada por el cantautor sanantonino Chinoy, sea no escribir letras cantábiles; por el contrario, salirse del patrón métrico, de la rima especialmente, para maniobrar el verso libre. Si se conoce a más de uno de los músicos que figuran en el índice, es probable que se produzca una especie de disociación, y ocurran cosas tales como que te encante la música de Cayetano (sólo por poner un nombre), pero que detestes visceralmente su poesía. O viceversa. O como que no ocurra nada, y se sienta que el arte del músico es el fiel traslape al papel. No sé si hablar de sinestesia.
Me parece que este efecto lo logran creadores cuyo arte, independiente del formato, remite a una coherencia nuclear más allá de los materiales usados en su ejecución. Una poética. Un estilo. Véase el caso de Eleuterio Wanka, quien utiliza el lenguaje literalmente como otro instrumento más de la banda, en su proyecto Terapia Grupal. O de Mantoi (que lamentablemente no aparece aquí pero sin duda es un referente) rapero chileno, cuyo heterónimo, Tristan Vela, escribe poesía que no se parece en nada a esos versos que en el hiphop llaman barras, y que sin embargo provienen de un mismo mundo.
Contaré una anécdota para ilustrar desde la literatura lo que aproximadamente sería el “poema del músico”, sin perder la ocasión también y por gusto, de referirme primero al “poeta que hace música”, extraña figura. Se me vienen a la mente dos: James Joyce y Wallace Stevens, ambos guitarristas; me parece que Anthony Burgues (el novelista más devaluado del siglo pasado) tocaba algo de piano. Lo mismo Thomas Bernhard. En fin, de la variante músico-poeta tenemos incluso a un Nobel y no sé por qué a tantos españoles. Más cerca están Spinetta, Jorge González, Violeta Parra, por nombrar solo algunos cuyos lenguajes tienen otra plasticidad y van más allá de la pura musicalidad o del somero contenido.
Vuelvo a la anécdota: se dice que el novelista chileno José Donoso en su último periodo vital, ya sin su otrora potencia creativa, decidió publicar en 1981 un volumen de poesía con el sugerente título Poemas de un novelista . Cada uno evalúe a su manera este gesto, yo me centraré en esa resistencia a disimular su título de nobleza: novelista . Dos escenas hipotéticas que podrían explicarlo: Donoso, cizañero, declarando en plena sobremesa que la poesía consiste en escribir pulsando el enter cada tanto. En otra, se ve a un Donoso menos entusiasta, probablemente en un simposio, formulando una teoría sobre la prevalencia moderna de la novela por sobre la poesía, esto debido a su condición de género degenerado. En cualquier caso, en ambas escenas hipotéticas, se percibe en distinta medida un desdén.
Pero estas aventuradas hipótesis no son más que falacias, pues es el mismo Donoso que, en el prólogo a su Poemas de un novelista , en un insólito giro taoísta, declara: “Pero no quiero ser poeta. La poesía me parece un quehacer tan aterradoramente serio, solitario, definitivo, esencial, y las esencias, así, escuetas e implacables, no son mi vocación.” Una respuesta sensata, que desliza como en un susurro, con esto del esencialismo y las esencias naturales, lo lejos que está su escritura de ello. Esto podría significar dos cosas: 1, que no entiende su escritura como un esencialismo, da permiso a la suciedad, el derecho a trizar, al acto fallido, pues no es purista, al menos no formalmente. 2, que el de poeta es un oficio que requiere mucho trabajo y tiempo que él no está dispuesto a transar; la poesía consume más de lo que capitaliza, gasta más de lo que gana, y para el espíritu de un individuo de una aristocracia alicaída, mas no alejada de la élite, jamás fue opción.
Ya hecho el preámbulo, la pregunta es ¿en cuál de estas dos pulsiones se ajustan los intereses de los músicos antologados? Por un lado entender la poesía como un espacio libre de restricciones (cualquier cosa puede ser un poema) y que a la vez requiere de cierta legislación (que se supone es la belleza misma), esto sería el punto uno. O, por otro lado, una batalla perdida de antemano, excusada bajo un respeto lisonjero a la labor poética, lo que sin embargo, no te impide ejercerla, escribirla. El punto dos es, sin duda, el más ambigüo. Pero lo que me gustaría rescatar, antes que nada, son los versos más bellos del libro y limitarme a enlistarlos sin emitir juicio y sólo ofrecer pequeñas observaciones, en sintonía con aquello que sostenía Raúl Ruiz en alguna entrevista — lo voy a parafrasear —, decía: no existen películas malas, en todas hay un minuto, segundo, de belleza contenida.
Payo Grondona escribió Debe mandar tarjetas postales / a los manicomios sin jardines .
O aquel poema de Jando Guzmán que describe minuciosamente la manufactura de un diddley bow, que se trata de algo así como una guitarra de una sola cuerda. Parece un poema objetivista de Tomlinson o de Williams.
Manuel García escribió Y en las paredes gasté toda la tinta / trazando tu nombre.
Colombina Parra escribió Respiré profundo como una roca muerta .
O esa anáfora que escribió Leo Quinteros, y que arranca cada verso con Las drogas , rematando con Las drogas de las drogas somos nosotros .
Doctor Pez escribió Nuestra cabeza de elefante / ese tremendo ataúd de alturas.
Fuera del malditismo alcohólico que lo guía, el solo título del poema de David Eidelstein ¿Qué fue primero: la flauta o la botella?, se parece mucho a las preguntas de Neruda.
Aquí va uno completo de Natalia Contesse:
Ocaso
Y los dioses quisieron que ese mismo sol
se había vuelto negro,
y así pudiésemos mirar el contorno de la oscuridad.
Era necesario saber que nuestra luz
era lo único real que tuvimos para compartir.
Jaime Sepúlveda escribió El cielo aguachento / y buscando tréboles en el ombligo.
Javier Barría escribió La piel que usamos ayer ya no viste los mismos cuerpos/ donde nos conocimos .
Chinoy escribió Pero el arte es un recado nocturno / el llanto de un lactante / una lancha avanzando entre calles de gente con alas / en sus espaldas .
Daniela Meza escribió Hay niños que pareciera / que nadie trae consigo, / niños como sin ombligo / que siempre han estado afuera .
Mon Laferte escribió Antes le tenía tanto miedo al alacrán/ y lo molí como café.
El contundente y no menos gracioso: te harás viejo / dejarás de ser atractivo de Víctor Fabio.
O el caso de Melania Tectónica, que remite al lector mediante asteriscos a notas explicativas del mismo poema, y sin embargo, son notas que parecen ya contener poesía. Pasa mucho y es un ejercicio sano, la explicación del poema es el poema. Dejo aquí una de sus notas: Un solo detalle en este poema -bellísimo-: bajan las quebradas. El “bajan” parece pedir un objeto directo (¿qué baja?). Es la primera lectura e impresión. Luego uno comprende que las que bajan son las quebradas. Pero quizás hay una manera de eliminar esa ambigüedad o no permitir esa primera lectura. El talento de la autora posiblemente zafe de este pequeño detalle . Frío, seco, como un poema de Carlos Cociña.
Sumen estos dos versos: la camanchaca en los ojos / es un hilo tejido de abuelas . Precisamente ese error gramatical es lo hermoso, perdería toda su fuerza si en lugar de “de”, usara el “por”.
La Alt Lit fue una corriente — estadounidense sobre todo — que la década pasada captó la atención de la crítica mundial. Se trata de una literatura que enfatiza el correlato tecnológico del presente, incorporando el uso de las redes y lo virtual en su lenguaje. Gabriel Holzapfel tiene uno así:
Mala señal
se me olvidó el orden de tu cara
no se carga la imagen
toco para reintentar
Sin duda, el más barroco y verboso, Eleuterio Wanka, impreca: Siempre el arcángel de la odiosidad / ha apañado mis puteadas yendo por la calle Paranoia / (…) / ser ungido por su halo descompuesto. Y para rematar: No hay nada menos personal que uno mismo.
El vocalista de Congreso, Pancho Sazo, es el único que se excusa — quedaría corto con solo decir que de manera elegante — del ejercicio de la poesía en quien no se presenta como poeta, y trata lo que escribe como casi poesía .
En general, no obstante, se entiende la poesía precisamente como aquello que Chinoy menciona en el epílogo, los poemas “dan cuenta de un lugar íntimo, un espacio donde se escudriña lo personal, el fuero interno y externo, la singularidad y lo vivido”. El poema es considerado un relato de lo personal, de la experiencia, del sentir de uno mismo, una suerte de confesión. En efecto, en el total de poemas del libro la palabra yo se escribe 57 veces, la palabra soy 50 veces, el pronombre posesivo mi 71 veces, y el pronombre personal me 93 veces.
El listado anterior no es más que una muestra de los versos que personalmente me intrigaron, aunque me interesan sobre todo porque hacen eso que está fuera del “ideal de poema”. Así, para volver a los dos puntos planteados antes (1. Libertad total / 2. Respeto paralizante), quizás los momentos más altos de los poemas aquí reunidos sean aquellos en los que el yo se ausenta, es decir, precisamente eso escrito al margen de la confesión, cuando hace aparición el juego y se dota al poema de la capacidad no de decir, sino de hacer. No describir la experiencia, sino que el texto sea esa experiencia. En esto consistiría ese “esencialismo cansador” que acusaba Donoso.
Se aprecia una relación íntima con el lenguaje en los haikús de Tata Barahona, por ejemplo, o en los poemas de Patricio Manns, pero el resto parece ser utilizado por el lenguaje, más que hacer uso de éste. Por este motivo, cuando se olvida que el poema es una confesión, es que aparece la poesía. Quizás los prejuicios sobre la escritura de poemas y la figura del poeta — ese respeto paralizante, ese falso esencialismo que cansa — impidan generar más instancias de libertad, en las que el lenguaje visite un espacio de recreación.
Si algo consigue Nunca se supo , es abrir una grieta en la idea misma de la autoría. ¿Desde dónde se escribe un poema? ¿Qué se arriesga cuando la firma pertenece a alguien que ya ha conseguido un público, una voz reconocible, un cuerpo en escena? A diferencia del poeta debutante que apenas insinúa un nombre, los músicos aquí presentes ya cuentan con un repertorio público, a veces masivo, como antecedente. El poema, entonces, es desplazamiento, una variación de su arte en algunos casos. Es en esos gestos inciertos donde a veces emerge lo poético: no como forma acabada, sino como riesgo.
Y tal vez ese sea el poema del músico. Quizás eso sea lo más valioso de esta antología: no tanto los poemas en sí, sino el gesto de reunirlos, de darles un espacio común desde donde pensar la relación entre música y escritura, asunto que de inmediato atiende el prólogo de Germán Carrasco. Porque más allá del resultado, lo que queda es una pregunta abierta, sin resolución definitiva, pero cargada de sentido: ¿qué ocurre cuando quienes están acostumbrados a cantar, se detienen a escribir en silencio? También les queda en deuda a los poetas algo de la desenvoltura de los músicos, pues sus recitales de poesía, al anular el canto y el cuerpo en escena, a veces parecen verdaderas torturas. Nunca se supo no pretende dar una respuesta, y tal vez por eso mismo vale la pena leerlo.
Nunca se supo / Poemas de músicos chilenos
2025. JC Sáez Editor – Santiago. 192 páginas.
___________________
Sebastián Diez Cáceres (Chuquicamata, 1988). Es escritor, sociólogo y librero.