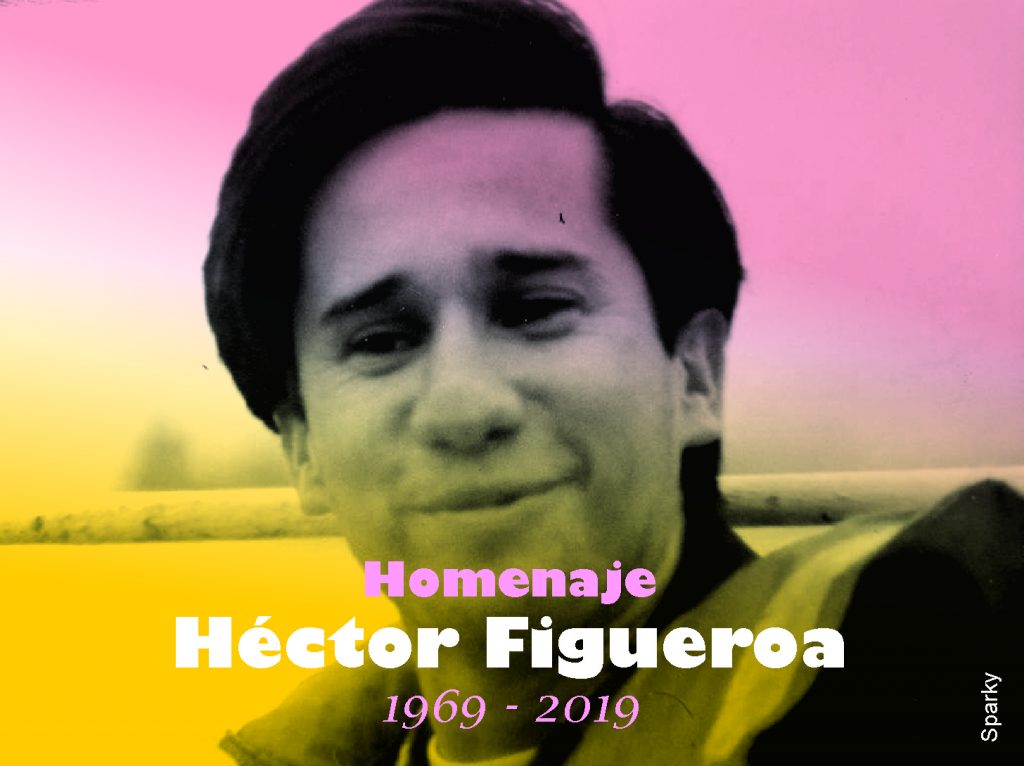Cámara rodante | Delirio caótico
«De una cosa si estamos claros, la llamada pandemia mental está en pleno desarrollo y quiero ser testigo de todos los planos posibles que me brinda esta selva de caos. Los locos años veinte me invitan a cada momento a retratar el fenómeno sociópata y busco, en calles desoladas o multitudinarias, que aparezca ese estallido de descontrol, de desequilibrio.» Despierto muy temprano en las mañanas, a lo lejos siento el primer bus en marcha lenta recogiendo a los madrugadores trabajadores que van al laburo (directo al matadero como diría un amigo). Acto seguido prendo mi tele de 14 pulgadas marca Hikato y siempre es lo mismo, la caja idiota desde temprano se encarga de recordarnos que vivimos tiempos de mucha convulsión; seguidamente somos testigos de peleas callejeras, las cámaras que todo lo captan hacen famosa a gente con desequilibrio que busca un culpable, sea quien sea, para desquitar su enferma frustración (vacío existencial lo nombran algunos terapeutas de la mente). De una cosa si estamos claros, la llamada pandemia mental está en pleno desarrollo y quiero ser testigo de todos los planos posibles que me brinda esta selva de caos. Los locos años veinte me invitan a cada momento a retratar el fenómeno sociópata y busco, en calles desoladas o multitudinarias, que aparezca ese estallido de miseria humana. Lo hago con sigilo, con cuidado, malas experiencias he tenido y ahora me muevo con un arma blanca en mis bolsillos, no como un maleante, no soy un delincuente, aunque a veces tengo el delirio de asaltar un banco y sembrar el terror disparando a los vidrios blindados de esos edificios. Me veo arrancando a toda velocidad por una autopista concesionada. Despierto luego de ese maldito afán pensando que está en juego mi vida y mi libertad, así que dejo esos turbios pensamientos solo como episodios dónde mi enfermedad mental se manifiesta y me muestra que mis neurotransmisores se mueven en distintos sentidos. Converso con amigos que me hablan cosas interesantes, es bueno tener mentores, me digo en secreto (secreto que ya no es tal porque aquí lo estoy revelando), puesto que me instan a seguir con mi proceso de sanación, tarea que llevo a cabo tomando mis remedios y cuidándome de no meterme en problemas, cosa que no siempre se consigue por la gran cantidad de enfermos circulando por veredas y callejuelas. Por eso, por protección, porto esa arma blanca: para espantar, para que en el momento en que se manifieste el vómito incontrolable de miseria y maldad de una mente paranoide, me encuentre preparado para defenderme. Con ella ando por calles donde los resabios del estallido todavía huelen a neumático quemado, a peñascazos en el techo y en cortinas de hierro, a hordas incontrolables que destruyen todo a su paso. A veces quiero participar y ayudar a quemar o apedrear algún objetivo, pero después pienso que mi labor es documentar el hecho, no ser partícipe. En las noches de insomnio -que son muchas- busco audiolibros sobre el estoicismo, una filosofía que ayuda a sobrellevar todo lo antes nombrado, a pensar seguido en la muerte que nos acecha siempre y desde ahí construir fortalezas que nos ayuden a valorar la vida aunque la estemos pasando mal, a pensar casi como un guerrero que precavidamente transita por su propia existencia, sin el tormento que produce una salud mental deficitaria; no solo son remedios, no solo es psicoanálisis, la curación está en primera instancia en quererse a uno mismo, en buscar el abrazo fraterno que nos resuma cinco años de terapia medicada. Sé que el vacío volverá en poco tiempo más por eso es importante el autocuidado, para que cuando nos toque caer podamos levantarnos rápido y seguir. Mientras tanto, para calmar el hambre de vacío, abro una lata de cerveza en el lugar que elijo como trinchera y espero allí el instante decisivo, la imagen que traduciré para el público expectante que deja fluir su morbo a escondidas, imágenes que muestran al hombre que sufre lleno de ira, ya sea al amparo de la locura, la indigencia o la lucha violenta contra el capital.