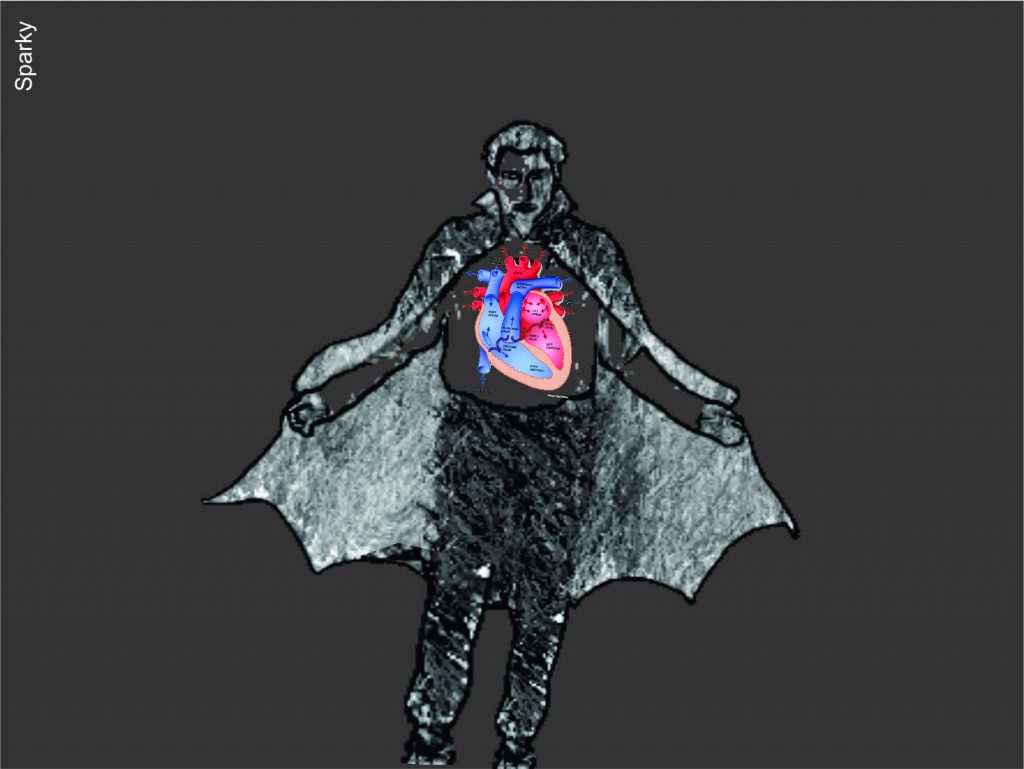Nuevas víctimas | Todo por Rocky
«Rocky, nuestro amado y difunto quiltro -que se hallaba en perfectas condiciones de salud- un día cualquiera amaneció muerto. Se hallaba rígido e hinchado, con la lengua afuera, hormigas en sus ojos, las orejitas caídas y una expresión de dolor en su querida cara canina. Después de su entierro, realizado en el pequeño patio de nuestra casa, justo debajo del albaricoque donde en verano dormía interminables siestas, me puse a averiguar las causas de su trágico deceso.» Me uní a ACHIDUPEN (Asociación Chilena de Dueños de Perros Envenenados) a comienzos del año pasado, cuando Rock, nuestro amado y difunto quiltro -que se hallaba en perfectas condiciones de salud- un día cualquiera amaneció muerto. Se hallaba rígido e hinchado, con la lengua afuera, hormigas en sus ojos, las orejitas caídas y una expresión de dolor en su querida cara canina. Después de su entierro, realizado en el pequeño patio de nuestra casa, justo debajo del albaricoque donde en verano dormía interminables siestas, me puse a averiguar las causas de su trágico deceso. La conclusión -casi sin lugar a errores- fue que Rocky fue envenenado. Llegué a ese convencimiento luego de averiguar en Internet y de consultar con algunos vecinos, muchos de los cuales me comentaron que también habían experimentado pérdidas similares. Algún infeliz, un puto sin corazón, está envenenando a los perros del barrio, señalaron. Mi mujer, mis hijos y yo sufrimos mucho con la noticia, puesto que el envenenamiento es una práctica especialmente cruel. Se realiza, muchas veces, mediante un alcaloide llamado estricnina, que ataca el sistema nervioso central del animalito, provocando su muerte por asfixia. La estricnina, no olvidarlo, tiene otro fin, pues es un eficaz pesticida que permite acabar con las ratas y otros invertebrados menores, asquerosos, infecciosos, demoníacos, que sí merecen morir por su alto poder patógeno. Otro método usado por los callados, feroces y crueles enemigos de las mascotas es la ingesta de vidrio molido, material que se les da a comer junto con trozos de carne, por lo general molida, provocando dolorosas hemorragias internas y finalmente la muerte. Al respecto, debo señalar que hubo serias discusiones y debates en torno a la pertinencia de incluir o no a los dueños de perros muertos por vidrio molido en ACHIDUPEN, dado que el vidrio molido, está claro, no es un veneno propiamente tal. Primó, sin embargo, la idea del sector integracionista, al que orgullosamente pertenezco, de hacerlos parte, dado que -ex post- los efectos letales del vidrio molido son equivalentes a los de la estricnina. Quedaron afuera, eso sí, los dueños de perros atropellados, por el carácter exógeno del elemento que les provoca el fallecimiento. ¿Qué hacemos en ACHIDUPEN? Además de informar, crear conciencia del problema y exigir justicia y reparación mediante nuestra página web, una de nuestras acciones más frecuentes es querellarnos ante el envenenamiento de un perro o perra. En ese sentido, este año hemos presentado acciones judiciales -hasta hoy sin resultados- por los difuntos y difuntas: Capitán, Lady Di, Prometeo, Shakira, Cachuco, Cosita, Travolta, Mamona, Jailander (sic), Luna y Cachirulo, canes cuyos amos -hoy de penoso duelo familiar- habitan en diversas comunas de las regiones Metropolitana y de Valparaíso, que son los lugares donde nuestra asociación tiene mayor presencia. Nos hemos reunido, también, con la Sociedad Veterinaria Nacional (SOVENA) a fin de conocer mejor las formas de mantener sanas a nuestras mascotas y con la Subsecretaria Nacional de Educación Básica (SUBNEB), solicitándole que apoye nuestras acciones, en el entendido de que los perros les hacen bien a los niños. Un psicólogo reputado -seguidor, según dijo, de la pirámide de Maslow- nos proporcionó abundante material con relación al vínculo que existe entre el desarrollo afectivo y sicomotor de los niños y la tenencia de perros. Con ese material fuimos al ministerio. La subsecretaria estuvo muy de acuerdo con nosotros, nos habló incluso de Pelusa, su perrita chow chow de la infancia que, está segura, murió vilmente envenenada, pues durante sus últimos días sudaba, temblaba, vomitaba, pero nos señaló que no podría apoyarnos públicamente, esto no le daría réditos políticos, puesto que tiene fuertes presiones en contra de organizaciones como APANIVIPE (Asociación de Padres de Niños Violentados por Perros), de MAPROGAMMOC (Mancomunal de Propietarios de Gatos Mordidos Mortalmente por Canes) y de UNALI (Unión Nacional de Amigos de Lagartijas e Iguanas), las que no están tan de acuerdo -¡y se atrevió incluso a decir que con cierta razón!- con la idea de que los canes les hagan tan bien a los niños, a los gatos o la diversidad ecológica. Ante la actitud acomodaticia y timorata del aparato estatal, nosotros, por cierto, nos seguiremos movilizando, seguiremos golpeando puertas y creando conciencia acerca de estas ignoradas víctimas de la maldad humana. Si tenemos que enfrentarnos a los fanáticos de APANIVIPE, MAPROGAMMOC o de UNALI lo haremos, puesto que nuestra lucha no es solo en defensa de los canes, sino también de la familia chilena, de la que estos peludos y tiernos seres son parte esencial. Todo por Rocky, todo por el mejor amigo del hombre, me digo cada vez que debo sacrificar parte de mi tiempo en estas acciones. Golpearemos puertas, es verdad, pero también estamos dispuestos a ir bastante más allá. Hemos creado -para ello- la Brigada Vengadora Canina (BVC), cuyo fin es detectar y ajusticiar a los envenenadores de nuestras queridas mascotas. Para ellos hemos infiltrado agentes en los barrios y en las redes sociales, también en APANIVIPE, MAPROGAMMOC y en UNALI, con el fin de descubrir a los infelices criminales. A ellos les digo que, si no quieren terminar sus días con el estómago lleno de vidrio molido o estricnina, no se les ocurra asesinar a ningún perro o perra. “Envenena al que envenena”, tal es el lema de la BVC.