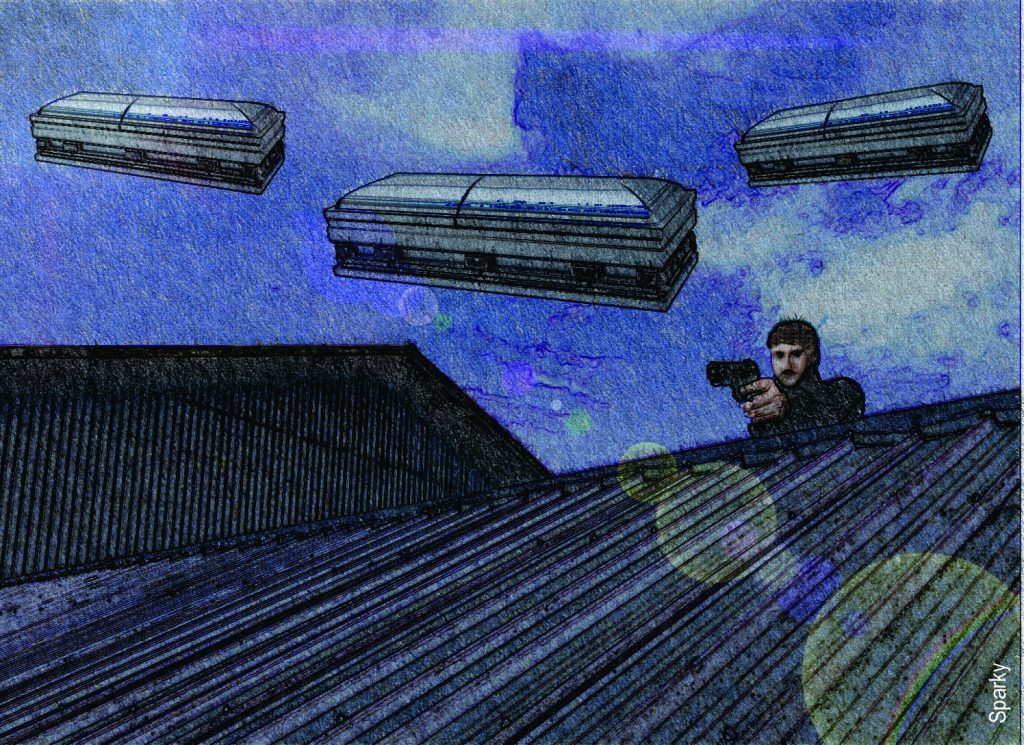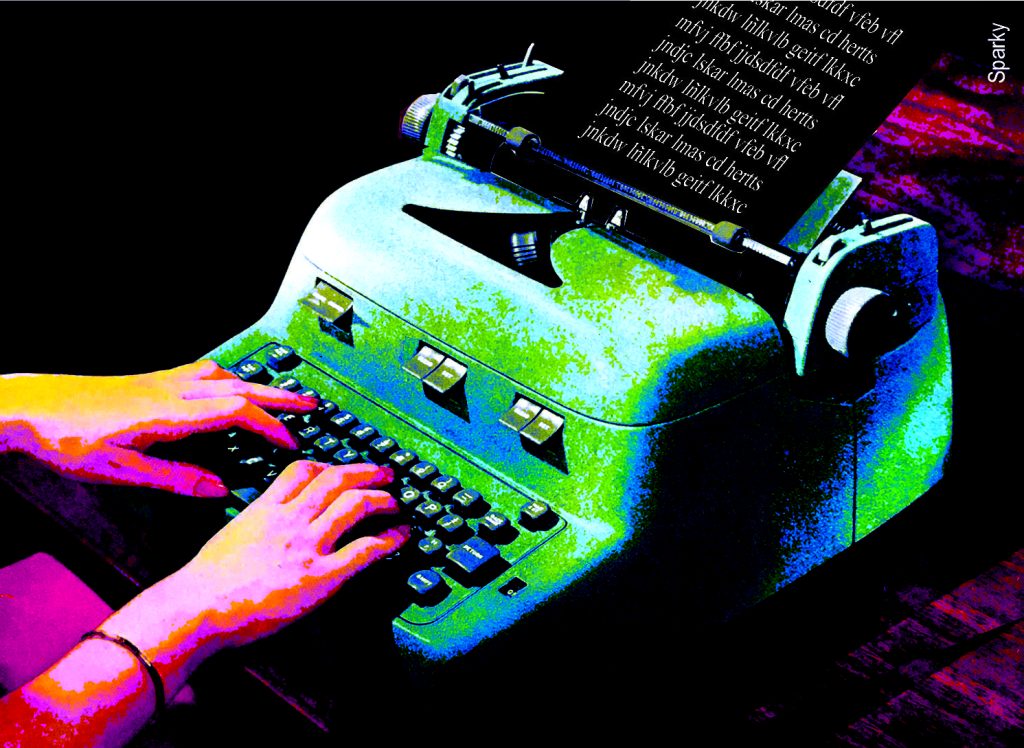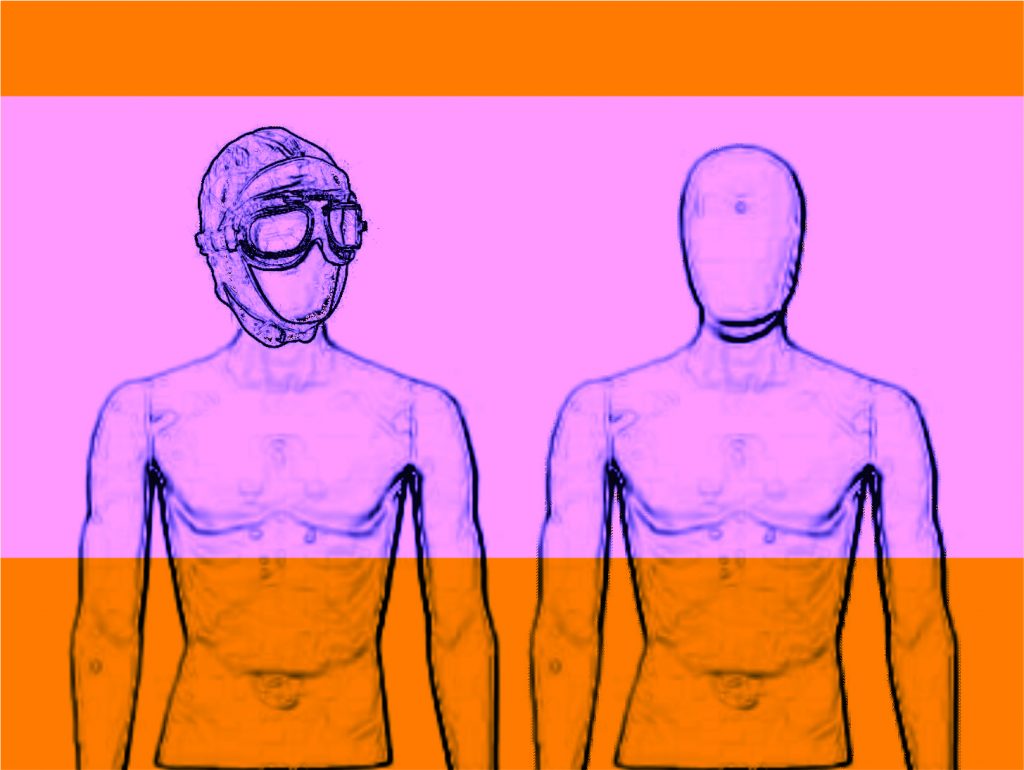Fichero | Un patio trasero bipolar
«La memoria, que lo acosa con fantasmas vivos y muertos, no es, sin embargo, lo único que transforma al hablante en un elemento poco funcional, una pieza agripada, diría un mecánico, en ese patio trasero bipolar donde lo presente y lo ausente son una sola cosa, pues la idea de ser un mal poeta agudiza el problema: “día a día desaparece el talento / de mi siniestro ojo enfermo”, se autodiagnostica con una pesadumbre que intenta ser objetiva.» La idea de “patio trasero” se asocia, habitualmente, a un sitio de carácter secundario, preferentemente a maltraer, donde se depositan desechos o aquello que no funciona, siendo usada de forma habitual como imagen –despectiva– para explicar la situación de los países subdesarrollados, las exprimidas colonias, de las que Chile forma parte. Si nos dejamos llevar por esta idea, los poemas que nos ofrece Francisco Quiroz (Valparaíso, 1964) en “Patio trasero” (La Polla Literaria, Santiago, 2025) deberían exhibir tales características. El autor, sin embargo, opta por elaborar un patio trasero que en su exterioridad se encuentra en las antípodas de esta imagen, pues mediante poemas que funcionan como las anotaciones de un cuaderno de viaje (de un viaje inmóvil, a cero kms por hora) construye un espacio luminoso, casi mágico, pletórico de volantines y aves nativas, donde “las hortensias y su sonrisa dulce / viven en primavera de éxtasis”. En ese espacio, el hablante, un poeta cincuentón aficionado a la bebida y a las drogas, hombre solitario que confiesa que: “defraudo a las mujeres que amé”, convive armónicamente con las generaciones que lo anteceden y suceden: “nieto y abuelo bajo el ciruelo en flor / ríen // felices degustan / filetes frescos // en sus bellos ojos turquesa / contemplo la vía láctea”. Es cierto que el abuelo es un nonagenario que: “recorre la casa familiar / sobre la resbaladiza cerámica / arrastra sus pies”, es decir, es una persona con un deterioro producto de la edad, pero este deterioro no lo convierte, a ojos del hablante, en un residuo inservible, un artefacto en desuso, menos en una rama podrida, como sugiere Pound –a propósito del tema– en su poema “Encargo”: “¡Oh qué asqueroso resulta ver a tres generaciones / reunidas bajo un mismo techo! // Es como un árbol viejo con retoños / y con algunas ramas podridas cayéndose”. El panorama exterior, como se ve, es armonioso. Lo interior, sin embargo, opera como la otra cara de la moneda, pues en este espacio subjetivo vemos acumularse residuos y cosas que no funcionan, cachivaches emocionales, podría decirse, conectándonos con la imagen despectiva de lo que es un patio trasero. Asistimos, entonces, a la remembranza –con un cierto tono lárico– de lejanas, empolvadas e irrecuperables hazañas adolescentes, importantes hitos autobiográficos transcurridos en lugares como Conchalí, Valparaíso, La Ligua, Pullally, Longotoma y Los Vilos. Amistades, carretes, conflictos familiares y sus primeros encuentros eróticos: “yo usaba un azulino / y diminuto trajebaño Catalina // me dijo / que sus labios y su virginidad / desde entonces serían solo para mí // a mis 17 / y ella / en su vuelta 16 / me colmó con sus besos de cereza”. Aparecen, además, las partes recortadas de lo que alguna vez fue un abigarrado retrato familiar: “buganvilias / con mi madre muerta / contemplan / los silbidos de John Coltrane / y a sus escarabajos / que son murciélagos”, se puede leer en el oscuro poema “No sé que hacer”. En otro texto, “El profe Domínguez me engrupió con Rilke”, al hablante se le “aparece el picaflor azul que es mi hermana muerta”. Echa de menos, también, a los miembros de su tribu literaria, aquellos con los que aspiró a domar la vida y la palabra, puesto que “mis amigos poetas / de la división fantasma / [se hallan] desaparecidos de escena”. La memoria, que lo acosa con fantasmas vivos y muertos, no es, sin embargo, lo único que transforma al hablante en un elemento poco funcional, una pieza agripada, diría un mecánico, en ese patio trasero bipolar donde lo presente y lo ausente son una sola cosa, pues la idea de ser un mal poeta agudiza el problema: “día a día desaparece el talento / de mi siniestro ojo enfermo”, se autodiagnostica con una pesadumbre que intenta ser objetiva. Tuvo, considera, tiempos mejores. Fue un mejor sparring del cerrado infinito de la poesía. Ahora, en cambio, debe conformarse con logros más modestos: “respiro cierta plenitud / cuando imagino un poema / que me deja tranquilo / y alegre / ante mi fracaso / de poder escribirlo”. Cuando los escribe, sin embargo, el peso de la derrota, la sensación de que “las hortensias y su sonrisa dulce” se vuelven “desoladas hortensias / extasiadas / en alguna hoja de mi cuaderno”, en fin, la idea de estar sufriendo una goleada escritural y humana, derrumba la antigua ambición retórica –presente en sus anteriores poemarios– y sus residuos, que van de lo lírico a lo antipoético, de lo culto a lo pop, de lo hermético a lo abierto, pasan a formar parte de textos discontinuos, pero coherentes, donde predomina la honestidad, la búsqueda de lo verdadero, lo que se agradece en un país –y en una literatura– donde cada día se inaugura una nueva tienda de disfraces.