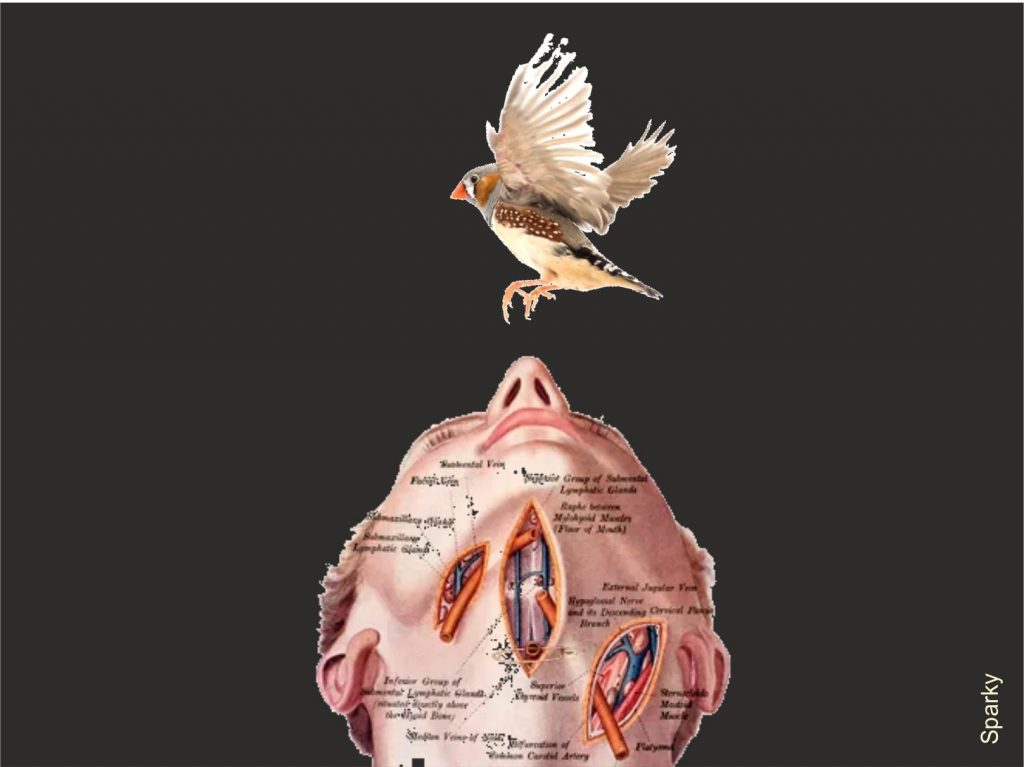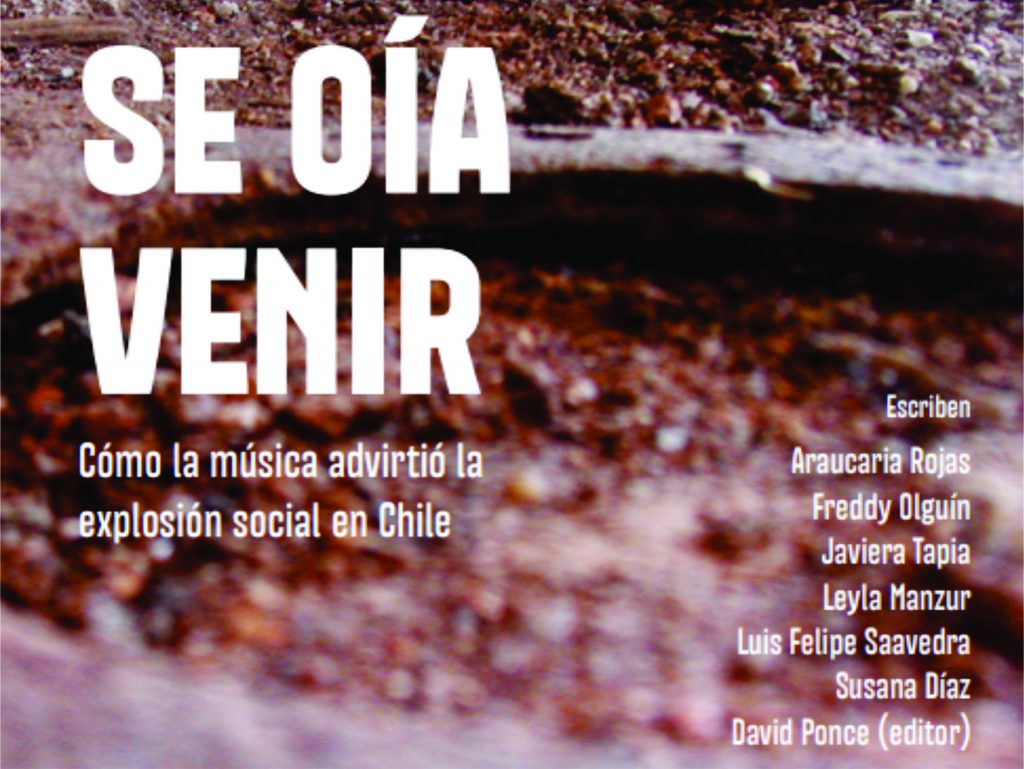Fichero | Cartas desde la Casa de Orates
Hace un par de meses, en la cola de la feria de Batuco, entre barbies sin brazos, brocas oxidadas, discos duros muertos y sudadas novelas de Alejandro Zambra, Carla Guelfenbein y Hernán Rivera Letelier, me encontré con un libro en cuya portada podían apreciarse médicos, enfermeros y pacientes, todos borrosos, todos pretéritos, todos con aire fantasmal, posando ante el lente de una antigua cámara blanco y negro. Atraído por la fotografía me agaché ante el montón de ruinas que ofrecía el vendedor, un tipo joven, con polera pirata de Nike, y tomé el libro: "Cartas desde la casa de Orates", tal era su título. Hojeándolo, al poco rato me encontré con un par de párrafos conmovedores, párrafos que dejaban traslucir tanto el delirio de quienes escribían como su soledad, sus ansias de libertad y su enorme abandono. Tenían, además, un cierto aire a la narrativa de Roberto Arlt, lo que me pareció fantástico. Pregunté por el precio. Deme una luquita papi y llévese de yapa uno de estos, dijo indicando los ejemplares prematuramente avejentados de Zambra, Guelfenbein y Rivera Letelier. No, gracias, le respondí. Quiero solo este. Ya, deme quinientos pesitos, entonces. Sentado en la plaza de Batuco -entre evangélicos, colombianos, haitianos y pasotas que bebían cerveza- examiné con detalle el ejemplar recién adquirido. Se trataba de una colección de veintinueve cartas, escritas en la primera mitad del siglo XX por internos de la Casa de Orates, hoy llamado Instituto Psiquiátrico. Fueron encontradas por su editora, Angélica Lavín, en una antigua y singular caja con forma de libro -una verdadera cápsula del tiempo- en la biblioteca del organismo el año 2000, siendo dadas a las prensas -como se decía antaño- tres años más tarde por el Centro de Investigaciones Diego Barros Arana de la DIBAM. El hermoso y poético objetivo de la editora de los textos es “la ilusión de liberar del encierro estas voces que nunca llegaron a su destino.” Claro, porque como señala Paula Tesche en un artículo publicado por la Universidad Austral de Chile referido al libro en cuestión, por ese tiempo los internos -según las investigaciones de Foucault- eran alejados de sus familias, a las que se les consideraba como “el agente detonante de la desviación”, lo que los dejaba en una condición equivalente al exilio: “estando en el hospital, no hai amigos, ni parientes, ni tia, ni sobrinos, ni nada. El que se quema que muera. Asi, es la vida moderna…”(sic), consigna uno de ellos. Las primeras cartas datan de 1913 y las últimas de 1931. La mayoría están dirigidas a sus parientes, muchas veces con el objetivo de reclamarles su presencia: “Que pidiera el favor a los suyos que están en Santiago que vengan a visitarme todos ellos con sus hijitos y esposos si es posible pues cuando ven que los visitan aquí los consideran a los enfermos y los adulan y miran mejor a los que no los visitan los miran en menos”(sic). Solicitan, además, dinero, enseres y comida de casa: “Luicita: Pescado frito; Un budín de arroz con leche y huevos; de sus manos y, también, con tomates y bastante azúcar y, despues de frio, ardido en Ron o aguardiente; que, bien le vendria por una mano virgen, como la suya” (sic), escribe un segundo interno. El envío de vestuario también es una petición frecuente: “Yo necesito un traje, un abrigo, estilo ruso y también un sombrero, un calzado corriente alto con suela goma…”, solicita otro de los pacientes. Se da el caso, también, de un interno que le escribe a la viuda del presidente Pedro Montt pidiéndole matrimonio. El sonido de fondo de las cartas, en las que se enlaza el delirio con la realidad, la locura con la sabiduría, es de extrema nostalgia por el retorno a la vida anterior, a ser reconocido y reivindicado como un ser normal, deseos que pueden apreciarse en una de las conmovedoras cartas que Aurelio Gutiérrez* enviase a su mujer, Ernestina*, texto que tal cual como fue escrito -no hubo corrección ortográfica por parte de los editores- presentamos a continuación. Carta de Aurelio Gutiérrez* Santiago 3 de Enero de 1919 Mi querida Ernestina*: Acostumbrado como estoi ya a sufrir fuertes impresiones, sin que se alteren mis nervios, solo por eso, puedo tomar mi pluma, para dirigirte estas líneas, las que por las consideraciones que paso a exponer, las principio en el convencimiento de que van a ser el último adiós que le doi en este mundo a la esposa que tanto quise, cuanto más, que es madre de mis tiernas niñitas. Hai Tinita de mi alma, no hubiera querido tenerte más bien, para evitar tan hondo dolor. Y tu Bernardita y Laurita, a quienes tampoco olvido un instante. Ayer solamente recibí la encomienda que me mandastes, por lo cual te mandé mis agradecimientos anticipados. Ella venia conforme, pero mas bien Ernestina no hubiera querido encontrarme con las cartas que venían dentro. Qué clase de corazón tienes mujer ingrata, como pudistes escribirme una carta tan fría, después que te impusistes de mis muchos sufrimientos; Acaso no te mandé decir que aquí había sido azotado, calumniado, vituperado y por cuanto puede haber pasado solo Jesucristo, que tu, tan impasible pudistes concretarte a decirme que estabas buena. Si me hubieras dicho que estabas mal y que ya estabas al morir yo habría sufrido menos porque al fin me habría sujerido la idea que sufrías por mí. Y porque además, después de tus acciones, como fué tu desobediencia de irte, sin llevarme ni despedirte siquiera de mí, hoi si no te apiadas en venirme a retirar, mas me valdría que te murieras, porque, al fin, ya no teniendo yo mujer, el Reglamento de este asilo, me permitiría, que saliera solo a la calle, como entré. Figuraté, que sin ningún motivo, de la manera mas arbitraria, me pusieron en el patio N° 7. Por felicidad en este patio encontré un mayordomo, de sentimientos mas humanos, que los otros donde he estado. No le diré, que los otros dos