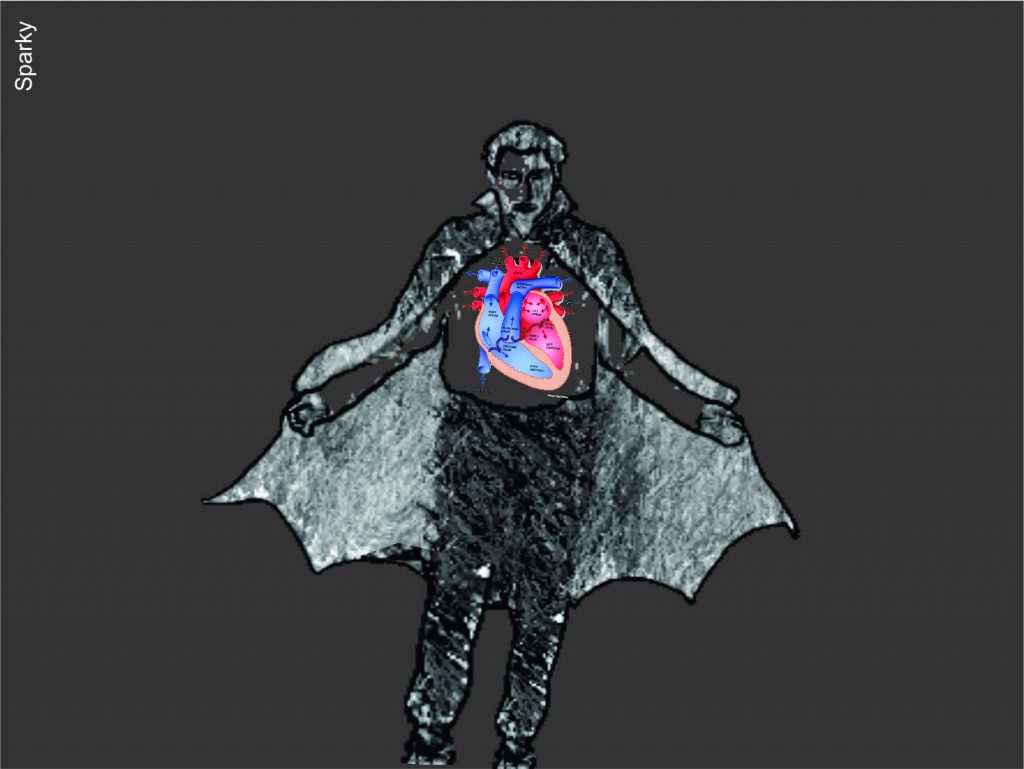Testigo ocular | Paz Molina Venegas
La poesía de Paz Molina Venegas (Santiago de Chile, 1945) se puede considerar como parte del guion esencial de los años ochenta, identificándose por ser crítica con un trasfondo en las asimetrías sociales tradicionales y los convencionalismos. Acompaña esta veta crítica con trazos intimistas, que dan cuenta de los miedos que surgen de la atmósfera atisbante de la poeta en cuestión. Su obra se inaugura en 1980 con la publicación de “Memorias de un pájaro asustado”, habiendo dado a conocer luego media docena de poemarios. SELECCIÓN DE POEMAS ACROBACIAS Hombres pequeñitos emergen de un vocabulario fastidioso armados hasta los dientes, proclamando signos pálidos que atemoricen al más incauto y hagan dichoso al oportuno que se haya conseguido un cuchillo con que apuñalar al ortodoxo. Conviene que cada uno coja su cuaderno de idolatría para cabalgar precisos en una cacería de erratas y aserruchar el violoncelo de la maestra que tirita de aburrimiento en un rincón del gimnasio. Es útil que convengamos en una clave de asuntos que resten importancia a las palabras y confieran vigencia al mediodía (impostor en cuclillas que permite la burla y convierte en alondra a la señora de peluquería) Es importante que acudan a nuestro campanario los aspirantes a poetas y los trapecistas cesantes. Haremos un certamen de acrobacias multifacéticas que cada uno se desnude y salte a su manera ver abalanzarse un torso dorado como una medalla hasta rozar peligrosamente con el muro luego esperar con calma a que se lance el más valiente despojado de todo contacto con enciclopedias y dispuesto a enmudecer para siempre si fuera preciso después de bautizar los retoños del escándalo. CONDICIÓN Y ALARIDO Y me ha dado la gana de ser libre de condición y de alarido al medio de la calle hurtado el cetro a la canalla oficialmente constituida en mí me hago presente Me vierto en mi dominio de lujoso desvarío virginal Productores ufanos de quimeras lánguidos sacristanes me devoran Me urjo a lo contrito y me doy vale de fracaso triunfalmente acosada sin menoscabo de lo simple me convierto en gimnasta me doy de golpes en el pecho me transformo en ventana y me columpio TAN SOLAMENTE Yo rivalizo conmigo: No estoy a la altura de mi condición. Me topo con sorpresa contra mi propio yo. Me sucede que no canto como quisiera. Balbuceo y escucho una lejanía. Tímidamente me alzo en lluvia. Escojo, por no dejar, un nombre para darme. Y no me siento interpretada. Tan torpe como soy. Tan solamente. Tan única y tan ella y tan dolida. Y la gran carcajada que me gasto. Y las ganas de ser y de quebrarme. Rivalizo conmigo y esta pugna vagamente grosera me invalida las mejores gestiones amatorias. Y mi propio amor, mi boca para el beso mi discutible condición angélica se me van convirtiendo en impostura. VESPERTINO Qué pálido el reflejo de la conciencia en el comedor de los otros cuando anochece y no hay lumbre cuando anochece y no hay madre. Así apenas la canción apenas el polvoriento afán del verbo en su escondrijo múltiple A qué controvertir ya tantos soles A qué tanto amanecer y de rodillas Sólo que me contuviese la alegría Sólo que la alegría me fecundase. HISTORIA DE ÁNGELES I Entonces fue que el ángel se acercó y dijo: tendrás sed de mi carne y vagarás hambriento. Luego, haciendo ondular su oscura cabellera se hundió en la incertidumbre de su concepto Intentaba el ingenio comprender los alcances del ángel entre fiebre y bostezo, vagas contemplaciones; pertinaz, sin embargo, se enfrascaba en conciertos de incomprensible música, salvaje y presuntuosa. Tendrás sed de mi carne y vagarás hambriento. Y su cadera trascendió la condición humana. El Único, obstinado, doblegó el idioma y lo hizo parir la flecha. Quiso luego ejercitar su arco inconfesable. Premunido de un cóndor se dispuso a la barbarie. Y no logró más quietud que un deambular inédito por las inmediaciones del hastío. Quiso luego la forma, cogió su flecha, la cadera del ángel se apagaba a lo lejos hacia ella apuntó con intención diabólica y un alarido turbó la paz inadmisible. Tendrás sed de mi carne y vagarás hambriento dijo el Único al Ángel y lo ensartó en el infinito. HISTORIA DE ÁNGELES II Yo quiero una mujer para apagar mis ansias, dijo el ángel, y un gesto obsceno le oscureció el semblante. Estoy harto de alas y miriñaques, ahora quiero deshonrar mi estirpe entumecida. Quiero unos pechos vastos, formidables en extensión incierta como pensamientos humanos; que se hundan en ellos mis torpes manos pudibundas. Mis antiguas plegarias han de ser besos y saliva. Quiero una inconfesable lujuria. Se subleva mi espíritu macilento mi espalda sudorosa se inclina sobre un cuerpo que parece ardorosa convulsión del infierno. Quiero un goce satánico dos piernas que agonicen de estertor y dos manos que perturben mi agónico sentido. No recuerden mis cánticos. Mis alas están yertas. Tan sólo quiero una mujer y su nefasta dulcedumbre. HISTORIA DE ÁNGELES III He pecado se dijo el ángel y una repentina oscuridad asomó a su mirada (antes sus ojos eran dos alondras) dos pájaros muertos se asomaron a sus ojos. He pecado y debo aguardar mi castigo. Mientras tanto cavaré una tumba para dos pájaros muertos. HISTORIA DE ÁNGELES V No quiero tu castigo, Señor, apiádate No he de volver al mundo con este traje estúpido. Pisotearé mis alas de cartón. Escupiré la muselina barata de mi túnica. Arrojaré al infierno mi aureola plastificada. Y si has de llamarme nuevamente rebelde Quiero volver a la tierra como el más oscuro de tus hijos. MOVIMIENTO Hay que mover la vida, hay que menearla como la cola de una lagartija. Hay que alzarla como un paraguas rojo. Hay que ensartarla en el tiempo como un puñal de oro. Y que huya la muerte con sus dientes de plástico que corra infeliz que sienta