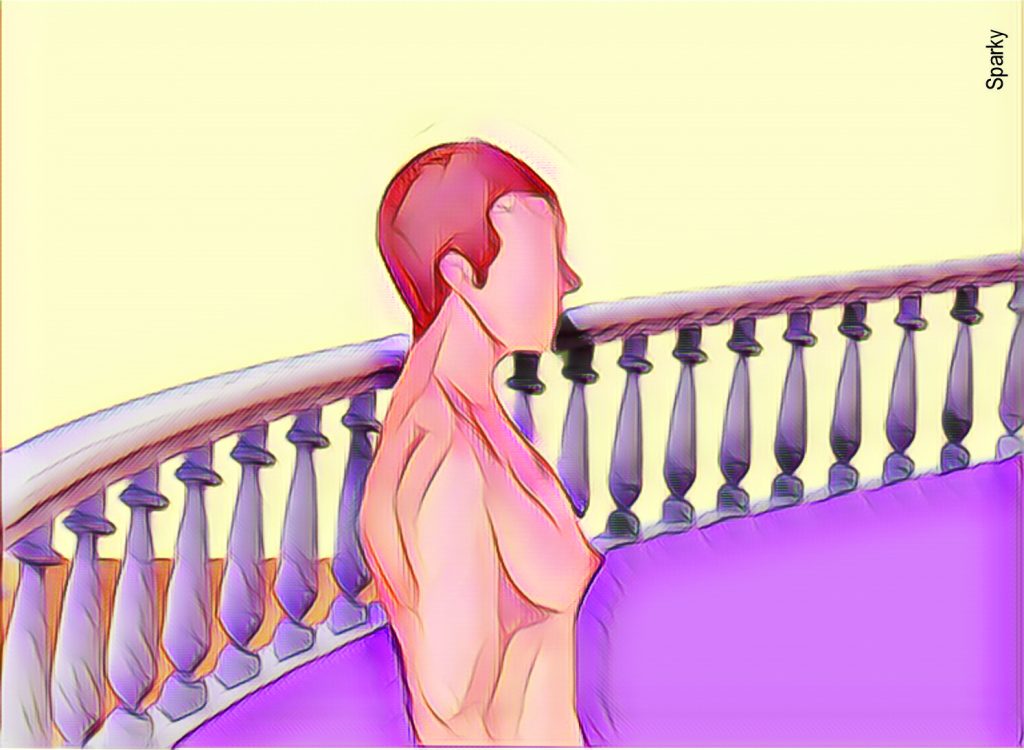«Le dije al de Las Galias: “no quiero estar contigo hoy”, a lo cual respondió: “te presentaré a unos amigos”. No demoró más de tres minutos para volver con diez jóvenes bien apertrechados, que miraban con ansia, para que eligiera a mi gusto. Todos estaban dispuestos a llevarme por la escalera de los ángeles caídos y seguir el rito que bien conocían. Mis ojos examinaron las cabezas, los brazos, los colgantes racimos. Hasta que fueron a dar y se quedaron en la estampa de un jovencísimo cadete con corte de cabello militar y una tobillera de oro en la pierna izquierda.»
Al paraíso “Las Delicias” volví varios meses a encontrarme con el héroe de las Galias (u otros que se lo merecían). Me había aficionado a sus tamaños, que dejaban por lo menos un recuerdo semanal en la cotidianidad de los días que viajaba a la región de O´higgins a realizar clases. En esos viajes se despertaba la ensoñación de cruces y romerías. De torres adornadas con pendones anunciando que el reino ya estaba más cerca, mientras las alcancías ubicadas estratégicamente, se iban completando a medida que los campesinos avanzaban por la vía dolorosa y se abrían los altares para recibir el pecado de la pobreza transformado en hito de salvación y de falsas elevaciones que se hundían más en la tierra.
Mientras tanto, en el paraíso yo sufría una leve trasmutación. Le dije al de Las Galias: “no quiero estar contigo hoy”, a lo cual respondió: “te presentaré a unos amigos”. No demoró más de tres minutos para volver con diez jóvenes bien apertrechados, que miraban con ansia, para que eligiera a mi gusto. Todos estaban dispuestos a llevarme por la escalera de los ángeles caídos y seguir el rito que bien conocían. Mis ojos examinaron las cabezas, los brazos, los colgantes racimos. Hasta que fueron a dar y se quedaron en la estampa de un jovencísimo cadete con corte de cabello militar y una tobillera de oro en la pierna izquierda. El muchacho, de 18 o 19 años, era un guerrero firme, recio y confiable. Estaba haciendo el servicio militar y, en los días de franco, asistía a ese templo para asegurarse algún dinero y hacer felices a quienes se lo solicitaban. Como un San Sebastián que se entregara a judíos y romanos, a los cuales dirigía su punzón repleto de leche tibia, entre suspiros y embestidas sin interrupción.
La cabina dejaba al descubierto a otros que, en el mismo trance, gozaban el mérito de subir por las esferas celestes, sin la consabida crucifixión, de la cual Santa Elena encontró las reliquias, que eran falsas.
El muchacho era comunicativo. Dijo que vivía en Isla de Maipo, y podíamos juntarnos allá de vez en cuando. Mis puntos geográficos referenciales de entonces (también de hoy día), no acertaban con la ubicación en el mapa del pueblo mencionado. Le respondí “tal vez”, en la trabazón de piernas, brazos, sexos, labios. Era fuerte, y hacía que uno se sintiera en plena confianza, tocando cada rincón de su anatomía y jugando con el benevolente prepucio, la cabeza escondida y la llamativa tobillera que le daba cierta distinción. Con él se galopaba al mismo peso y al mismo tranco. No defraudaba al pedir más y la entrega total era un beso prolongado hasta cerrar los ojos. Un momento después de terminada la colisión, y lleno de semillas del conscripto que tal vez, en un pasado remoto, haya sido el monaguillo principal de aquellos domingos tétricos, con autoridad me dijo: “nos vemos aquí en dos semanas, el mismo día y la misma hora. Sentí que me nacían alas, que podría volar como un Eros pantocrátor, que cualquier altar de las catedrales del mundo querrían poseer.
Esperé con ansia el paso de las horas que cumplieran dos semanas para volver a la capital. Pasados los misterios dolorosos y las horas en buses y carros de metro, llegué al lugar de los encuentros. Quedé perplejo. “Las Delicias” estaba clausurado por tablones y a ambos lados de la puerta se erigían andamios que ocupaban trabajadores. Por una puerta lateral sacaban escombros en una carretilla. Pregunté a los obreros qué ocurría. Me contestaron que era una nueva construcción. Más allá un pequeño letrero anunciaba “nueva dirección: Ecuador xxxx”. A toda prisa comencé a buscar. De arriba abajo por la calle Ecuador el número no existía. Menos aún el lugar de los placeres.
Cansado. Estupefacto de tanto recorrer y de pensar que había caído por la escala del paraíso perdido para siempre, lo único que se me ocurrió fue ir a dar una caminata por el paseo Ahumada. El mundo (la ciudad), parecía oscuro. Sentía como si un bisturí diseccionara el cerebro, el corazón, los brazos. El “por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa” se coreaba en forma desafiante desde Arica hasta Magallanes, como si cada hombre se hubiese convertido en una campana, que con esas frases herían mis oídos y prefiguraban un futuro de obtusas ceremonias que me culpaban, lanzándome a un insulso infierno creado para someter por miedo desde la ciudad de las siete colinas hasta el último pedazo de hielo en la Antártica.
Me detuve por algunos minutos fuera de la catedral. Un mendigo sucio y desarrapado se masturbaba, como si estuviera regocijando a su Adonis que le miraba desde una sombra insondable. Los transeúntes, embebidos en sus salmos y oraciones, porque el reino ya venía, no se percataron de tal acontecimiento (oprobioso para la curia entera y la élite cursi). Comprendí, en una visión reveladora, que el paraíso seguía intacto. Que sólo quedaba buscarlo y refocilarse en él sin ninguna medida. Entonces me reí a carcajadas. En ese instante mismo, fui yo de nuevo.