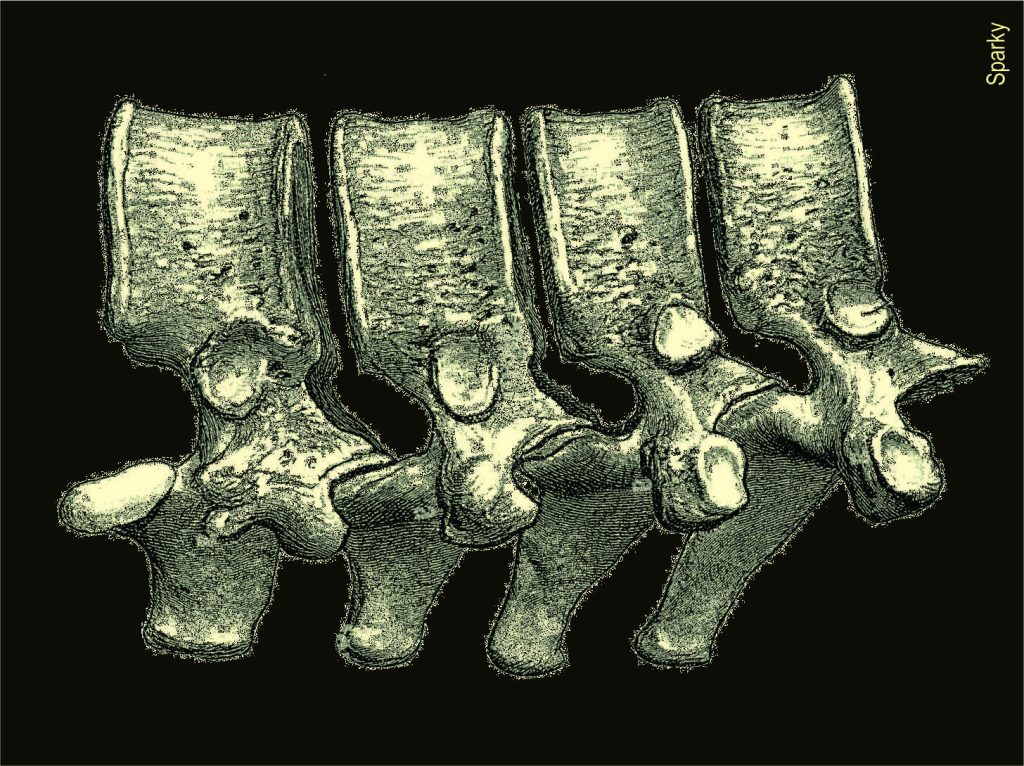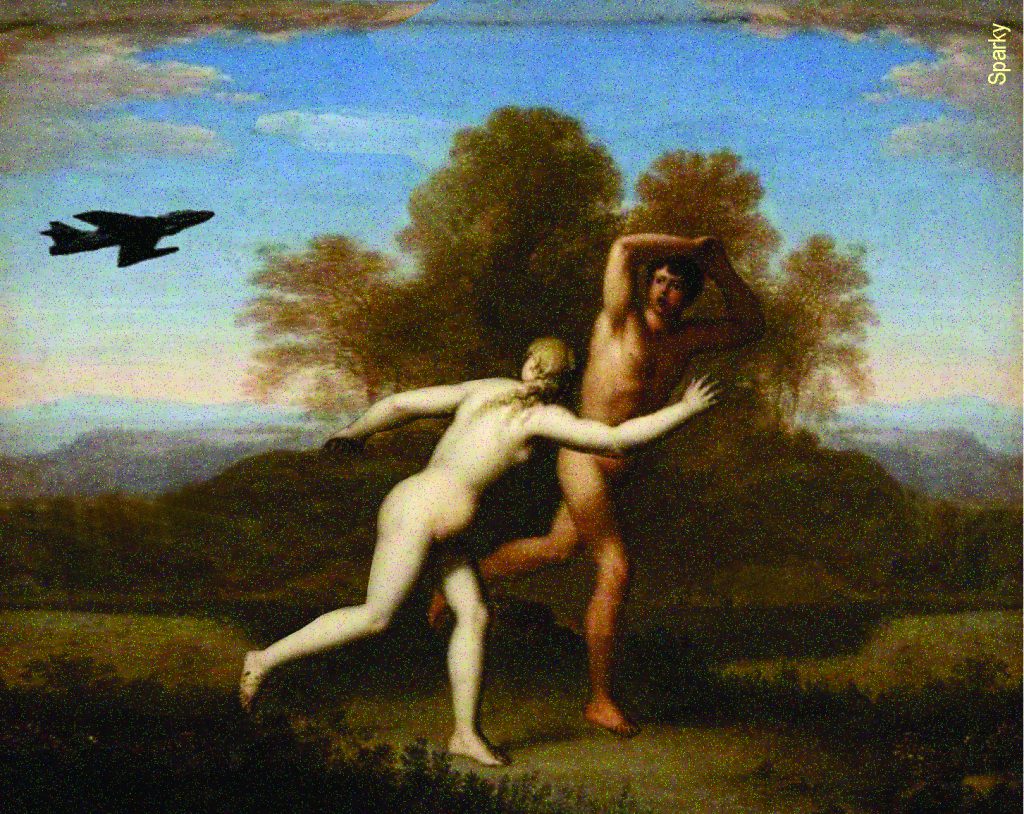Poesía chilena actual | Matías Rivas: Tres tragedias
SUPERMERCADO Por influencia tuya comencé a comprar duraznos. Cuando íbamos al supermercado tú siempre comprabas un par de kilos de duraznos para tu hijo mayor. En cambio, yo partía derecho a la sección pastas y carnes. Llenaba el carro con lasañas congeladas, pizzas y salsas de tomates. Recuerdo que comprabas una docena de huevos con omega 3, queso fresco y quínoa. Más de una vez te vi llevar yogurt natural y un kilo de uvas. Hacíamos de estos encuentros un enredo fascinante de mensajes en clave con la ilusión de que pareciera casual conversar en los pasillos abarrotados de comida del supermercado más lejano de tu casa y cercano de la mía. Hablábamos de amor con susurros histéricos, nos hacíamos promesas calientes. Incluso rozábamos nuestras piernas agachados para sacar el azúcar rubia. Después nos mirábamos unos minutos. Me decías cariño en un tono suave que súbitamente cambiaba cuando venía alguien. Te gustaba tener fósforos en cantidad, por superstición. Te preocupabas de que nunca faltara en tu refrigerador el brócoli. Con las compras listas partías a pagar, mientras te esperaba en mi auto en el estacionamiento. Lo mío eran sólo un par de bolsas que echaba atrás. Lo tuyo era alimento para tus hijos y tu marido vegetariano. Le pedías a un joven que te ayudara a llevar las bolsas a tu auto y que las descargara en la maleta. Luego partías donde yo estaba, cortando distancia por pasillos con autos estacionados. Abrías la puerta y te lanzabas a mi cuello. “No quiero que volvamos a pasar por esto. Quiero que te cuides y te guardes para mí. ¿Entiendes amor?” Me tocabas entre las piernas para sentir si lo tenía duro. Salías dando un portazo con mi olor en tu pelo. Caminabas hacia tu auto sacudiendo tus caderas. Ibas con pantalones apretados y botas negras. Me quedaba fumando. Encendías el motor, retrocedías y partías directo a tu casa. RECIÉN CASADOS La orilla café de la taza nos sale con agua caliente. El borde tiene grabado mis labios, lo que te molesta. No sé si será posible sacar la mancha con recriminaciones. Lo cierto es que gotea bajo el colchón toda la noche. Las frazadas y el cansancio tienen olor a sospecha. No avanzamos, pese a las quejas y reconciliaciones. Pero tampoco queremos dar un paso más. Te duelen las rodillas y a mí los codos. A ambos nos cuesta dormir con las mandíbulas férreas. Me dices que escuchas cómo un niño va llorando al baño. –Yo voy, tú quédate durmiendo, que mañana tienes que salir temprano. Te veo apagar la luz con el niño en los brazos. Miro –entre las sombras– mi ropa colgada. Escucho mi aliento seco, cortado, y las piernas rendidas. Quedan pocas horas de sueño y resignación. Mañana, seguro, ni me sentirás cuando me vaya. CASO DESCRITO Nos enviábamos mensajes y nos llamábamos todo el día. Se volvió rápido una relación seria. Hasta tal punto llegué a conocerla y encariñarme con ella, que un día su hija mayor me llamó papá. Nos fuimos a vivir donde su madre. Y pese a ciertas incomodidades, disfrutamos esos años. Las cosas se empezaron a poner complicadas una tarde en la que una amiga le dijo a mi mujer que no confiara. Me había visto tomar un taxi con una compañera del trabajo. Mi mujer me empezó a subir el tono de voz. Se puso más fría en la cama, salvo cuando me enojaba. Después de pelear me llevaba al dormitorio y me mostraba su voracidad sexual de una forma que me daba miedo y celos de que otro gozara su descaro. A los días se apagaba y volvía el rencor. Una vez al llegar a la casa me empujó. Le dije que no se dejara envenenar, que su amiga tenía envidia por la vida que teníamos juntos. No me creyó: “Las cosas tienen que ser parejas entre nosotros, así te la haré con otro sin decírtelo, por dignidad, tengo que sacarme esta espina”. Empecé a partir nervioso en las mañanas. Un par de meses después llegó a mi trabajo. La vi parada con ropa liviana, apretada y taco alto. “Vamos a conversar solos, no aguanto más”, fue su primera frase. Prendió un cigarrillo y me lanzó con desdén: “Me estoy metiendo con alguien”. A lo que contesté, con la garganta seca: “Esta sería tu venganza”. “No. Esto es serio. Se trata de mi felicidad y de la seguridad de las niñas”. Mira a mi izquierda y vi cómo se alejaban mis compañeros camino a sus casas, riendo unos, otros callados. Había mujeres que se subían a autos y los más jóvenes andaban en grupo. Nos sentamos y pedimos un café y fumamos. “Vine porque no quiero que vuelvas a la casa ni que te acerques a las niñas. Está claro. Te voy a dejar toda la ropa y tus cosas donde tu madre. Esto ha sido muy terrible para mí. Por fin encontré el amor y ahora sé lo que es sentirse protegida. No puedo pasar más miedos ni angustias contigo. No eres un mal hombre, lo reconozco. Por eso quédate con el mejor recuerdo mío y de mis hijas. No te despidas, no quiero que sufran, no lo merecen. Sólo te ruego que no te aparezcas más. Es lo mejor para todos. ______________________ Matías Rivas (Santiago, 1971) es poeta, ensayista y director de Ediciones UDP. Ha publicado los poemarios: Aniversario y otros poemas (1997), Un muerto equivocado (2011), Tragedias oportunas (2016) y Un poema de amor (2023). Los poemas publicados fueron tomados de “Tragedias oportunas”, Ediciones Tácitas, Santiago de Chile, 2016.