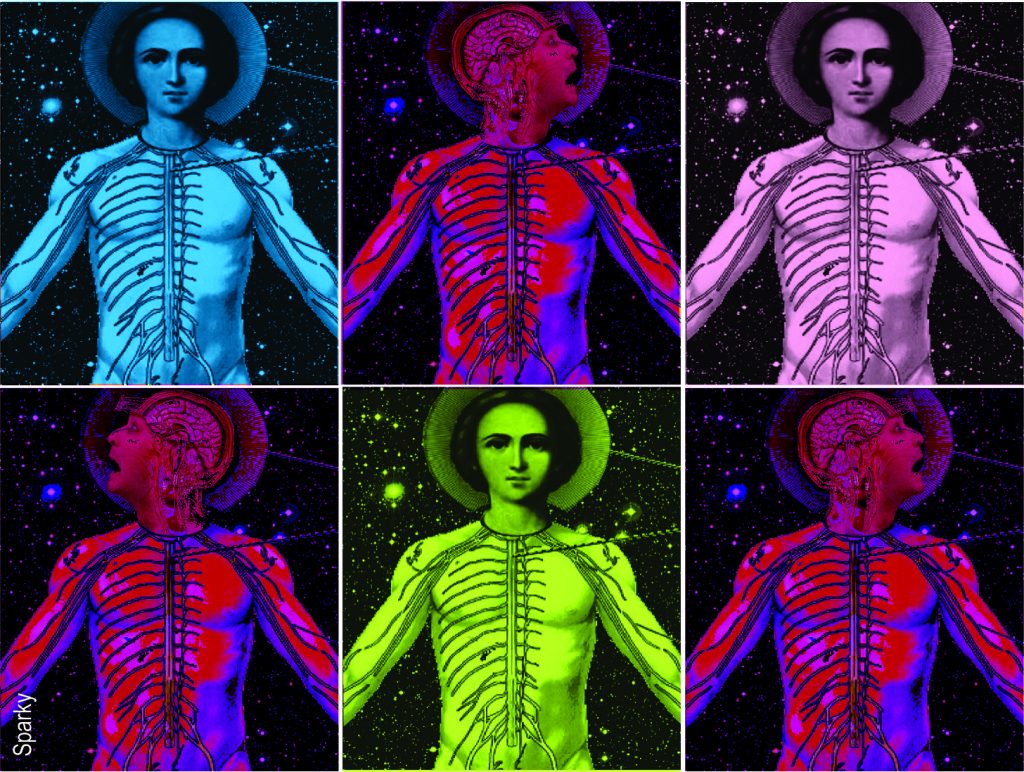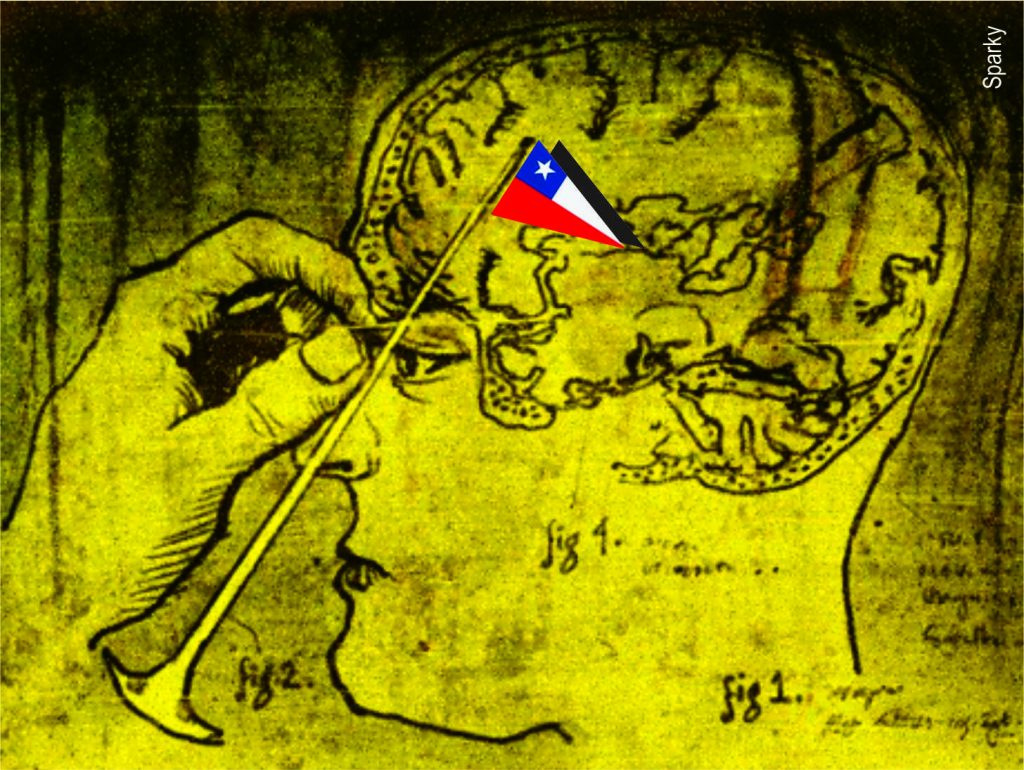«Años más tarde, transitando ya en la adultez, mi perspectiva cambió y lo que me tocó ver, mayoritariamente, fue gente desesperanzada haciendo filas en bancos o locales -estilo Sencillito- para pagar o repactar la cuenta eléctrica, la del agua, la del teléfono, la del gas, la del crédito de consumo, la del crédito hipotecario, la de la tarjeta de crédito, la de la casa comercial tipo Falabella, Paris o Hites, la del supermercado, la del instituto, preu o universidad, la de la operación de vesícula, riñón o cadera. Internet, por suerte, nos evitó esa pérdida de tiempo, aunque también nos quitó esa especie de socialización de la desesperanza, esa constatación de ser un perdedor más entre muchos que uno experimentaba en las filas de cobranza. De la derrota colectiva se pasó a la derrota individual, del rostro del otro se pasó al reflejo del rostro propio en la pantalla.» Todos los atardeceres, al volver del trabajo, paso frente a una gasolinera ubicada en la Panamericana Norte. He hecho esto durante un par de años, pero, distraído como dicen que soy, no me había dado cuenta de que cada día se forma una larga fila de vehículos esperando pasar por la ventanilla del AutoMac que opera en el lugar. Pensaba que se encontraban allí por bencina, no por el local de Mc Donalds, puesto que había llegado al convencimiento, no sé cuándo, no sé bien por qué, pero hace mucho, de que la famosa cadena gringa ya no atraía demasiado a los chilenos, que había pasado la novedad, que todo el mundo tenía claro que se trataba, por lo bajo, de una estafa alimentaria. Hace poco, sin embargo, me di cuenta de mi error. Detenido frente a la gasolinera a raíz de un taco vi que la larga fila de vehículos no culminaba en los surtidores de combustible, sino en el local de comida rápida, justo a una hora propicia para la once o cena. Adentro de cada auto -descubrí- había seres humanos, había mc padres, había mc madres, había mc abuelos, había mc pololos y mc pololas, había mc hijos y mc hijas, esperando ansiosos la mc mercancía: hamburguesas, papas fritas, gaseosas de fantasía, productos principales de esta mc empresa nacida, como cierta mafia, como cierto neoliberalismo, en la norteamericana ciudad de Chicago. Me pregunté esa vez, y me sigo preguntando cada vez que paso por el sitio, qué hace que estas mc personas consuman -a mc precios nada bajos- mc alimentos que, como todos sabemos hace mc décadas, es vox populi, nutren poco y tienden a dañar la salud, agregándose hoy en día un estudio que asocia el consumo de comida chatarra a un incremento en el deterioro cognitivo. Es decir, pagas para volverte fofo, insalubre y poco listo. ¿Por qué entonces esta marca sigue floreciendo? No tengo idea, pero la respuesta debe ser parecida a las razones que la gente tiene para escuchar a Bad Bunny, viajar al Caribe a emborracharse a diario en un resort o votar por la Dra. Cordero. Cuando estoy de mala los pongo en mi categoría de imbéciles 24×7, esa sería la razón. Y punto. Cuando estoy más cuerdo atribuyo el fenómeno a asuntos como la derrota de la educación pública o el amplio triunfo del neocolonialismo en nuestro país, que como escribió Parra, es más bien paisaje. Me sorprende también, cada vez que paso frente a la gasolinera, el hecho de que las mc personas sean capaces de hacer fila, de esperar pacientemente en sus mc autos, incluso con alegría, los mc combos de la franquicia norteamericana sabiendo que, en la sociedad actual, de lo inmediato, del aquí y el ahora, esperar es una experiencia ampliamente desvalorizada. Desde mis tiempos de infancia, cuando iba todos los domingos a misa de doce a la iglesia de Fátima, en Independencia, cerquita del Hipódromo Chile, que no me tocaba ver tanta gente esperanzada haciendo filas o colas, como se les llamaba antaño. Los feligreses -en esa época- ponían su esperanza en el retorno de un ser amado, en mejorarse de alguna enfermedad, en pagar una cuota a tiempo, en evitar el embargo de una casa, en la aparición de un familiar secuestrado por los milicos. Por eso se comulgaba, es decir, se recibía, sin ser aparentemente violado o violada, el cuerpo de Cristo en la propia carne, representada por la hostia, que es otro alimento poco nutritivo. Después venía la ofrenda, el pago, que se depositaba en un canastito que olía a incienso, a misterio. Años más tarde, transitando ya en la adultez, mi perspectiva cambió y lo que me tocó ver, mayoritariamente, fue gente desesperanzada haciendo filas en bancos o locales -estilo Sencillito- para pagar o repactar la cuenta eléctrica, la del agua, la del teléfono, la del gas, la del crédito de consumo, la del crédito hipotecario, la de la tarjeta de crédito, la de la casa comercial tipo Falabella, Paris o Hites, la del supermercado, la del instituto, preu o universidad, la de la operación de vesícula, riñón o cadera. Internet, por suerte, nos evitó esa pérdida de tiempo, aunque también nos quitó esa especie de socialización de la desesperanza, esa constatación de ser un perdedor más entre muchos que uno experimentaba en las filas de cobranza. De la derrota colectiva se pasó a la derrota individual, del rostro del otro se pasó al reflejo del rostro propio en la pantalla. Hoy por hoy, en este presente eterno en que vivimos, en este barco sin mar en que navegamos, la esperanza, para muchos, sin embargo, parece haber renacido. O nunca murió y yo, terco, no quise darme cuenta. Esta esperanza es el Mc Donalds. Allí, en vez de bancas de oscura madera hay un mobiliario práctico y colorido; en vez de aburridos santos hay un payaso sonriente; en vez de vetustos y seriotes sacerdotes de sotana negra hay alegres jóvenes vestidos con ropa deportiva entregándonos el cuerpo del capitalismo -la hamburguesa- en higiénicos envases que nos permitirán echarnos nosotros mismos