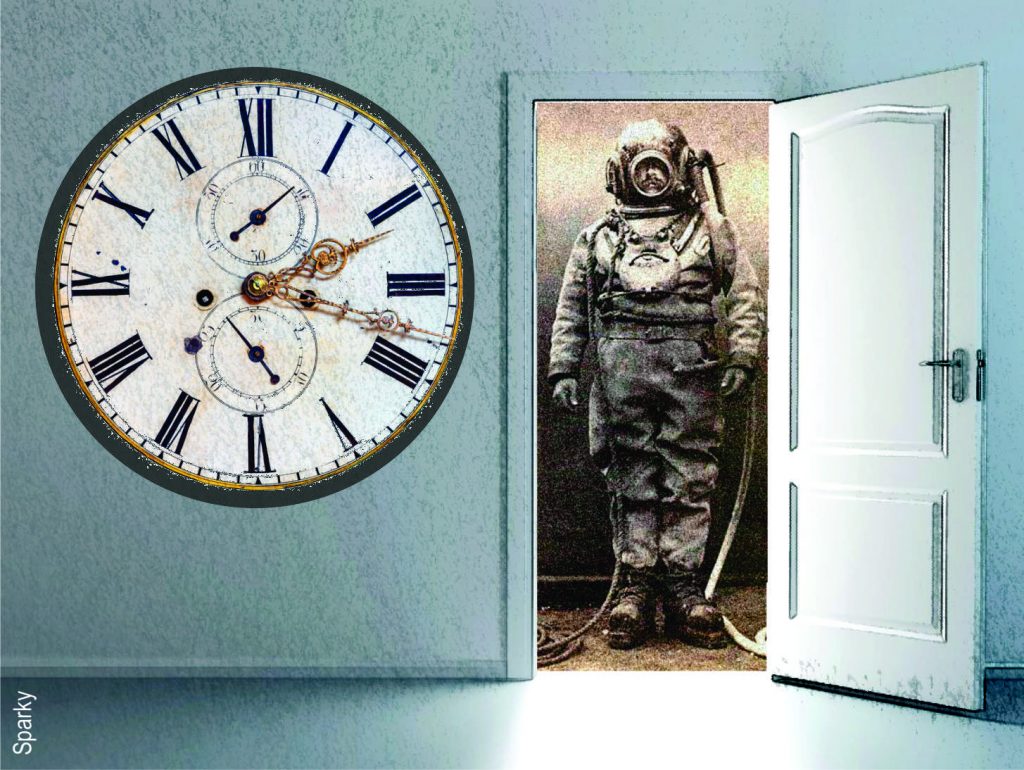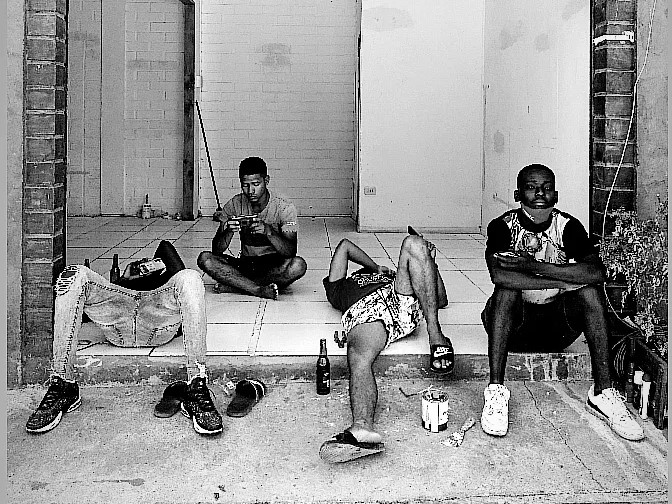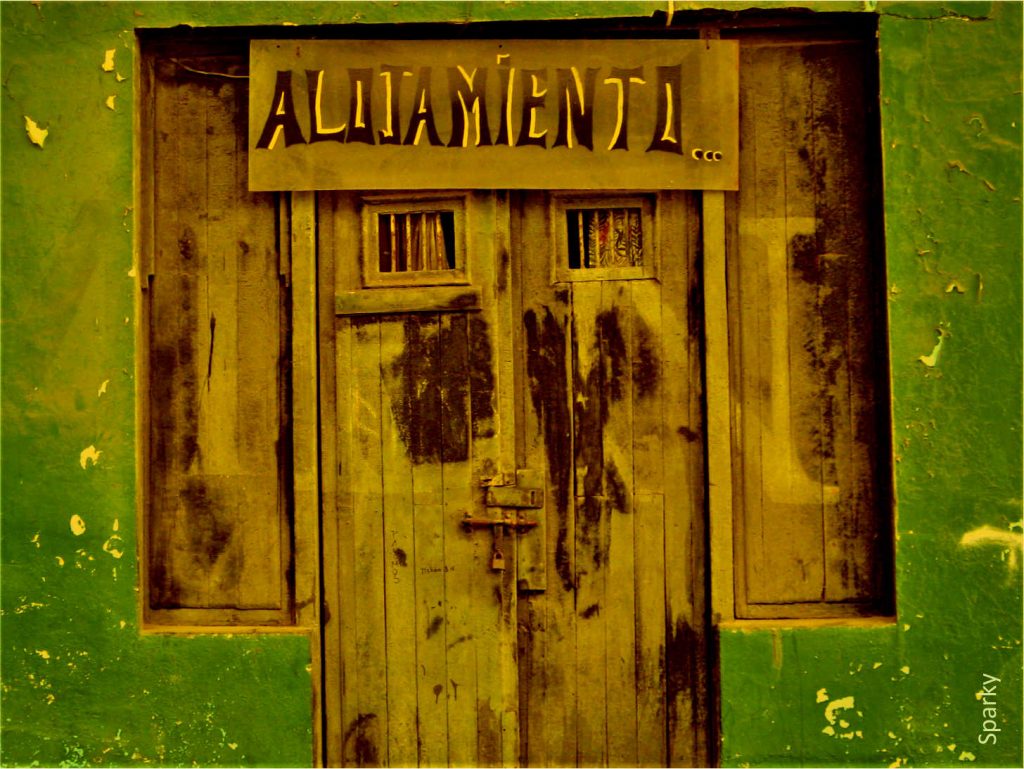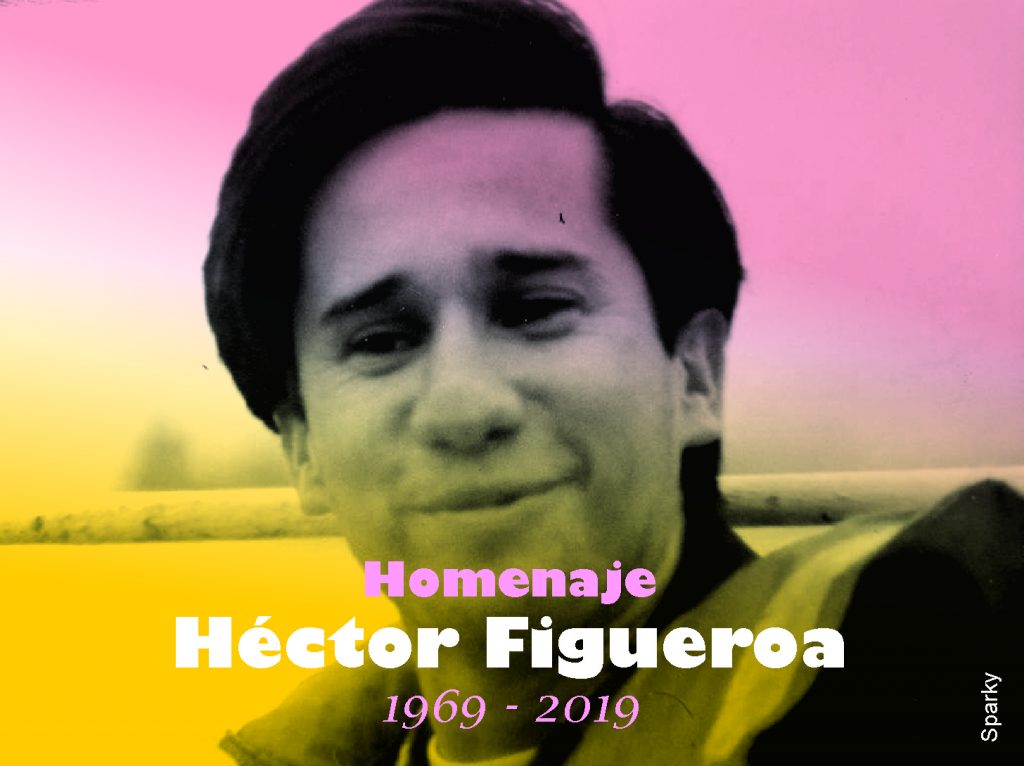Trastienda | Variaciones del eterno retorno o la locura de la visión
«Siempre vuelve lo indefinido, la muerte, lo que es perecedero, lo que no deja de pasar, el tiempo, el enigma de la existencia, y que no podemos nombrar. Siempre retorna, pero siempre ha estado ahí. Un antiguo miedo, nuestra frágil condición de indigencia y necesidad. Y lo indeterminado que entrelaza y pone las cosas en movimiento. Lo que permite que las recortemos y mezclemos en formas nuevas que la imaginación configura.» Pensar en el eterno retorno, es pensar en Nietzsche. Su posición al respecto consiste en una revelación que implicaba que todo se repetiría tal cual había ocurrido en la vida, nuestras vidas. Una catástrofe insoportable. El tiempo es infinito, la materia finita, y por ello en la infinitud de combinatorias la vida debía volver a producirse tal cual había ocurrido. No obstante, este modo de abordar el eterno retorno en sus libros La gaya ciencia y Así habló Zaratustra tuvo críticas y detractores y en un primer momento se desechó por una incongruencia cosmológica. Es decir, el tiempo y la materia no se comportarían así. Lo que quedó de ello fue una exigencia ética que era la del superhombre (la superación del modo en que entendemos al ser humano, anthropos). Ésta consistía en que viviéramos con el pensamiento de que nuestras acciones y sus efectos se repetirían infinitamente como ya venían haciéndolo. Eso implicaba, para Nietzsche, que una tal conciencia humana sólo podría paralizarse y no sabría qué hacer. Imaginar que el dolor que hemos sentido volvería una y otra vez con todas sus pérdidas no es un panorama alentador y para este filósofo, sólo podría soportarlo el superhombre. En la serie True detective, primera temporada, hay referencias explícitas a Nietzsche y su filosofía. El detective Rust, uno de los personajes centrales, al ser interrogado habla de la repetición del tiempo y la futilidad de la vida como un sueño en cuyos bordes aparece el monstruo. La amenaza que se repite, que vuelve en diversas formas. Pero también habla de la repetición de cada dolor, cada vida que vuelve a nacer y hasta ese interrogatorio que ha sucedido un sin fin de veces sin que lo recuerden, están atrapados despertando en la pesadilla. Y su borde es la muerte, lo indeterminado. Todo es un sueño tonto lleno de amor, dolor, palabras y voluntad absurda. Hasta ahí la literalidad de lo que nos ha llegado de esa doctrina o revelación. Lo que luego de ello ha emergido tiene varios exponentes. Los que han puesto un ojo con lupa sobre los escritos de Nietzsche y la condición de movimiento y transformación que empuja la formación de la realidad en los aspectos y configuraciones que tiene. Eso es lo que llamamos interpretación. A partir de esto podemos ver que un pensamiento complejo y no menos ajeno a las críticas por su lenguaje críptico, ha abierto ese pensamiento a un ámbito que tiene una salida interesante. Los autores son varios y comparten elementos comunes, en primer lugar la mayoría de ellos son de lengua francesa. Primero, cada vez que vivimos somos la réplica, una de las tantas en el infinito del tiempo. Entonces no somos el original desde donde surgen las copias idénticas. Hay un sinfín de copias antes y después, por ello, ¿cuál sería el momento inicial, el original?. Por otro lado si no lo hay somos solo un reflejo en el vacío. Somos la réplica también. Este aspecto es abismante y no carece de una mirada alucinada. Como una espiral sin principio ni fin. Si hubiese una matriz ya no sería un eterno retorno. Por otro lado, y el que me parece más radicalmente interesante es el que aparece con Deleuze que tiene una deuda con otros autores, escritores y filósofos. En resumen y en simple lo que siempre retorna es la diferencia. No explicaré aquí qué es, porque es complejo. Pero digamos que siempre vuelve lo indefinido, la muerte, lo que es perecedero, lo que no deja de pasar, el tiempo, el enigma de la existencia, y que no podemos nombrar. Siempre retorna, pero siempre ha estado ahí. Un antiguo miedo, nuestra frágil condición de indigencia y necesidad. Y lo indeterminado que entrelaza y pone las cosas en movimiento. Lo que permite que las recortemos y mezclemos en formas nuevas que la imaginación configura. El eterno retorno adquiere una mirada concreta en una película que se llama El caballo de Turín, del cineasta Bela Tarr. Es sencilla y terrible. El caballo vuelve de la feria de Turín. La anécdota que no vemos en la película, es que el caballo es el que Nietzsche abraza cuando tiene su ataque de locura y comienza su reclusión y el silencio. Eso es lo que reporta su biografía. La película toma ese punto de inicio. En la secuencia del film que muestra al caballo avanzando domado y cansado, lo narra. Es la intensidad del cuerpo animal. Ese tono nos dice algo sobre lo que viene en el film. En él dos personas, padre e hija, están a la espera del fin de algo, una catástrofe que parece aproximarse. Esto transcurre en una zona rural. Un árbol solitario y un pozo de agua seco. Con un riguroso blanco y negro viene un visitante que advierte el advenimiento y la nihilización del mundo. Lo interesante es que hay una repetición permanente y exasperante de levantarse, vestirse, trabajar, comer una papa, sobrevivir, dormir y volver sobre el esfuerzo de los cuerpos que se van gastando en una zona desértica. Como si nada pudiese salvarlos y no hicieran más que repetir lo que la exigencia de sus cuerpos les pide. De hecho huyen pero luego vuelven. No hay mucho que hacer. El eterno retorno en concreto es que siempre vuelve esa instancia amenazante que nos empuja a hacer lo que sea por mantener nuestra existencia. El límite. Y nos expone a la fragilidad humana en su condición primordial. La indigencia que implica deshacernos, volvernos carne pútrida, y desesperación. Perder la sujeción de