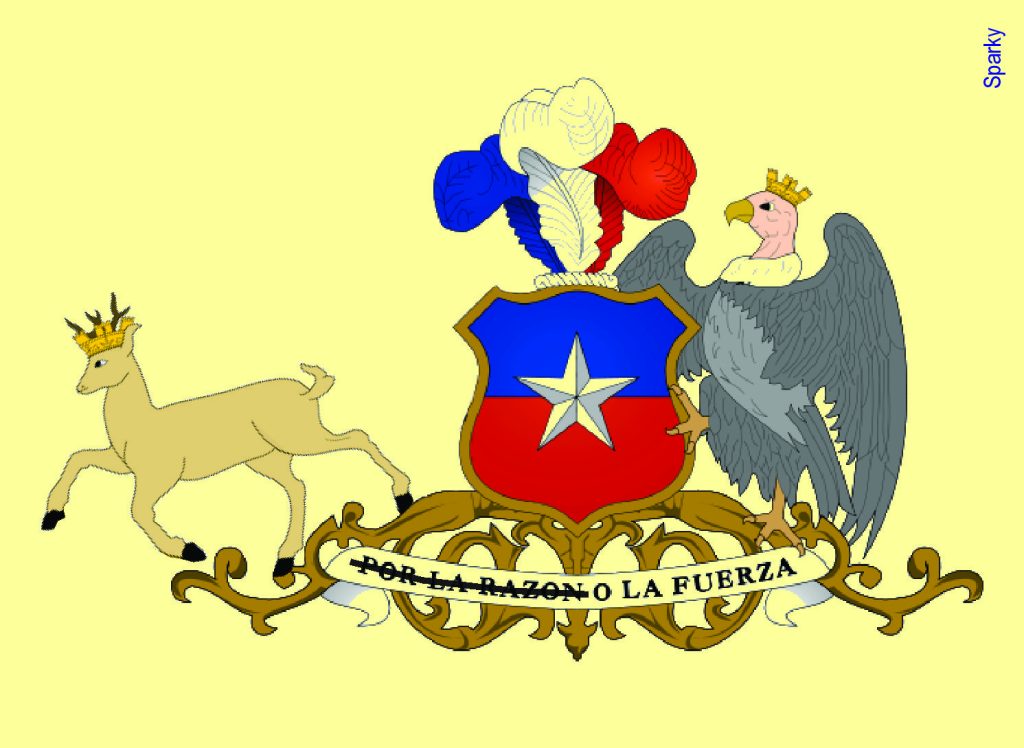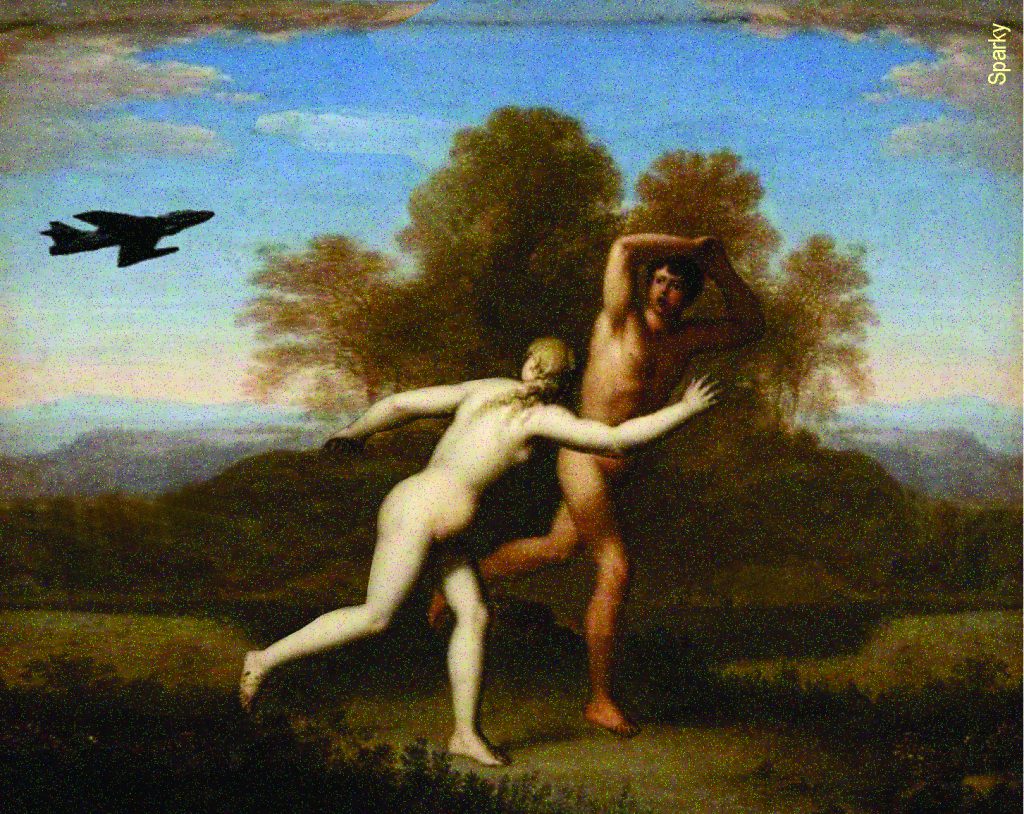«En Latinoamérica, el hecho de que el cristianismo haya hegemonizado las creencias ha evitado, al menos, que nos matemos por motivos religiosos. Nosotros, los de hoy, puesto que nuestros antepasados, todos muy píos, muy beatos, se vieron en la necesidad de asesinar a un número enorme de indígenas, a crucificarlos, a quemarlos, a empalarlos, a mutilarlos a ellos y a sus dioses, todo por amor a Jesucristo.» Camino por las calles de Batuco. En una esquina solitaria un grupo de evangélicos predica y canta. Una escolar que pasa los mira y se aleja apresuradamente, como huyendo de un perro rabioso, de un rottweiler con biblia. El tipo que dirige al grupo, el pastor supongo, discursea afiebradamente, violentamente. Como todo líder debe manejar a sus ovejas, que son su abrigo y su alimento, no dejarlas que se dispersen, que se pierdan, que queden a merced de los lobos, puesto que no podrá explotarlas él mismo, no podrá alimentarse -usando un lenguaje tipo evangelio- de su carne ni curtir su cuero ni cardar su lana. Su capital, en consecuencia, se verá mermado, pues el rebaño es su riqueza, su teta. Para no perderlo -incluyendo la VAN que tiene estacionada a la vuelta de la esquina, la VAN con que mueve a sus víctimas y que, no sé por qué, tiene una banderita de Israel en el parabrisas- debe mantener a sus fieles permanentemente atemorizados del poder de Jehová, su dios omnipotente, su dios que, como él mismo dice, mandó a dos osos a descuartizar a cuarenta y dos niños por bromear a sus mayores, pues es un dios celoso, eso enseña el Levítico, un padre duro que no permite la desobediencia. Su éxito consiste en vender una verdad totalitaria, incluyendo residencia en el infierno para los que no se porten bien, para los que pequen, para los que no se pongan con billete. Entremedio, por cierto, debe aplicar ciertas caricias, ciertas palabras bonitas, ciertas ayudas -a la manera de un sádico- para mantener bajo control la voluntad de “sus hermanos y hermanas”. Algo parecido hacen todas las religiones. Fomentan, así, sin ningún sustento lógico ni racional, el infantilismo, la ignorancia, el terror, la dependencia, la respuesta fácil, el fanatismo y otras cuantas plagas. Lo ideal sería prohibir este tipo de prácticas por ser dañinas para la salud mental. Por generar paranoia colectiva. Por otra parte, ante lo desconocido del origen de la vida, cualquiera tiene derecho a creer en cualquier cosa, por absurda que sea, siendo peligroso, además, dedicarse a prohibir creencias. Eso sí, antes de ponerse a creer en algo habría que tomar en cuenta que cualquier investigación seria descarta de inmediato ciertas posibilidades. Por ejemplo, si se va a estudiar por qué chocó un autobús se dejará de lado de inmediato la tesis de que un dios lo ordenó, o que un fantasma o un ángel se le cruzó en el camino. En el caso del origen de la vida habría que hacer lo mismo, sacar de inmediato a dios, a los fantasmas, a los ángeles, entre otras figuras mágicas, de las elucubraciones y ponerse serio, es decir, dejar de inclinar la cabeza ante una idea fantástica y primitiva y bastante tonta, hay que decirlo, y usarla mejor para pensar, para sumergirse sin miedo en el universo incierto y bucear buscando verdades, luciérnagas que iluminen desde la razón (todavía nos debe quedar algo en stock) un fragmento de la incerteza que somos y que seremos. Hay que tener esa paciencia. Las religiones nos ofrecen, en cambio, respuestas inmediatas, instantáneas, que funcionan como enormes reflectores que anulan el claroscuro, que encandilan y acaban con los tonos -infinitos- que hay de la luz a lo lóbrego, encegueciéndonos. El problema de fondo, me digo, mientras me acerco a la línea del tren bajo un cielo rosado, es que demasiadas personas creen en alguna divinidad. Si fuesen pocas y tuviesen poco poder daría igual, serían hasta simpáticas, llamativas, pintorescas, habría hasta una oficina turística cerca de sus casas y gringos con cámaras posando junto a ellos, pero son la mayoría y además muchos siguen de manera militante -son followers– a un montón de dioses que obviamente son incompatibles entre sí, dioses que promueven el amor, pero cuyos fieles, como ocurre hoy en Palestina, terminan asesinando a los creyentes de la deidad del lado. Descartes -filósofo racionalista- escribió alguna vez que entre creer en dios y no creer es mejor creer, pues si la creatura divina no existe no se pierde nada y si existe se gana todo. Discutible idea, puesto que al creer debemos seguir reglas ridículas a cambio de una ganancia difusa, pues en ninguna parte se explica en qué consiste el paraíso. El planteamiento de Descartes, que más bien parece un mal plan de negocios, es el sustento para que muchas personas se declaren creyentes, profundizando el problema. En Latinoamérica, el hecho de que el cristianismo haya hegemonizado las creencias ha evitado, al menos, que nos matemos por motivos religiosos. Nosotros, los de hoy, puesto que nuestros antepasados, todos muy píos, muy beatos, se vieron en la necesidad de asesinar a un número enorme de indígenas, a crucificarlos, a quemarlos, a empalarlos, a mutilarlos a ellos y a sus dioses, todo por amor a Jesucristo. Contrasta, ciertamente, esta actitud con la idea que Nietzsche -uno de los principales cuestionadores del cristianismo-, planteó acerca de esta doctrina, pues el autor de Así hablaba Zaratustra la veía como una creencia para débiles, dada su idea de la compasión para con el otro, su poner la otra mejilla, su paraíso para los desventurados y etcétera. Eso, en el papel, porque en la realidad opera con mayor fuerza otro fenómeno que el mismo Nietzsche -al que le faltó hacer la práctica en Latinoamérica o África- llamó voluntad de poder. Detrás de las religiones, parapetada, se esconde esta ansia de homogeneizar, de controlar, de ser monopolio, de dictar las reglas, de quedarse con los territorios, los recursos y hasta con los sexos. No en vano, como