Cuando Nicanor Parra falleció -en enero de 2018- leí diversos artículos de poetas y otros actores del mundo literario y cultural refiriéndose a las conversaciones que mantuvieron con el autor de Poemas y Antipoemas. Tuve, en ese tiempo, deseos de escribir una nota acerca de mi propia experiencia con el antipoeta, pero como no tenía donde publicarla desistí hasta el día de hoy, en que El Mal Menor -una gran revista- me da la posibilidad de hacerlo. Conocí a Nicanor Parra -para entrar en materia- en los tiempos en que junto a Maximiliano Díaz editábamos Esperpentia. Debe haber sido el año dos mil ocho. El antipoeta se contactó con nosotros, pues había leído la revista a la que Pedro Pablo Guerrero -en El Mercurio– se refiere despectivamente como “irreverente fanzine literario” y le interesaron algunas de las ideas que habíamos vertido allí, invitándonos a su casa de Las Cruces. Para nosotros fue algo completamente inesperado, dado que la revista era bastante marginal y nulos nuestros esfuerzos por evitar tal situación: el marketing, las RRPP, el lobby cornetero, el autobombo y otras técnicas similares que habíamos visto en el mundo de la poesía chilena -crecientemente neoliberal- nos resultaban cien por ciento despreciables.
Viajamos contentos a Las Cruces. Tiene que haber sido por ahí por marzo, pues, aunque se sentía un fuerte calor, la playa estaba semivacía. Maximiliano viajó con Erika, su novia y yo con Melody, mi compañera. Llegamos cerca del mediodía. Lo primero que me llamó de atención de Parra, que en ese tiempo andaba por los noventa, fue su memoria y claridad. El tipo no estaba “mirando al sudeste”, estaba lúcido e hizo gala de aquello. Recuerdo que nos habló acerca de los orígenes de la antipoesía y de los artefactos, de su experiencia en los países de lengua inglesa, de los diálogos que mantuvo con Pablo de Rokha, del famoso incidente con la mujer de Richard Nixon, de la relación que tuvo con Pablo Neruda, a quien retrató de buena forma, mostrándolo como un tipo generoso que le ayudó a dar a conocer su poesía pese al trato de “vaca sagrada” que le había otorgado en su poema “Manifiesto”. Compartió con nosotros -también- un conmovedor registro con la voz de su madre, Clara Sandoval, cuya voz me resultó muy similar a la de Violeta Parra. Conversamos por largas horas y no solo de literatura, sino también de la cotidianeidad, de la familia, de la vida en general y de todo lo que habla la gente que comparte la tarde, el almuerzo, la once y varios vinos. Nos fuimos al anochecer. Parra nos despidió con versos de Hamlet que declamaba en inglés y luego traducía al español, tal como cuentan otros visitantes.
Un par de meses más tarde sonó mi teléfono y era Parra para invitarme a que nos reuniéramos nuevamente. Un sábado nublado, frío y algo oscuro manejé hasta Las Cruces. Recuerdo que conversamos varias horas en el jardín. Nos hallábamos junto a un rehue con una botella de tinto. Yo estaba medio congelado. Parra, sin embargo, soportaba bien el frío. Nos dimos cuenta, mientras hablábamos, de que ambos estábamos leyendo a Lichtenberg, ese alemán de los tiempos de la Ilustración que escribió aforismos como el siguiente: “He notado claramente que tengo una opinión acostado y otra parado”, tono que sintoniza perfectamente con las características lúdicas y el tono directo, ajeno al hermetismo, de la antipoesía parriana. A propósito de esto, Parra me contó me contó que uno de los poetas mandragóricos, no recuerdo si Arenas o Gómez Correa, valoró positivamente su poesía cuando ésta recién se daba a conocer. Lo malo, le habría dicho el autor surrealista, es que se entiende todo. ¡Increíble, es mala porque se entiende todo!, exclamó el antipoeta después, y soltó una risa irónica.
Al cabo de un par de horas salió un poco el sol y dejé de tiritar. A lo lejos, en la playa, se veían personas minúsculas, calladas y multicolores, tomando el enclenque sol de mayo. Más allá, pasando Playas Blancas, Costa Azul y San Sebastián, en los cerros de Cartagena, se podía adivinar la tumba de Huidobro. Le pregunté si tenía pensado mantenerse en Las Cruces una vez muerto. Claro, dijo. Y apelando a sus conocimientos de geometría euclidiana señaló: tres puntos hacen un plano. El otro punto al que se refería el poeta, por cierto, es Isla Negra, lugar donde está enterrado Neruda. (Pensé, por mi parte, en Jonás, un poeta del vecino balneario de El Tabo, autor del que me sentía más cercano, dado que no era un titán de la poesía nacional, es decir, un punto en el plano de Parra, sino un poeta menor recientemente muerto, cuyas cenizas fueron arrojadas al mar).
Unos turistas gringos se detuvieron frente a la reja e hicieron un saludo con las manos. Mister Parra, Mister Parra, vociferaron. Parra, que detestaba el turismo cultural, no los tomó en cuenta. Yo, en tanto, me quedé pensando si el plano que formarían las tres tumbas de los poetas podría considerarse un cementerio. ¿Cuánta distancia debe haber, como mínimo, entre tumba y tumba para que a un espacio se le dé este nombre? Recordé, también, un poemario de Braulio Arenas: Pequeña meditación al atardecer en un cementerio junto al mar, texto escrito por su autor en un bello y reducido camposanto que se encuentra, si no me equivoco, en Zapallar. Vino a mi memoria después el famoso libro de Valery, El cementerio Marino, texto de concentración 2.0, ajeno a la anécdota, que bajo la influencia de Mallarmé escribiese el autor francés (quien curiosamente fue un marino frustrado). Le pregunté a Parra qué pensaba de la obra del llamado “poeta puro”. Parra señaló, escuetamente, que Gombrowicz, en “Contra los poetas”, afirma que la poesía pura es una falsificación, pues en su proceso de depuración verbal ha perdido todo contacto con la experiencia humana. Después se levantó y miró el mar por largo rato. Cuando volvió a sentarse recordó a dos de sus hermanos, Roberto y Violeta, a los que admiraba enormemente pues sin estudios ni recursos lograron construir una obra que, estimaba, sería más perdurable que la suya propia, dada su conexión profunda con el pueblo. Cuando Violeta se mató, me dijo después, vino a verme de noche. Mátate, no seai hueón, le habría dicho la autora de “Gracias a la vida”. Parra, por cierto, no se mató. Si lo hubiese hecho gran parte de su obra, desarrollada desde los setenta en adelante, hoy no existiría.
Al atardecer dejamos el rehue -estaba muy helado- y entramos en su casa. Instalados ante un ventanal que daba a un balcón vimos cómo se encendían las luces del pueblo. Mirando el espectáculo, el difunto poeta me contó que últimamente se había dedicado a observar y escuchar a los niños, cuyos discursos y ocurrencias le parecían ultra creativos. Hace unos días, prosiguió, mi nieta me pidió que la siguiera. Ven, Tata, sígueme, te tengo una sorpresa, solicitó. Yo, por cierto, accedí. Nos encontrábamos en este mismo balcón y la niña caminó por el jardín, que no es pequeño, siguiendo el perímetro de la casa. Fui detrás de ella trabajosamente. Dimos la vuelta completa y llegamos otra vez al balcón. Una vez allí, le pregunté por la sorpresa. La sorpresa, me dijo, es que no hay sorpresa. ¿Te das cuenta? La sorpresa es que no hay sorpresa.
Cerca de las diez de la noche salí de la casa de Nicanor Parra, a la que volví un par de veces antes de su muerte. Esa vez, mientras manejaba por la sinuosa y negra carretera que conecta los pueblos costeros, me pregunté si la longevidad del poeta se debía a que esperaba -con una persistencia infinita- el premio Nobel de Literatura, galardón sostenido por el éxito de ventas de la pólvora que finalmente no le fue concedido. Mejor que no se lo den, me dije en ese entonces, mientras subía la calefacción del auto y me tomaba un paracetamol. Si se lo dan será un producto oficial, inofensivo, rentable y atractivo para el turismo cultural que el mismo poeta tanto detestaba. Me equivoqué medio a medio, tengo que reconocerlo, pues con o sin Nobel la fama del antipoeta es enorme y su tumba se ha convertido en un punto de interés turístico del litoral central chileno, denominado “Litoral de los poetas” por los chicos listos del marketing que jamás han leído un verso. El plano del que hablaba Parra, que imaginé como un imponente cementerio ante el mar, será más bien un parque de diversiones con un toque cultural. ¿Qué más se puede esperar de la sensibilidad de los gerentes que administran este largo mall con vistas al mar? Nada, o menos que nada. Como dijo la pequeña nieta de Nicanor, la sorpresa es que no hay sorpresa.




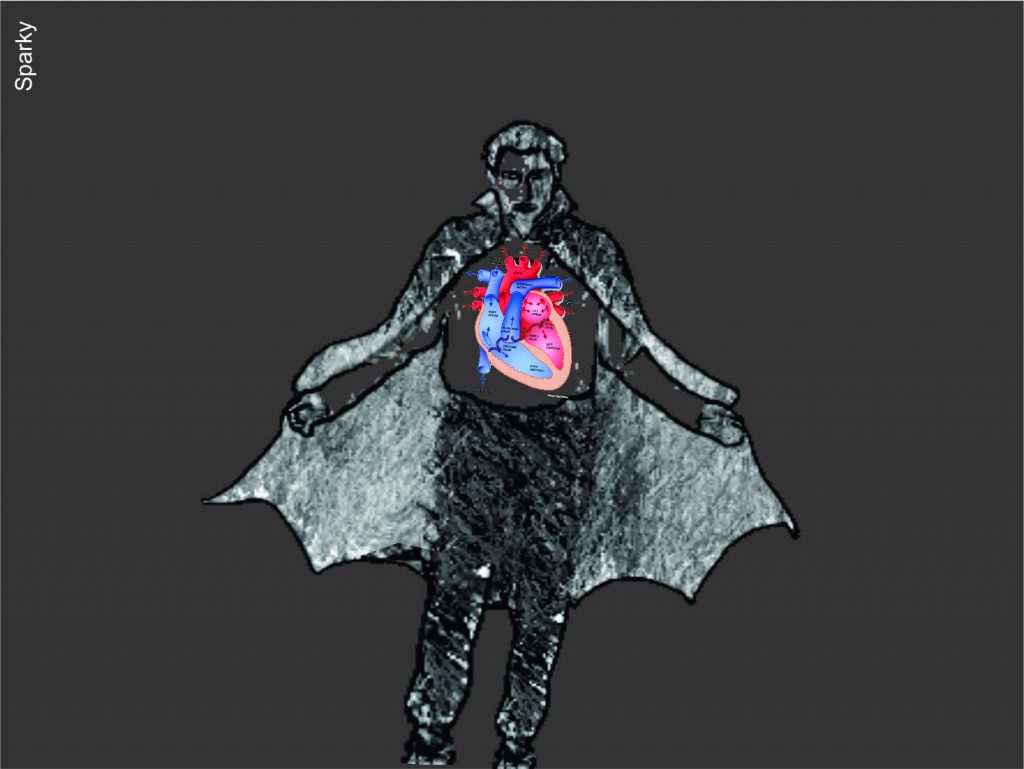
https://tadalaccess.com/# truth behind generic cialis
Thanks for sharing. I read many of your blog posts, cool, your blog is very good.
Thanks for sharing. I read many of your blog posts, cool, your blog is very good. https://accounts.binance.info/sv/register-person?ref=GQ1JXNRE
Thanks for sharing. I read many of your blog posts, cool, your blog is very good.
реальные отзывы о domeo реальные отзывы о domeo .
Thanks for sharing. I read many of your blog posts, cool, your blog is very good.
melbet акции melbet акции