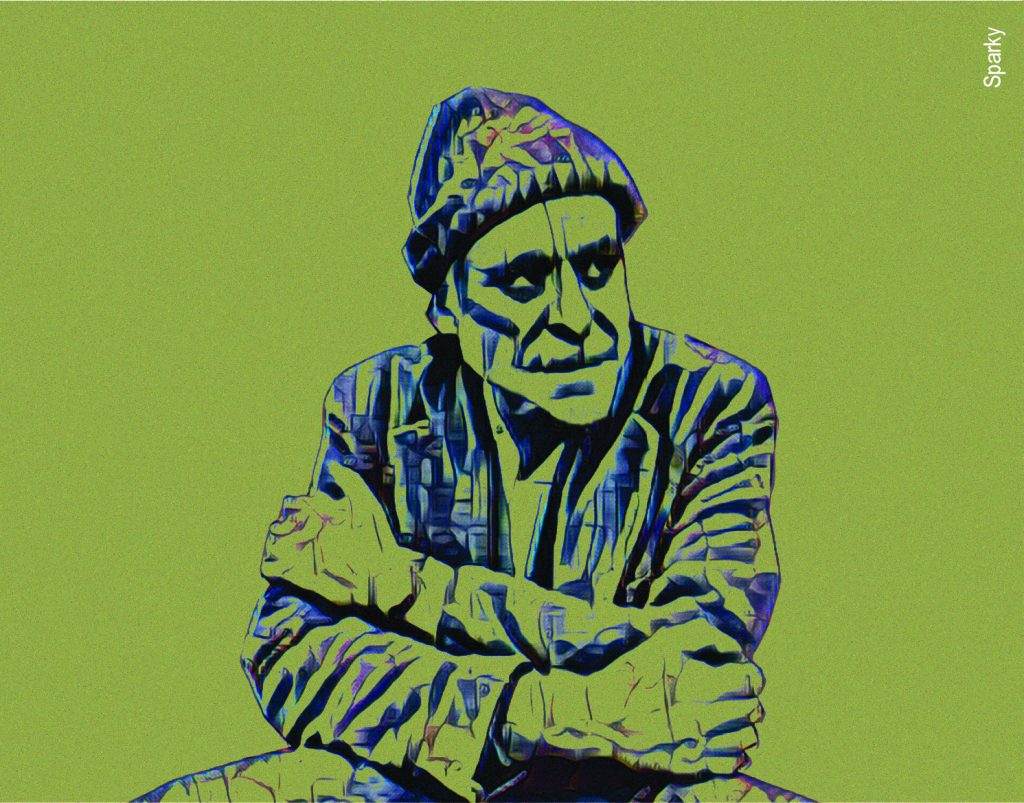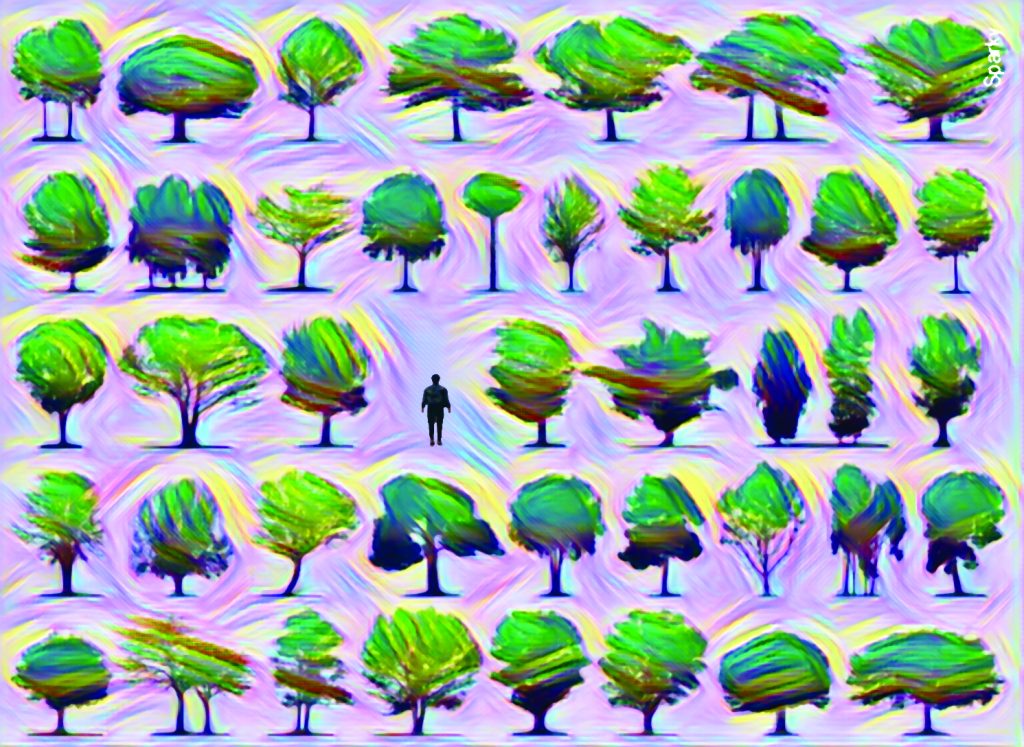Poesía chilena y jazz | Del bebop hasta nuestros días
«En Concepción, traducido en simultáneo por Fernando Alegría, Allen Ginsberg leyó «Aullido» en una época en que los poetas locales usaban camisas bien planchaditas y corbata. Fue, sin duda, un momento importante en nuestra literatura, aunque ignoro si habrá cambiado algo en la poesía de estos lares. Es decir, si marcó un hito o solo fue una anécdota.» En los años 40, en pleno apogeo del swing, surge una nueva manera de entender el jazz. Se trata de una revolución que va más allá de lo musical, puesto que, además de cuestionar la estructura repetitiva de los temas que interpretaban las grandes orquestas, se encuentra ligada a lo social, específicamente al desmejorado rol que la industria musical gringa, comandada por blancos, otorgaba a los músicos afroamericanos, siguiendo la lógica racista de gran parte de la sociedad estadounidense. Esta revolución, que finalmente transformó al jazz en un arte mayor, se fue gestado en distintos clubes gringos –como el Minton´s Playhouse, en Harlem– que se mantenían abiertos de madrugada luego de que los grandes salones de baile cerraran sus puertas. En tales clubes, los integrantes de distintas orquestas se reunían y tocaban libre e informalmente, improvisando sobre diversos temas, “releyéndolos” podría decirse, haciendo una música no bailable (al menos de forma convencional) ni comercial, sino orientada a su escucha, dando vida a lo que se conoce como jam sessions. En este contexto de libertad y bohemia surgió el bebop, dando forma a un jazz más sofisticado, complejo, no lineal, donde el rol del solista y la improvisación son totalmente esenciales, no una decoración. Como todo movimiento, este estilo no salió de la nada, puesto que recoge antecedentes de músicos del swing como Art Tatum, Count Basie, Duke Ellington y otros creadores que incorporaron elementos de mayor riesgo a sus obras. Algunos de los pioneros del bebop fueron el trompetista Dizzy Gillespie, el saxofonista Charlie Parker (“Bird”) y el baterista Max Roach, así como los pianistas Bud Powell y Thelonious Monk. Su irrupción en la escena musical gringa fue una llave que abrió la puerta a una enorme variedad de estilos, como el cool jazz, el jazz modal, el free jazz, el jazz fusion, el acid jazz y otras variantes que han vuelto extremadamente frondoso el árbol genealógico de esta corriente musical. El alcance del bebop, por otra parte, no se circunscribe exclusivamente al terreno de la música, puesto que hubo un grupo de escritores estadounidenses que tomaron este estilo, cuya libertad creativa lo asemeja al versolibrismo, como parte de su forma de vida y de literatura. Se trata de la generación beat, movimiento literario y cultural, predecesor de los hippies, que en plena época de posguerra, años cincuenta, planteó su rechazo al conformismo y a los valores de la cultura gringa de esos tiempos –tradicionalistas, conservadores, discriminadores– ligándose con la espiritualidad oriental, la experimentación con drogas, la libertad sexual, la vida de los marginados, la crítica social y la bohemia. En ese abigarrado cóctel, que años más tarde serviría de inspiración al hippismo, el bebop era un ingrediente infaltable: “Llegamos a Nueva York, patinando sobre el hielo. Nunca tuve miedo con Dean al volante; podía conducir un coche en cualquier situación. Habían arreglado la radio y un furioso bop nos empujaba a través de la noche. No sabía adónde nos llevaría todo esto, pero no me importaba”. Así describe Jack Kerouac –en su novela En el camino– el rol del bebop: era la energía que los movilizaba, era una manifestación del ser expresándose sin ataduras. Otro de los escritores beats, Allen Ginsberg, en su poema “Nota a pie de página a Aullido” escribe: “¡Santo el quejumbroso saxofón! ¡Santo el apocalipsis bop! / ¡Santas las bandas de jazz los pasotas la marihuana la paz & droga & batería!”. Como puede apreciarse, hay una fuerte ligazón entre el bebop y los beats, una conexión espiritual –si cabe la expresión– que toca, incluso, lo netamente literario. Esto lo podemos ver, por ejemplo, en Aullido, poemario clave de los beats, donde Ginsberg, en la dedicatoria, anota lo siguiente: “Jack Kerouac, nuevo Buda de la prosa americana”, tildándolo como el creador de “una prosodia bop espontánea y una literatura clásica original”, refiriéndose al intento de los beats por desarrollar una escritura donde tuviesen cabida la improvisación, el ritmo y la jerga del bebop. En 1960, en plena ebullición de los beats, nuestro país se conecta con este movimiento, que se hallaba en su apogeo. Esto se debe a la presencia de Ginsberg, quien viajó a Chile junto a otro poeta beat, Lawrence Ferlinghetti, al Primer Encuentro de Escritores Americanos que se efectuó en la Universidad de Concepción, invitado por Gonzalo Rojas. En una carta (disponible en DIBAM) que envía a Humberto Díaz Casanueva, Rosamel del Valle se refiere a la importancia de esta visita: “Ayer comió en casa el poeta ´beat´ Allen Ginsberg. Me llamó a N. Unidas por encargo de Fernando Alegría (…) Me parece una cosa magnífica, sobre [todo] por tratarse de esa universidad y de un poeta que mal que mal es lo más vivo que hay por ahora, con su movimiento, en los Estados Unidos.” Ginsberg permaneció durante tres meses en nuestro país. Durante un mes vivió en la casa de Nicanor Parra y el resto del tiempo recorrió el sur turisteando y buscando chamico. Respecto de nuestros intelectuales, como señala Antonio Díaz Oliva en la revista Átomo, el poeta estadounidense indicó que era “urgentemente necesario importar algunos kilos de marihuana para los escritores chilenos”, cosa que actualmente no es necesaria, puesto que tenemos una abundante producción local. En Concepción, traducido en simultáneo por Fernando Alegría, Allen Ginsberg leyó Aullido en una época en que los poetas locales usaban camisas bien planchaditas y corbata. Fue, sin duda, un momento importante en nuestra literatura, aunque ignoro si habrá cambiado algo en la poesía de estos lares. Es decir, si marcó un hito o solo fue una anécdota. Lo que se puede asegurar es que el bebop y las tendencias que lo suceden están presentes en la poesía chilena a partir