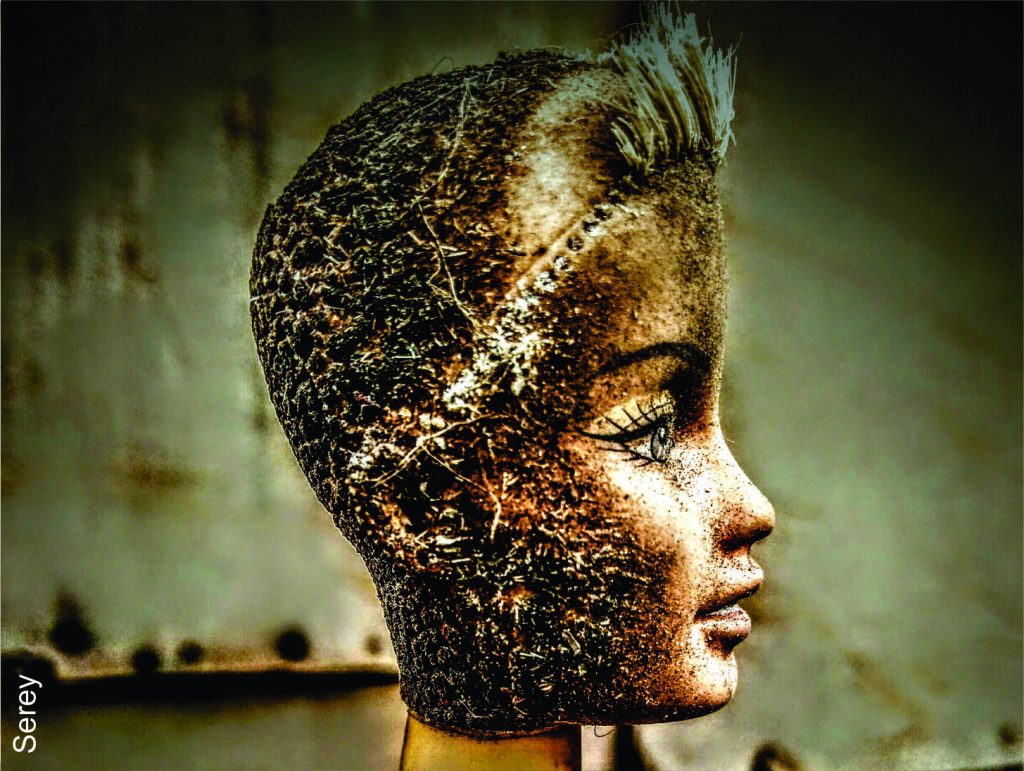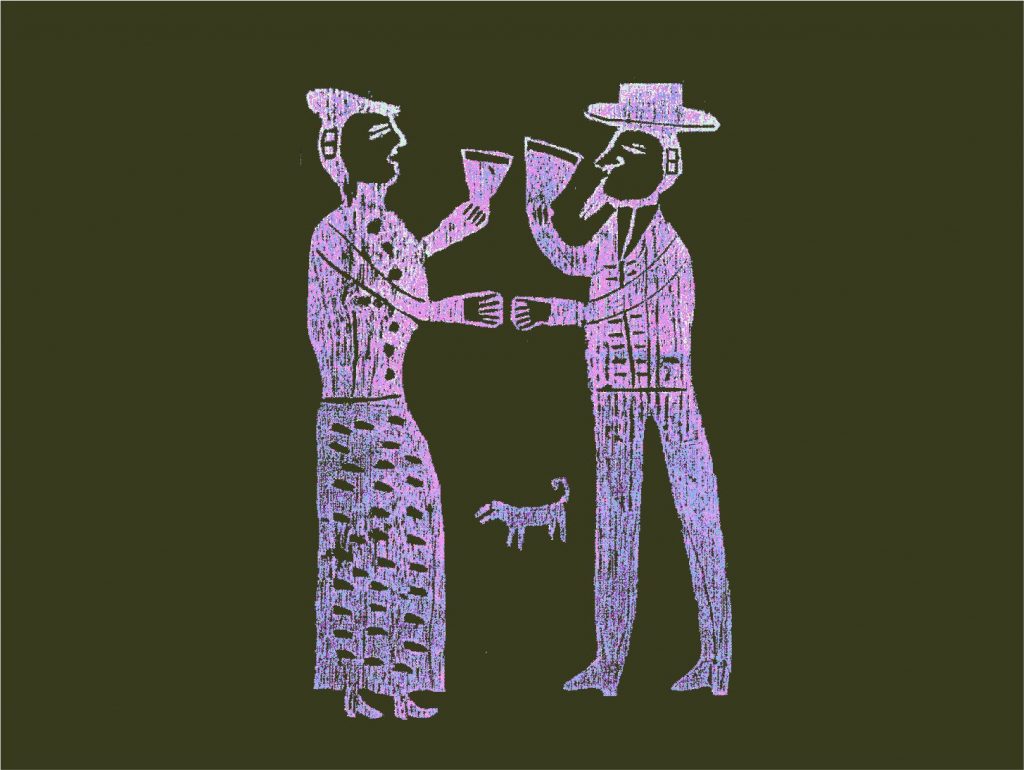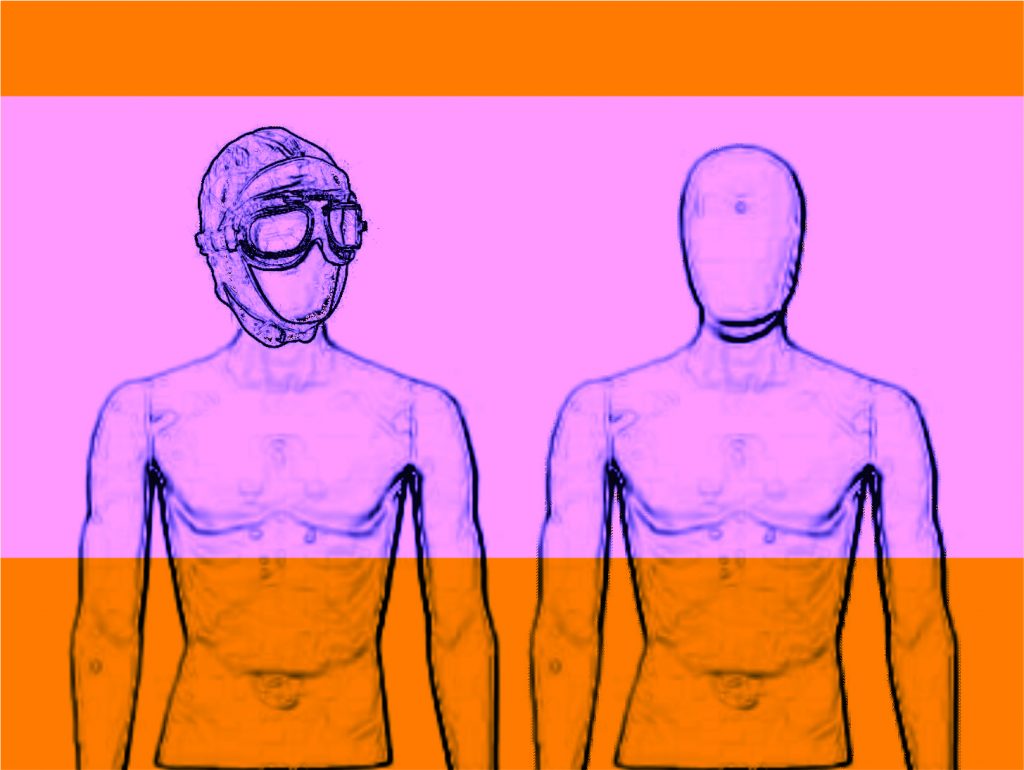Poesía chilena actual | Una muestra descentralizada
Selección de poemas de Ricardo Herrera Alarcón, Camila Albertazzo, Maximiliano Díaz Santelices, Idania Yáñez Avilez y Felipe Moncada Mijic. Nacida de lecturas recientes y sin ningún tipo de afán antológico, la muestra poética que se entrega a continuación recoge algunos textos publicados entre 2018 y 2022 por cinco autoras y autores nacionales de diferentes estilos y generaciones. La selección, que incluye poetas originarios del norte, centro y sur del país, es decir, es de carácter descentralizado, da cuenta de la enorme productividad, diversidad y resiliencia de la poesía nacional, que pese a ser un arte minoritario que no resulta atractivo para los oligarcas que administran la colonia Chile -no da plata ni votos, no alienta a sacar tarjetas de crédito en Falabella o París, no fomenta la dependencia mental o espiritual- sigue dando señales no solo de estar viva, sino de gozar de bastante buena salud. Prueba de ello son los textos de Ricardo Herrera Alarcón, Camila Albertazzo, Maximiliano Díaz Santelices, Idania Yáñez Avilez y Felipe Moncada Mijic, que entrego ahora a los atentos lectores y lectoras de “El Mal Menor”. Selección de textos Ricardo Herrera Alarcón / Temuco, 1969 ________________________________ ARTE PANFLETARIO (fragmentos) * Después de Allende todo suicida es kitsch. Después del de Allende todo suicidio es pintado por Bruna Truffa. La Moneda pintada por El Bosco. La Moneda bombardeada: tema de artes visuales para niños menores de [11 años de una escuela rural llamada Colegio Ambrosio O’Higgins. Septiembre mes de la patria o la ironía como tema del arte panfletario: [epistemología de la chu cha su ma dre. La bandera chilena usada para limpiar las mesas. Los generales orangutanes, directores de la dina y cni y principales [cómplices civiles del golpe, decapitados: sus cabezas exhibidas en las [entradas de ramadas y carnicerías. Los emblemas patrios como arte panfletario: metapoesía para niños. Dulce de copihue con merkén. Empanada de macoña con merkén y cochayuyo. * La voz que asoma me parece ajena no es mi voz ni son mis palabras en medio del temporal. Seguramente soy un sobreviviente (todos lo somos) seguramente si hubiera tenido unos 17, 18 o más (y no tres y medio) me habrían matado el setenta y tres seguramente habría andado también con esos discursitos incendiarios o viajado al exilio y estudiado teoría del arte en Francia o Inglaterra o nada de eso lo mío sería resistir en la clandestinidad creyendo que era cosa de unos [meses algunos años fumando hierba escuchando trova. Tarde o temprano me hubieran detenido. Soy débil, lo sé, me veo quebrado en la tortura y luego, ya del lado oscuro, recitando Explico algunas cosas mientras golpeaba riendo, gordo, fumando Hilton rojo, vestido de negro o quizás hubiera sido un cuadro político encargado de pensar y organizar la línea militar del Partido con cursos de guerrilla urbana y rural en Nicaragua y Angola o me habría puesto tetas en Suecia y luego regresado como la compañera Herrera encargada de compartimentación y asuntos de género en una célula de [Vilcún o vivido cinco años en Berlín Oriental cinco años llenos de una niebla maravillosa trabajando para la Stasi con una confianza, aún no pervertida, en el porvenir o traído un pedacito de muro un poco de culto a la personalidad. Lo que vino después no se lo doy a nadie: volver a este esperpento este eterno campo de concentración esta sala de tortura a cielo abierto * Pienso que el ser humano no está hecho para vivir en sociedad pienso que el ser humano está hecho para vivir dentro de globos y botellas dentro de conchas de locos dentro de árboles en esos orificios que llaman oquedades pienso que es un error pensar que puedan vivir uno al lado del otro todo eso lleva a problemas y confusiones a portazos, a gritos, a estallidos revolucionarios que luego son aplastados de manera sangrienta el hombre y la mujer deben vivir dentro de pianos dentro de espejos muy adentro de libros y cajas de música y solo a ratos salir y tomarse las manos y solo a ratos buscar algunas palabras sin pensar en encontrar o perderse absolutamente libres sin estado sin familia sin propiedad privada. ÁLBUM TRIBUTO (fragmento) Hay días en que me levanto Enrique Lihn Soy E.L. Ando con cáncer todo el día Con sombrero de copa Con cara de asco Y odio a Teillier. Me acuesto con una periodista veinteañera Que me hace preguntas absurdas sobre cómo cambiar el curso de los ríos Soy un Lihn sin bigotes y obsesivo Que pasea vestido de cura por mi depa Con un habano sin encender Soy un Lihn jovencísimo, flaco, histriónico, pedante, ultramarxista Que acaba de fundar un subte donde voy a dormir Que acaba de fundar la Universidad de la Pantomima Donde enseño las Artes del Birlibirloque Y ahora como pescado crudo y ensayo una sonrisa para la posteridad Una posteridad donde soy el crítico único y el poeta único Que pasea entre las cenizas humeantes de los poetas calcinados Soy Enrique Lihn Carrasco Pude haber pintado el cielo pero preferí escribir Sobre la tierra húmeda Con mi falo de oro. TEXTOS AUTOBIOGRÁFICOS (fragmentos) * Mi padre enfermo Qué hago junto a mi padre enfermo Que dormita en una silla Y me pide le encienda un cigarrillo A sus 80 años. Qué hago ayudándole a pararse Llevándolo del brazo al baño Bajándole los pantalones Sentándolo en la taza. ¿Este es el fin que cantaban los Doors en Apocalipsis Now? Has hecho un mal trabajo con este hijo Ser escritor es ser frío y calculador Al menos con las palabras. Soy un tipo frío Que no sabe o no puede Expresar cariño. Quieres café papá? Necesitas que te limpie la baba? Necesitas que te hable