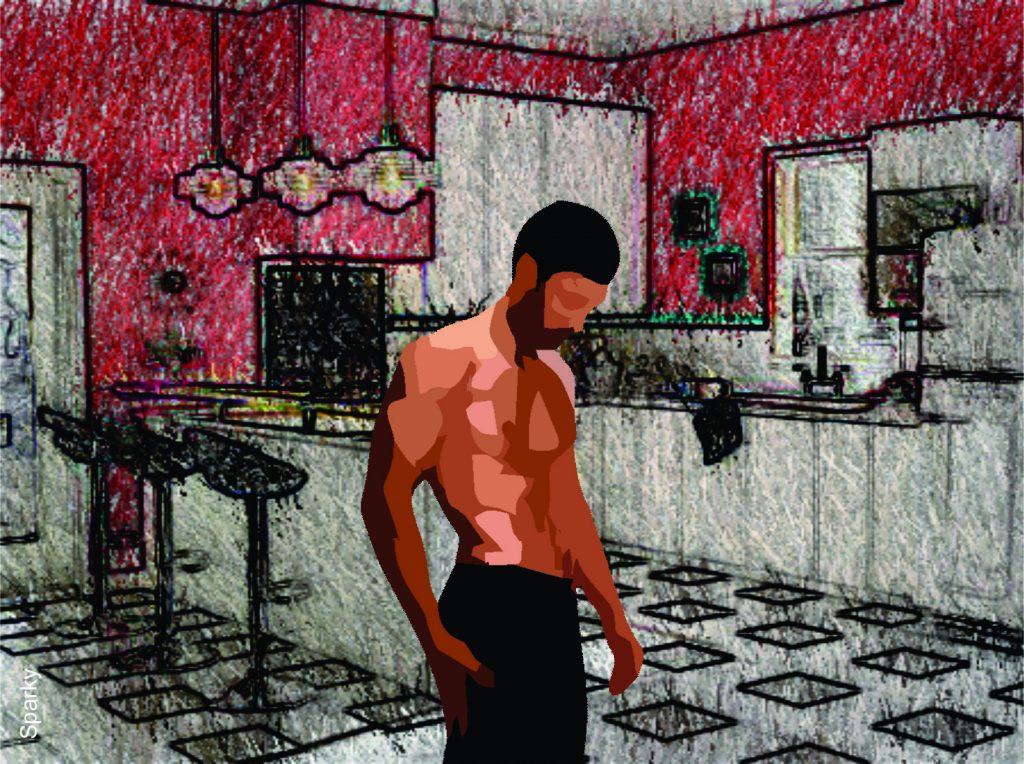Testigo ocular | Juvencio Valle
Juvencio Valle nació en 1900, en Villa Almagro, región de la Araucanía, falleciendo en 1999 en Santiago de Chile. Compañero de liceo de Neruda en Temuco, los límites de la poesía de este “poeta mayor de los bosques chilenos”, como se le ha dado en llamar, pareciesen no extenderse más allá del paisaje sureño, de la naturaleza, de sus situados anclajes y las figuras mitológicas que el poeta inscribe en estos escenarios. Sus versos, sin embargo, recogen también otros sonidos, otras pulsaciones, pues entre el follaje surge la humanidad, la voz del habitante que vive y respira en ese territorio aún pobre y maravilloso. Casi hace cien años, en 1929, Juvencio Valle publicó “La flauta del hombre pan”, su primer poemario. AGUA PROFUNDA Tengo melancolía. Es silenciosa y tibia: de claridad y hondura estoy herido. Pienso en mi padre: es alto como el trigo, fuerte como un David en la colina. Pienso en mi madre: como un rosal es ella (florece en mi corazón su rosalía); cultiva flores y borda en su pañuelo monogramas que tienen mi corazón asido. En mis hermanas pienso. Así me digo: bella rosa del alba, clara luz de este día, susurradora estela, tránsito de mi vida: todas en mi corazón están conmigo. Mis hermanos son libres como el agua. Van por la vida con su ardiente sino; gustan palpar la tierra, oler la hierba, y en vez del oro manejar el lirio. Torno a mi infancia. Veo un campo abierto, un alba en ciernes, un insinuado ritmo. Vuelvo a mi infancia, siento un clima de oro; todo un vívido mundo está conmigo. Hacia adentro me miro: la belleza me duele, que desde raíz a copa sufro y vivo. Todo me toca en pleno, todo viene a golpear en mi corazón: estoy herido. BOSQUE ¿Con qué llave de cábala han de abrirse tus arcas? ¿Con qué piedra de gracias habré de golpearme el pecho para que al fin se me abran como flores tus puertas? ¡Oh majestuoso duende de la barba florida! Aquí estoy de aventura, pero nada he resuelto. Tantos signos me mienten. La centella, la aurora; mis pasiones tan vivas, el diablo del laberinto y esta duda de afuera como piedra y esfinge. Aquí estoy de aventura, pero nada poseo. Ni el caballo que tiene la herradura de vidrio, ni la cota de mallas para cambiar de cara, ni la espada que canta como un lirio en el aire. ¿Cuál será la medida de tu sésamo ábrete? ¿cuál la cisterna húmeda, pura como una polca? Ya, comadre cigüeña, baje del campanario, eche su cuello al viento, baraje como una mula. Calzado con mis virtuosas espuelitas de cobre corta se nos haría la estación de la luna. Y linda princesa mía, cómo estarás llorando porque tu estrella triste se tumbó a la deriva. Mas yo seré el que conquiste tu castillo de naipes, el que te sigue el pecho con su ramo de olivo. Y pobre del dragón verde que está echado en el césped gozándose en la doliente procesión de tus lágrimas. Yo le haré que se oville como un perro de lana hasta lamer el polvo de oro de tus sandalias. Aquí estoy de aventuras, y está todo resuelto. Yo seguiré mi norte, camino de la leyenda, hasta que un sabio golpe de mi hacha de viaje me haga llegar a siete estados bajo la tierra. El CANTARTE HA CONSTITUIDO MI OFICIO VERDADERO Hace ya tanto tiempo que te describo y tanto que te canto en terrenal y divino; he sido para ti como un músico empecinado, he tocado tus arpas, y medallas y títulos te he prendido a lo ancho de la solapa. Al evocarte creces más que el humo y eres como una iglesia de muchas torres; tañen en mi memoria tus altos campanarios, a tu arrimo se captan músicas gregorianas. De entre mis viejos amores sólo tú tienes para mi sed ardiente un incentivo mágico. Te supuse un gigante de turbulenta barba, un monarca poseedor de incontables tesoros o el guardador celoso de un real paraíso. A través de los años siempre significaste el absoluto dueño que barajó a mi vista una sorprendente mitología para mi uso. Y Pan con su peligrosa flauta incendiaria poblando tus galerías de líricos rumores, y en pos y remolino las múltiples deidades, peplos y cascos juntos, vírgenes y faunos: en una ardiente simbiosis de dientes y uvas, el germinal estremecimiento de la tierra. Y es que a tu irresistible privilegio, loco desmesurado, agregué el sueño propio: aproximé mis lindes, sumé mi ínfima rama a tus gigantes árboles. Unido a tu resaca no supe ser yo mismo, delimitar mi paso; de tanto irme contigo perdí mi señorío y como quien padece frío y busca el fuego me sumé a tus hogueras para quemarme. MI CHILE HORIZONTAL MI Chile Horizontal horizontal y maternal, tendido; hundido en tierra, florecido en pleno. De largo a largo van tus terremotos, de piedra en piedra tus ardientes nidos. Eres duro, mi Chile, como un hueso, descarnado y desnudo eres, mi Chile. Te muerde el sol arriba, el mar como una vaca azul te lame; te lame las heridas, la orilla carcomida. El terrible lanzazo en el costado con sal universal te lame. Mi Chile vertebral, de mesa pobre, cuna de oscuro mimbre, pan de salobre miga, abordaje y espada, dentellada y salmuera; de sur a norte van tus cabalgatas, de abismo a cumbre tu delgada harina, tus arañas colgantes, tus viejas mordeduras. El bramido de tus vacas flacas, tus estrujadas ubres, tus pesebres nocturnos, tus caballos que el viento frío aguija; tu solitaria viga que el tiempo reverdece de estación a canción toda la vida. Por entre duros cúmulos de piedra el amor te resbala, te desliza su aceite bien