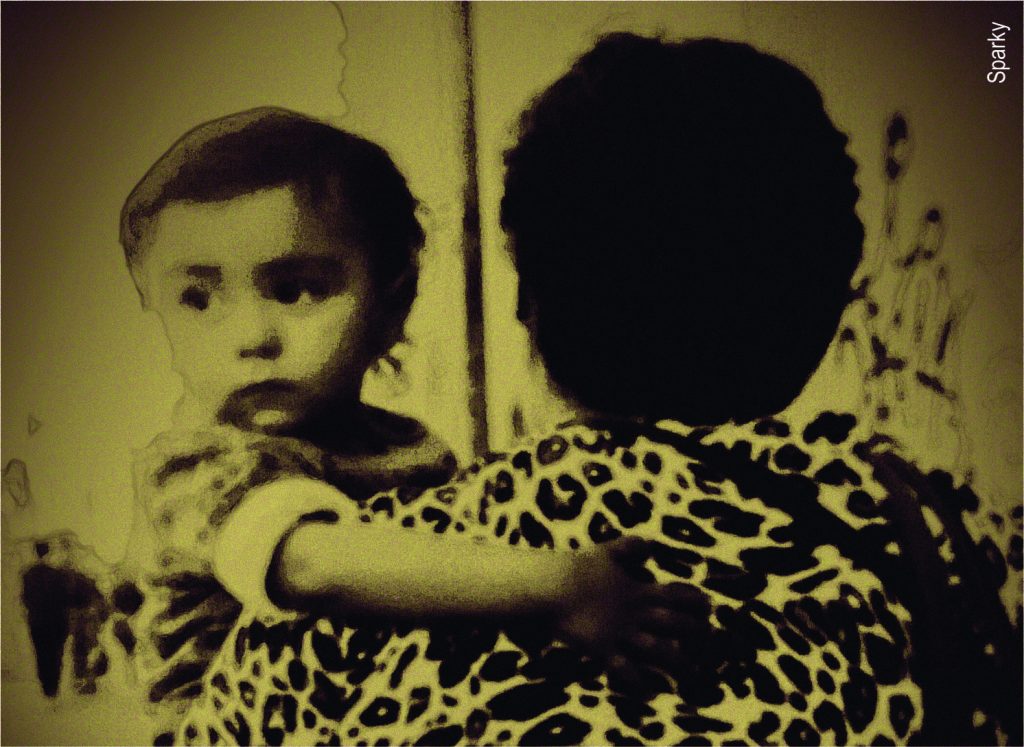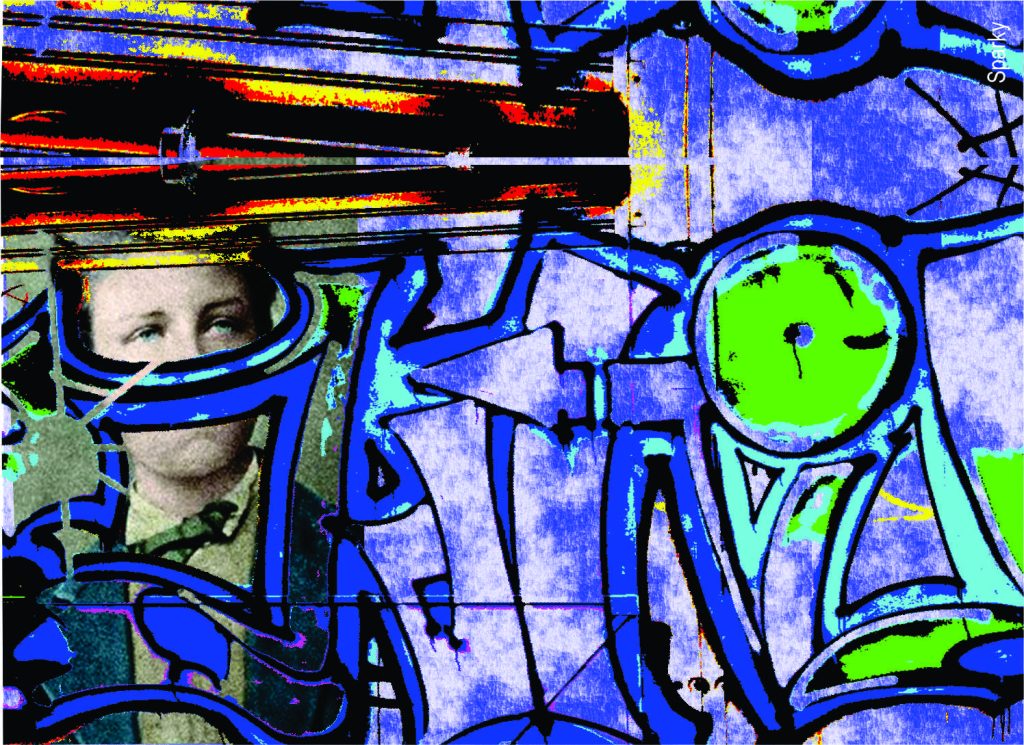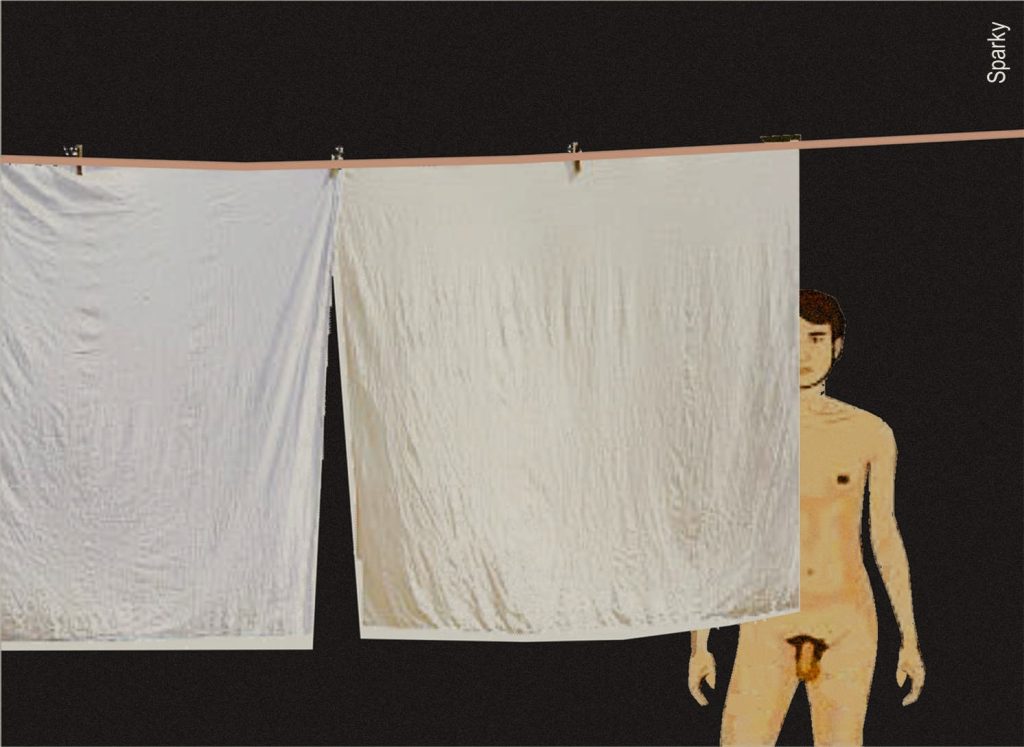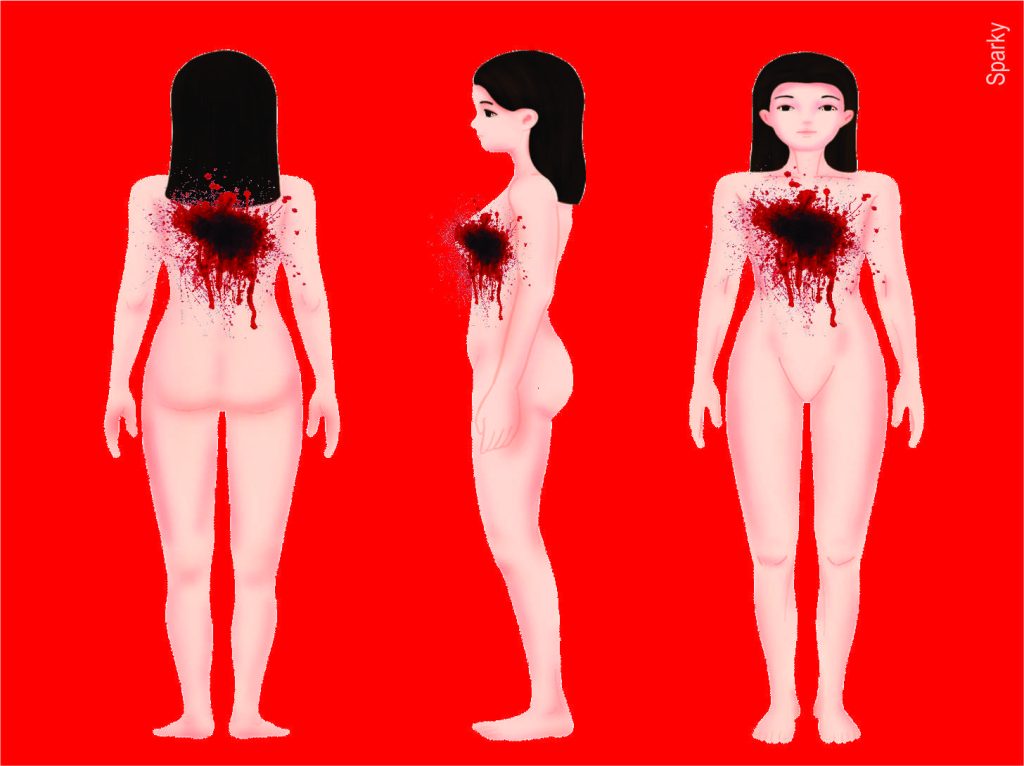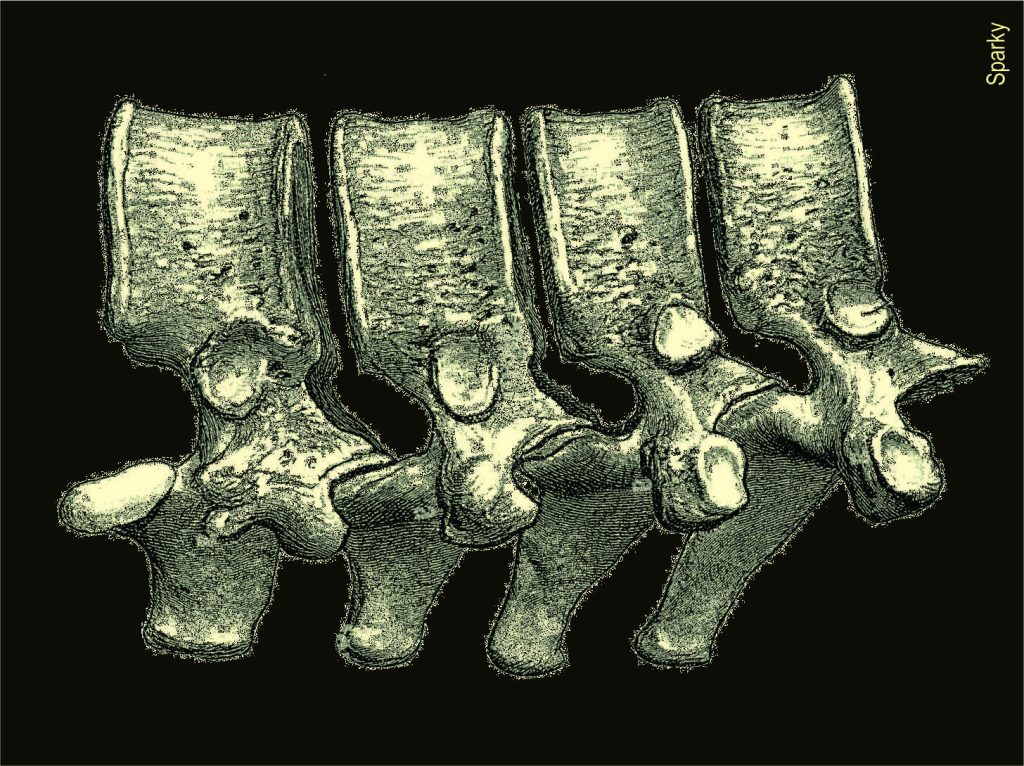Panóptico | La mujer imaginaria
«Una mujer que vuela por los aires, más que ir con los pies por la tierra, una figura que hace soñar de amor al escritor y a los lectores, pensando, creyendo –claro porque también es cosa de fe– que en alguna parte se debe encontrar alguien parecido, que sea capaz de romper con la realidad y que, tal vez, sea esa misma que cruza la calle en un semáforo o perdemos para siempre entre la multitud de una estación de metro. Esta figura que hoy nos preocupa es la mujer imaginaria, que aparece y desaparece en la vida de un escritor, dejando una estela, a veces, de alegría o sufrimiento, pero también una obra que, en muchos casos, trasciende al amor que la inspiró.» “Tanto soñé contigo que pierdes tu realidad” (Robert Desnos) La historia de la Literatura está llena de casos donde una mujer ha inspirado a un escritor, ha despertado su pasión, hasta el punto que una obra ha nacido gracias a su magia, a su aura, a la fascinación que despierta. Una mujer que vuela por los aires, más que ir con los pies por la tierra, una figura que hace soñar de amor al escritor y a los lectores, pensando, creyendo –claro porque también es cosa de fe– que en alguna parte se debe encontrar alguien parecido, que sea capaz de romper con la realidad y que, tal vez, sea esa misma que cruza la calle en un semáforo o perdemos para siempre entre la multitud de una estación de metro. Esta figura que hoy nos preocupa es la mujer imaginaria, que aparece y desaparece en la vida de un escritor, dejando una estela, a veces, de alegría o sufrimiento, pero también una obra que, en muchos casos, trasciende al amor que la inspiró. Comenzaremos con una historia conocida, la de Dante Alighieri (1265 – 1321), autor de La Comedia –años después Petrarca la calificará de Divina–. Obra arquitectónicamente perfecta, está divida en tres partes: Infierno, Purgatorio y Paraíso, cada parte consta de 33 cantos que más el canto introductorio suman 100. Nada es azaroso en ella, todos estos números son sagrados para el cristianismo. Este gran poema fue escrito durante la Edad Media, pero como toda obra genial se anticipó a la época siguiente, es decir, al Renacimiento, pues si bien es cierto el texto narra el viaje de Dante desde la tierra hasta el Paraíso, pasando por el Infierno y el Purgatorio, en otras palabras, el viaje espiritual del hombre a Dios, no es menos cierto que este viaje lo hace inspirado por el amor a una mujer: Beatriz Portinari (1266 – 1290). Claro que este amor era muy especial, según se cree el florentino la vio solo tres veces en su vida y nunca la tocó, pues ella –amargamente– se casó con otro. Sin embargo, su muerte –muy joven– inspiró un sueño al poeta que sería la primera piedra del gran poema, convirtiéndose en su musa ideal y en el símbolo de la mujer imaginaria como ángel y salvación, superior en virtudes al hombre, pues sin ella se sentía perdido en el caos. En la obra aparece sobre un carro, en una nube de flores y ángeles para guiar a Dante en su paso por el Paraíso para llegar a Dios. Al encontrarla, en su viaje, después de contemplar las penas del Infierno y el Purgatorio dice: “…llena de estupor y de gozo, mi alma saboreaba aquel manjar que al mismo tiempo sacia y provoca nuevo apetito (…)”. Y le ruega: “– ¡Vuelve tus ojos a tu fiel seguidor, que para verte tantos pasos difíciles ha dado! Concédenos la gracia de mostrarle por gracia tu rostro…”. (Purg. C.XXXI). Marcando para siempre la Literatura con la imagen de la mujer–ángel, salvación para el hombre. Otro caso, mucho más contemporáneo, es el de Nicanor Parra (1914 – 2018). El antipoeta, que dejó muy pocos rastros biográficos en su obra, hizo una excepción cuando escribió a fines de los años 70 “El hombre imaginario”, este texto es muy distinto al estilo antipoético que había cultivado hasta entonces, no hay ironía, ni humor, ni tampoco usa el lenguaje coloquial: “El hombre imaginario / vive en una mansión imaginaria / rodeada de árboles imaginarios / a la orilla de un río imaginario…”, se trata más bien de “una historia” de desamor, en la que todo es imaginario, menos el dolor que el hablante siente por la pérdida amorosa: “(…) Y en las noches de luna imaginaria / sueña con la mujer imaginaria / que le brindó su amor imaginario / vuelve a sentir ese mismo dolor / ese mismo placer imaginario / y vuelve a palpitar / el corazón del hombre imaginario.” La mujer imaginaria, según declaración del mismo Parra, era menor que él, casada, con dos hijos, perteneciente a una familia burguesa. “Era inconmensurable y eterna (…) Yo tenía 64 años y ella 32. Y ella era la mujer que yo soñaba, y que yo buscaba y que creía haber encontrado”, dice el antipoeta en una entrevista. Pero no se pudo, ella lo abandonó y él escribió el poema, porque la otra salida, según su propia confesión, habría sido el suicidio. La poesía como antídoto frente al abandono, la poesía como terapia frente al desamor. El antipoeta que se había reído e ironizado y disparado “a diestra y siniestra”, no pudo, en este caso, reírse de sí mismo, tuvo que convertir a la mujer real en la imaginaria. Siguiendo las huellas literarias de esta musa, nos encontramos con esta primera frase que, al mismo tiempo, es una pregunta en la novela Rayuela (1963)