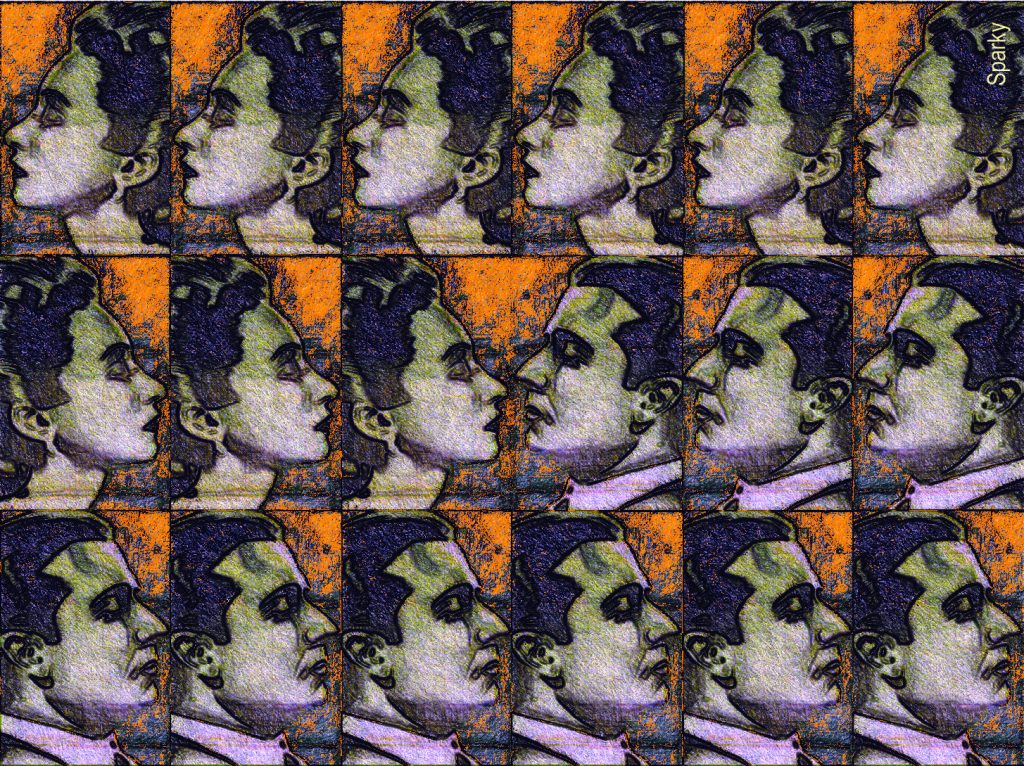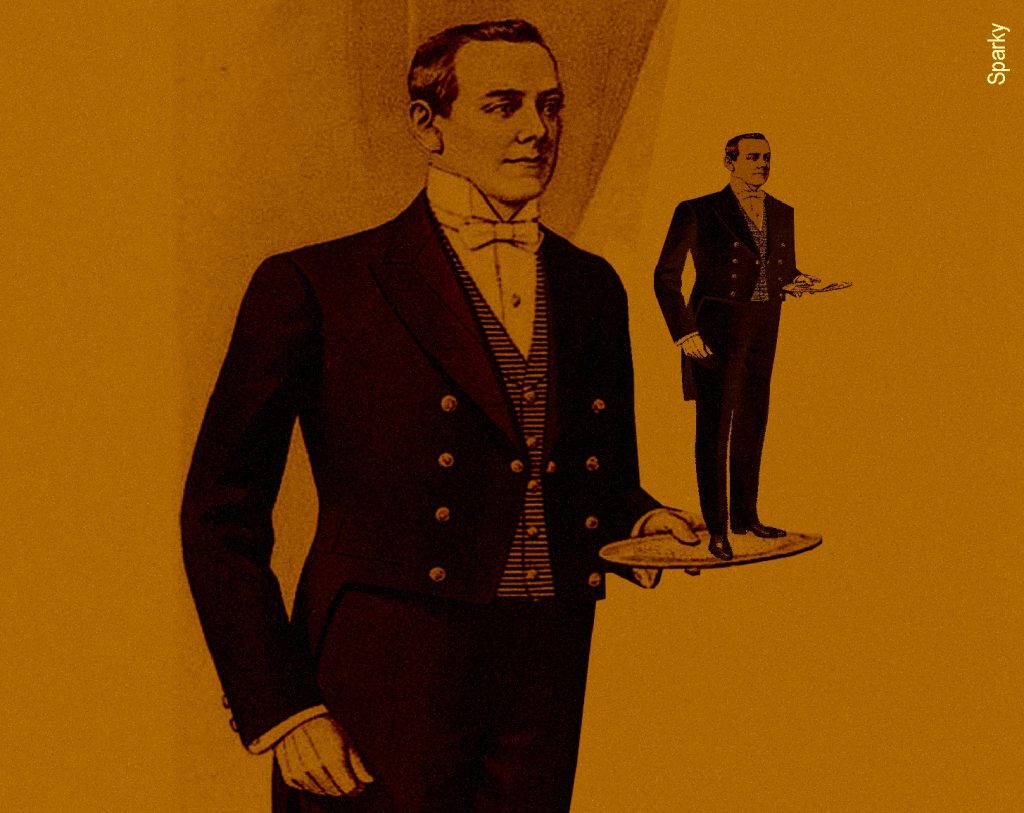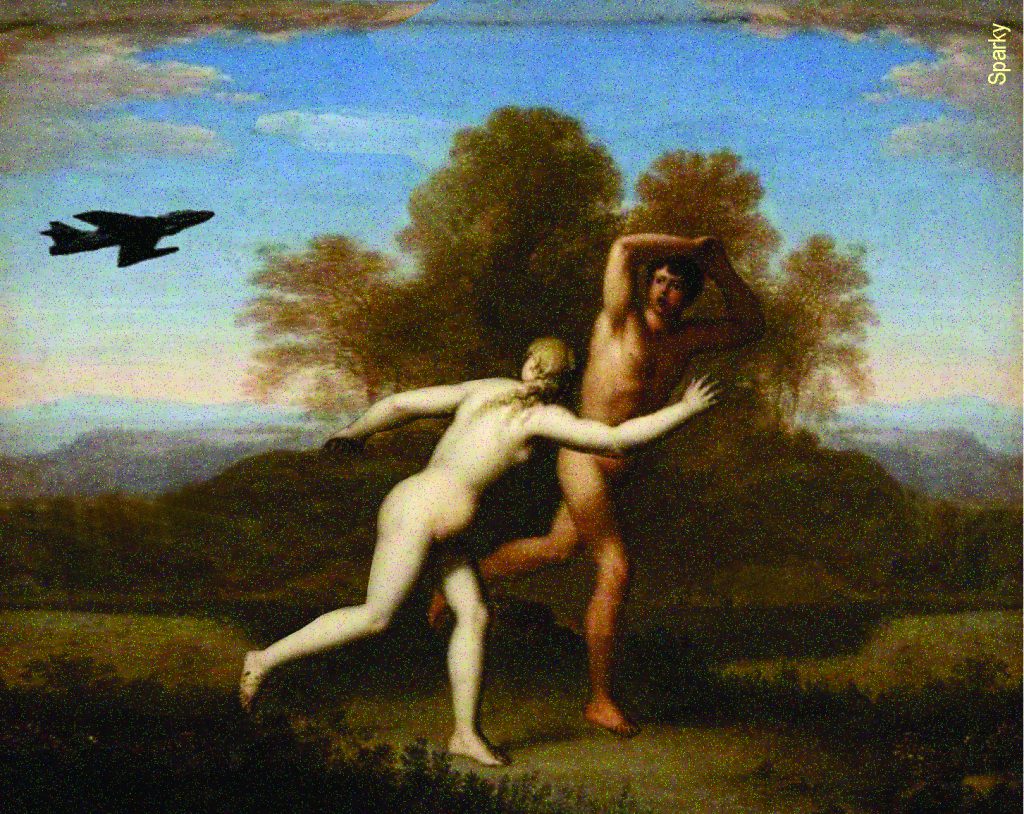Patio de luz | Apuntes de una historia
«Recordemos que era el tiempo de la editorial “Quimantú”, de la revista “Cabro Chico”, del medio litro de leche, de las jocosas historias de Isabel Allende, que escribía con tanta naturalidad, antes de convertirse en una productora de libros. Era el tiempo de la cultura popular, donde la gente reía arriba de los buses, en la calle, en las reuniones de vecinos o en las concentraciones para ver los artistas de la generación que estaba surgiendo, o había surgido sin que todos nos diéramos cuenta.» (Dedicada al “Negro” Óscar. Él sabrá por qué) Éramos pobres. Paupérrimos. Vivíamos en uno de los tantos cerros (entonces poco poblados, con gran vegetación y saltos de agua), marginados del gran centro urbanístico de la “Ciudad bella”, “Ciudad del Turismo”. Ciudad del famoso festival de la canción, de la gaviota, y del temido “monstruo” que fue y después no fue más. Ciudad cuya postal favorita y obligatoria para el visitante, era el Reloj de Flores. A pesar de tener muy poco de cuanto se llamara “material”, teníamos, yo y mis seis hermanos, unos padres presentes. En especial, una madre que se preocupaba de que estuviésemos al día de lo que ocurría en el mundo. De lo que guardaban las grandes ciudades. Que nos hablaba de libros, música, cines, iglesias. De ella la conversación surgía cálida y con una emanación de ternura que nos cautivaba. Como si, al entregarnos lo que existía, nos estuviera arrullando hacia un sueño que nosotros pudiéramos alcanzar…y realizar. Aun así, ella, contrariamente a mi padre, no nos permitía faltar a la escuela…aunque lloviera. Era la época dorada. Y en Santiago de Chile se celebraría el gran acontecimiento de la inauguración de la UNCTAD III, en su edificio flamante, construido en tiempo récord por muchos trabajadores. En el colegio del barrio nos hablaron del gran suceso con anterioridad. Recuerdo que a una de mis hermanas mayores (que ya asistía al liceo de niñas, bajando una escala de más de 400 peldaños y caminando un medio centenar de cuadras para llegar a él), en el tiempo que se rendía la famosa Prueba Nacional, y los sujetos estudiantes eran derivados según su puntaje, a liceo o escuela industrial o comercial. Es decir, el tiempo en que sólo podía estudiar un tipo de “elite” bastante atípica; tuviese o no recursos económicos, y que comprendía al 10% de la población en edad escolar. Pues bien; a mi hermana le dieron como tarea en la asignatura de Artes Plásticas realizar un trabajo que tuviese relación con la UNCTAD III. Ella llegó a casa con su obra, que mostró a todos los desapercibidos en ese momento. Había pintado, con lápices de colores, una sala de reuniones vista desde atrás, en la cual aparecían cabezas de personas con el pelo verde, rojo, morado, azul. Se había sacado un 7. Yo quedé muy sorprendido, pues a mis once años, jamás había visto a ninguna persona con cabello de aquellos colores. Concluí en que la profesora sintió lástima por mi hermana, y a eso correspondía la nota. En esa época de oro de mi infancia, que se prolongó más de lo que suele ocurrir con un cristiano común, mi madre nos comunicó una espléndida noticia: viajaríamos a Santiago, a conocer el edificio de la UNCTAD, que estaba abierto a todo tipo de público. La idea del viaje me produjo una gran emoción, y arrebatado júbilo a mis hermanas. La noche se fue más de prisa entonces. Al otro día endilgamos hacia Santiago, con nuestras mejores pilchas. El tren era un espacio de ciegos con acordeón cantando canciones lastimeras, al borde de cortarse las venas. El “Pobre Payaso” también era un emblema local, para quienes oyeran, miraran por la ventana, comieran sus huevos duros o los dulces de La Ligua. El olor misceláneo de las comidas se mezclaba con el viento que remecía los árboles y entraba hacia los vagones, a confundirlo todo. El ruido insistente de la ferrería aportaba una nota más trágica a los cantores ciegos. Era una gran orquesta que acompañaba con su diapasón sanguinoso y truculento el “Amor de pobre solamente puedo darte…” De ese momento no recuerdo más, hasta que estuvimos en las inmediaciones del edificio inaugurado. Era sorprendente ver la cantidad de gente que circulaba por las veredas. Igual la variedad de tipos humanos que, por primera vez, estaban frente a mis ojos. Parecía que todas las razas hubiesen confluido en ese sector. Era emocionante el colorido del vestuario de las gentes de color; eran como una explosión de primavera cubriendo sus cuerpos, sin ninguna arrogancia ni el vergonzoso impulso de mi ciudad beata, donde el rosario era pan de cada día, igual como cruzaba el horizonte, cortando la bruma marina, el “Argonauta” de mis niñeces. Jóvenes de pelo largo que hacían acrobacias, otros tocando la guitarra en una esquina, leyendo poemas en voz alta, o mostrando artesanías inexplicables. Surgían, de repente, mujeres con hábito hindú, otra con grandes turbantes. Ya sea en negro o en blanco, hombres corpulentos con largas chaquetas bordadas en dorado. La vida, en su mejor esplendor y en su diferencia natural, abría sus venas para que bebiéramos de ella. Entrando ya al edificio, nos impactó la monumentalidad de éste. El hormigón armado que se convertía en escaleras cortadas a noventa grados mientras subían, los accesorios de cobre, la enorme puerta del mismo material, la alegría de la gente del pueblo que asistía a una cita con la historia. Allí almorzamos gratis. Nos sentamos en aquellas sillas que eran novísimas, de color salmón, de material más resistente que el plástico, pero tal vez de la misma familia, y armazón de tubos de aluminio (aunque no sé si era aluminio u otro entuerto de metales aliados). Mi madre junto a mí, ya que mis hermanas estaban desgreñadas por otros rincones, dedicamos varios minutos a mirar cada una de las esculturas que poblaban tanto el jardín como la propia construcción. Ya fuera arcilla, piedra o metal, las piezas hablaban del humanismo, el