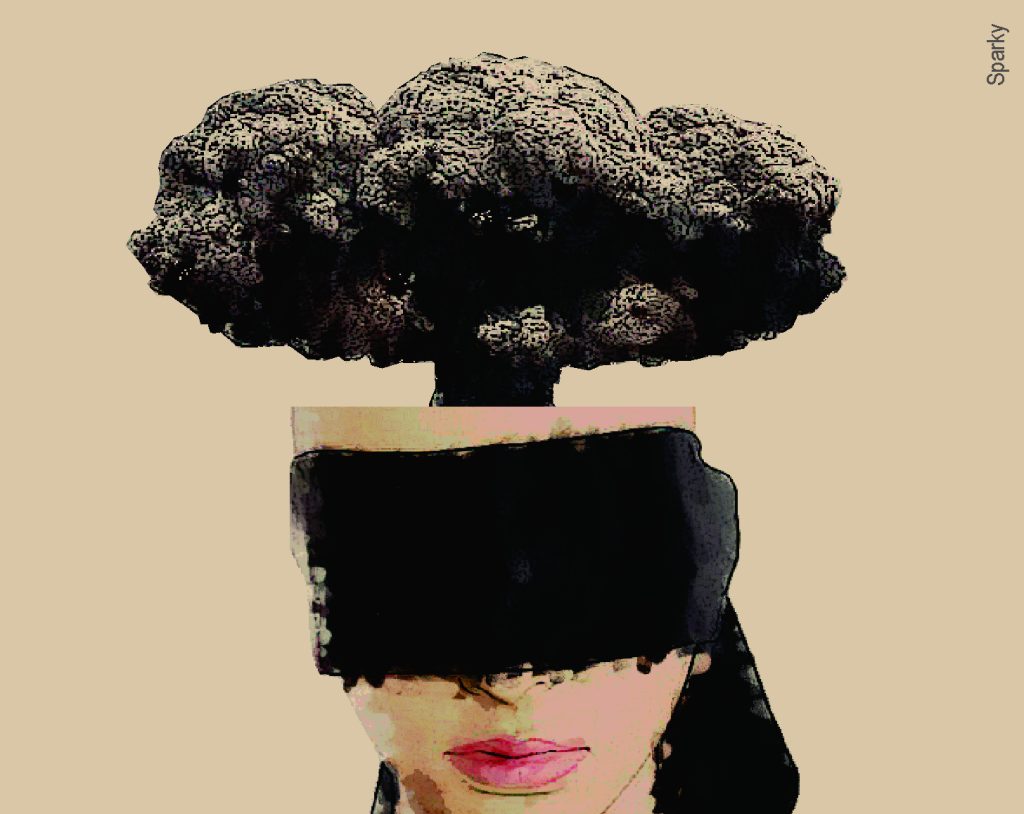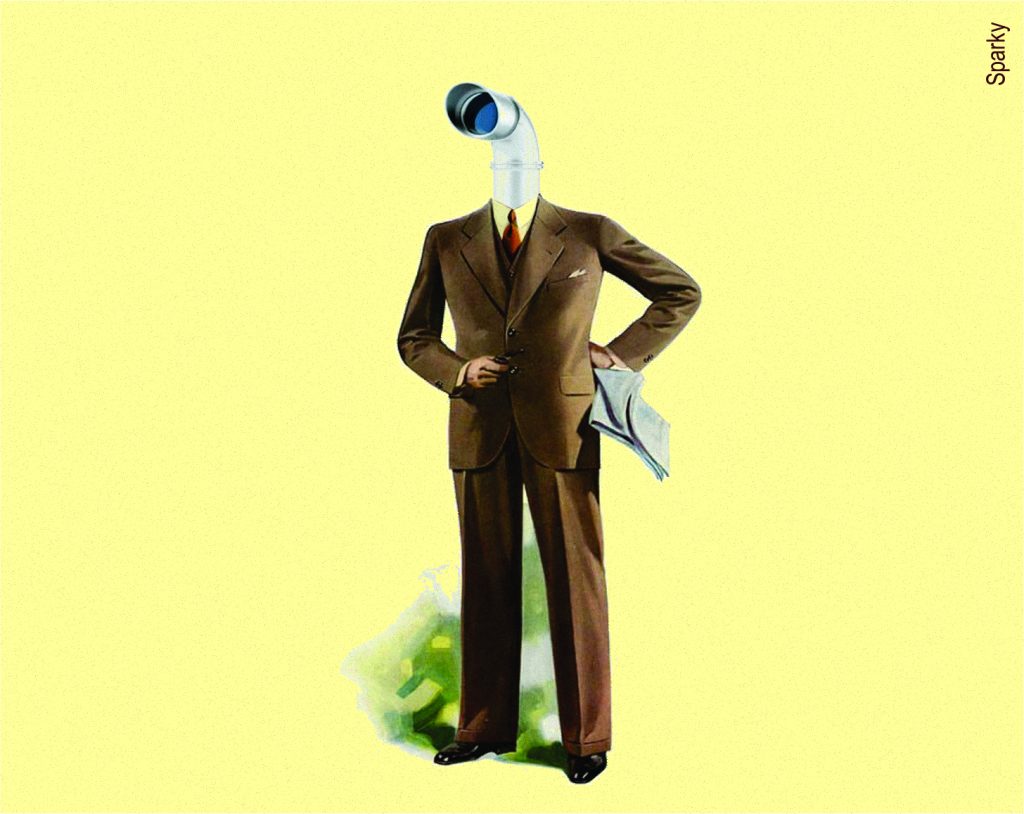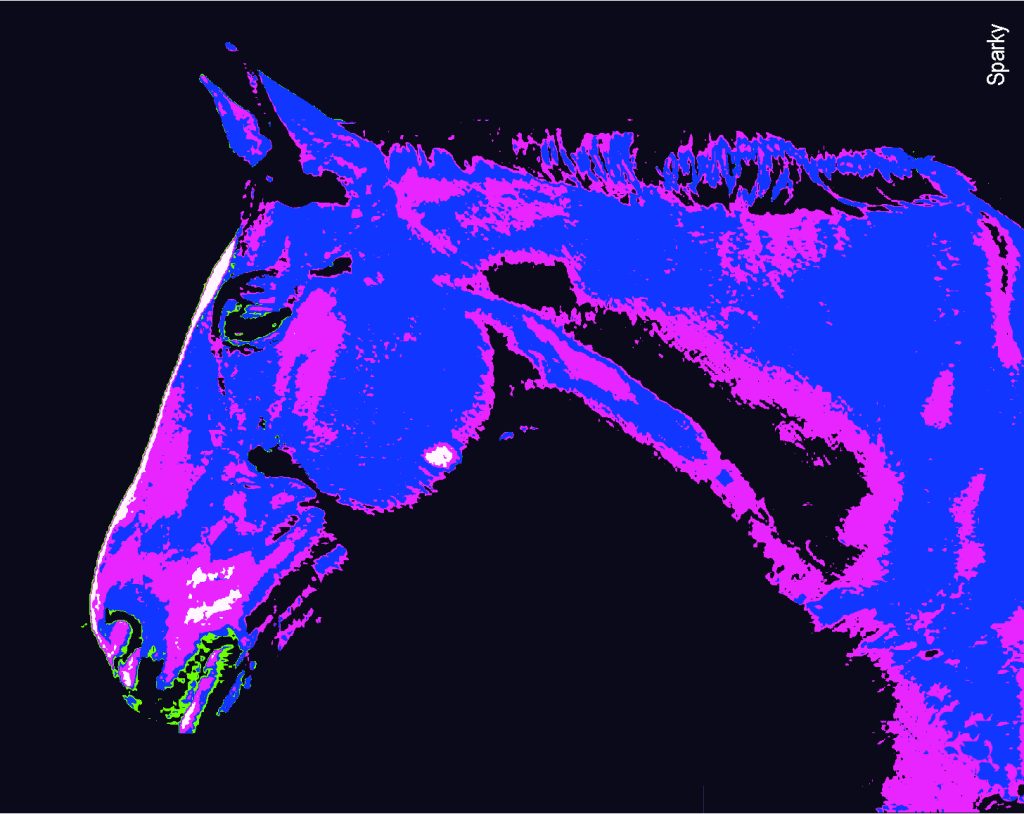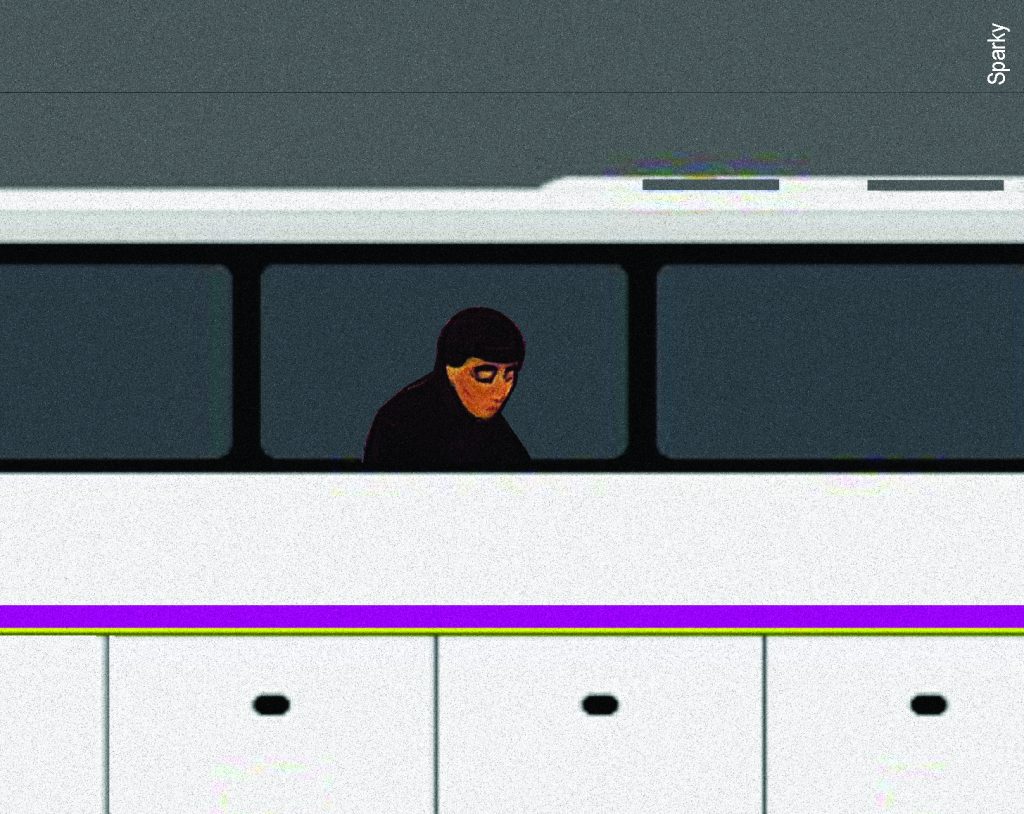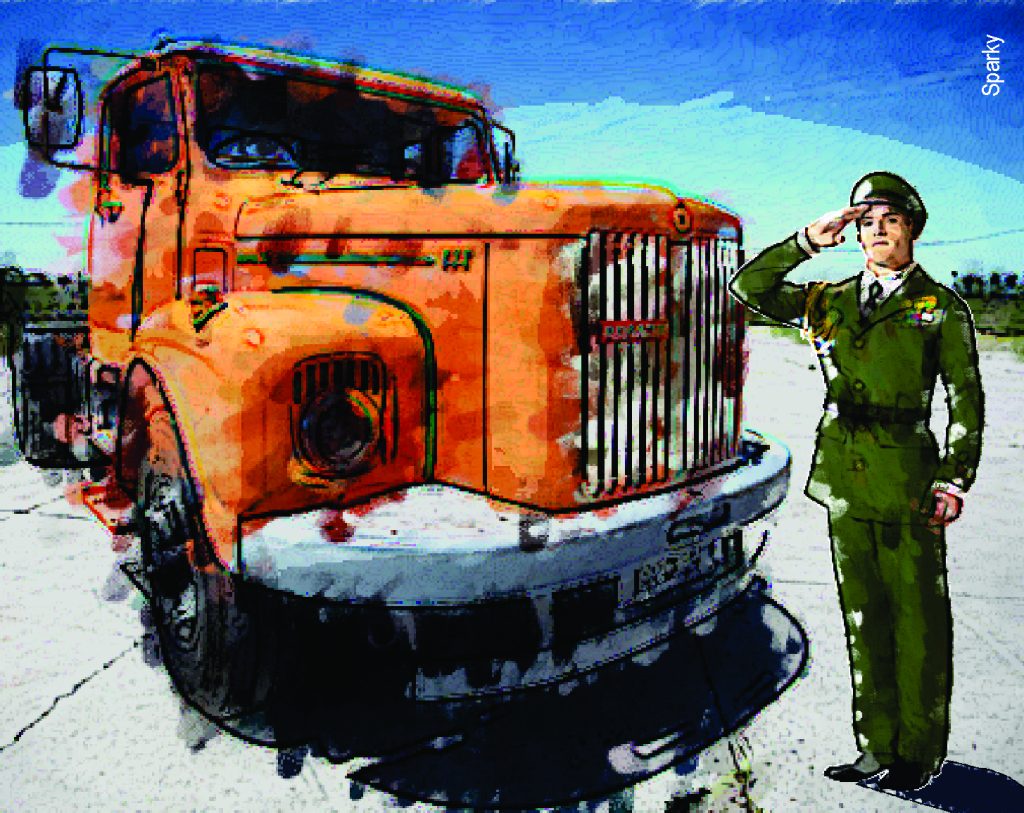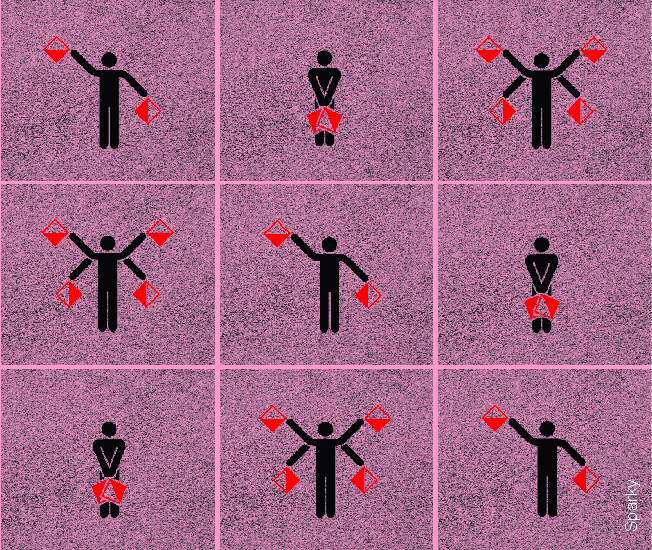Retrovisor | Todas las furias juntas, poemas de Miyó Vestrini
«La poesía de Miyó Vestrini, en último término, es la de quien no logra comulgar con la existencia y las formas que esta adquiere en la llamada “vida en comunidad”, sintiendo el peso profundo de la soledad que esta sensación provoca. “Alguien descubrió el mundo por mí / y me dejó tirada a mitad camino / entre el sol / y la niebla”, escribe en uno de sus poemas póstumos, dando cuenta de la impresión de abandono que la abrumaba hacia el fin sus días.» Nubes blancas y negras se alternan en el cielo mientras escribo, en pleno invierno, esta nota acerca de la poeta venezolana Miyó Vestrini, cuya obra -poco difundida en Chile- se encuentra fuertemente emparentada con la llamada “poesía confesional”, esa vertiente surgida en la década de los cincuenta que aborda de manera directa -sin hermetismos ni enmascaramientos- las experiencias, reflexiones y emociones de sus autores y autoras, muchas veces de carácter íntimo, rompiendo la barrera entre ficción y realidad. Se trata de una poesía franca, a menudo con elementos surreales, que para muchos parece sacada de la consulta de un psiquiatra. Representantes destacadas de la poesía confesional son las estadounidenses Sylvia Plath y Anne Sexton, así como la argentina Alejandra Pizarnik. Con ellas, Miyó Vestrini no solo comparte su acercamiento a esta corriente, sino también un paralelismo de carácter generacional, una contemporaneidad, ya que todas ellas vinieron al mundo en torno a la década del treinta del siglo veinte, viviendo una adultez marcada por los grandes conflictos ideológicos y socioculturales que estallaron durante la segunda mitad de tal centuria, incluyendo las luchas feministas que develaron el desmejorado rol de la mujer en el mundo del patriarcado, siendo la poesía confesional una especie de testimonio de tal situación. Respecto de la poeta que nos convoca, debemos señalar que Miyó Vestrini nació en 1938, en Francia, emigrando su familia a Venezuela cuando ella aún era una niña. En el país de las arepas y el petróleo, la poeta, cuyo nombre de nacimiento fue Marie-José Fauvelle Ripert, desarrolló una carrera como periodista, guionista de televisión y narradora, además de participar en diversos grupos literarios y crear una obra poética cuyo primer fruto fue Las historias de Giovanna (1971). Posteriormente daría a conocer los poemarios: El invierno próximo (1975) y Pocas virtudes (1986), dejando además dos libros póstumos: Valiente ciudadano y Es una buena máquina, el primero de los cuales, junto con sus anteriores publicaciones, fue compilado por Monte Ávila Editores en 1994. Es una buena máquina, en tanto, fue publicado recién en 2014, es decir, hace menos de una década. Cabe señalar, también, que en 2019 la editorial norteamericana Kenning publicó un primer volumen de su poesía en el idioma de Whitman: Grenade in Mouth: Some poems of Miyó Vestrini, es el nombre del libro que fue traducido por Anne Boyer y Cassandra Gillig. Ahora, yendo a la poesía de Miyó Vestrini, que es de carácter cosmopolita y con intentos de innovación en lo formal, se puede señalar que desarrolla una mirada provocadora, cruda y desencantada acerca de la condición humana, en este caso femenina, cual si “todas las furias juntas”, como anota en uno de sus poemas, estuviesen confabuladas en su contra. En esta lógica, da a conocer -sin ambivalencias y con algún grado de delirio- los conflictos internos y contradicciones que la hablante mantiene con su madre, su descendencia, sus amigues y sus amores, es decir, con su círculo íntimo, tocando de manera descarnada temas como la sexualidad, la infancia, el (des)entendimiento mutuo y la salud mental. Pero no se queda allí, puesto que detrás de esta corriente se aprecia una mirada nada alentadora acerca de la realidad que le tocó vivir, cuestionando aspectos como las prácticas políticas y la violencia de la guerra. En este contexto, en su poema “Los paredones de primavera”, escribe: “No enseñaré a mi hijo a trabajar la tierra / ni a oler la espiga / ni a cantar himnos”, añadiendo más adelante: “Lo llevaré a Hiroshima. A Seveso. A Dachau. / Su piel caerá pedazo a pedazo frente al horror / y escuchará con pena el pájaro que canta, / la risa de los soldados / los escuadrones de la muerte / los paredones en primavera.” La poesía de Miyó Vestrini, en último término, es la de quien no logra comulgar con la existencia y las formas que esta adquiere en la llamada “vida en comunidad”, sintiendo el peso profundo de la soledad que esta sensación provoca. “Alguien descubrió el mundo por mí / y me dejó tirada a mitad camino / entre el sol / y la niebla”, escribe en uno de sus poemas póstumos, dando cuenta de la impresión de abandono que la abrumaba hacia el fin sus días. Un mundo oscuro como las nubes negras que ahora copan el cielo (esfumáronse las blancas) y que en 1991 la llevaron a cometer suicidio, tal como antes lo habían hecho Sylvia Plath, Anne Sexton y Alejandra Pizarnik. Miyó Vestrini, en particular, se quitó la vida ingiriendo una dosis letal de Rivotril. Siguió, así, el camino de las poetas confesionales. SELECCIÓN DE POEMAS LAS HISTORIAS DE GIOVANNA (fragmentos) * Hacíamos votos por una dulce muerte y hoy, continente de flores claras, sofocadas por el humo de los hornos, sabemos que cierta forma de morir más ruda nos espera. ¿Lo sabías tú, Giovanna? Después de ti, tantas otras han muerto, pero ninguna de ellas por razones tan buenas como las tuyas. Sonabas los dedos al cruzar la esquina, para que te trajera buena suerte, decías, gritando no se sabe qué cosa, la chaqueta azul, los cuatro botones dorados, los zapatos de lona y el viento revolviéndote los cabellos. Todo mezclado, Giovanna, como esa neblina que enturbia la fuente de la plaza y nos llama a la dulzura de una sola estación. Pequeña trampa cotidiana, para echarnos de cara al cielo, para no advertir sangre y agua y frutas, temblor en los ojos de