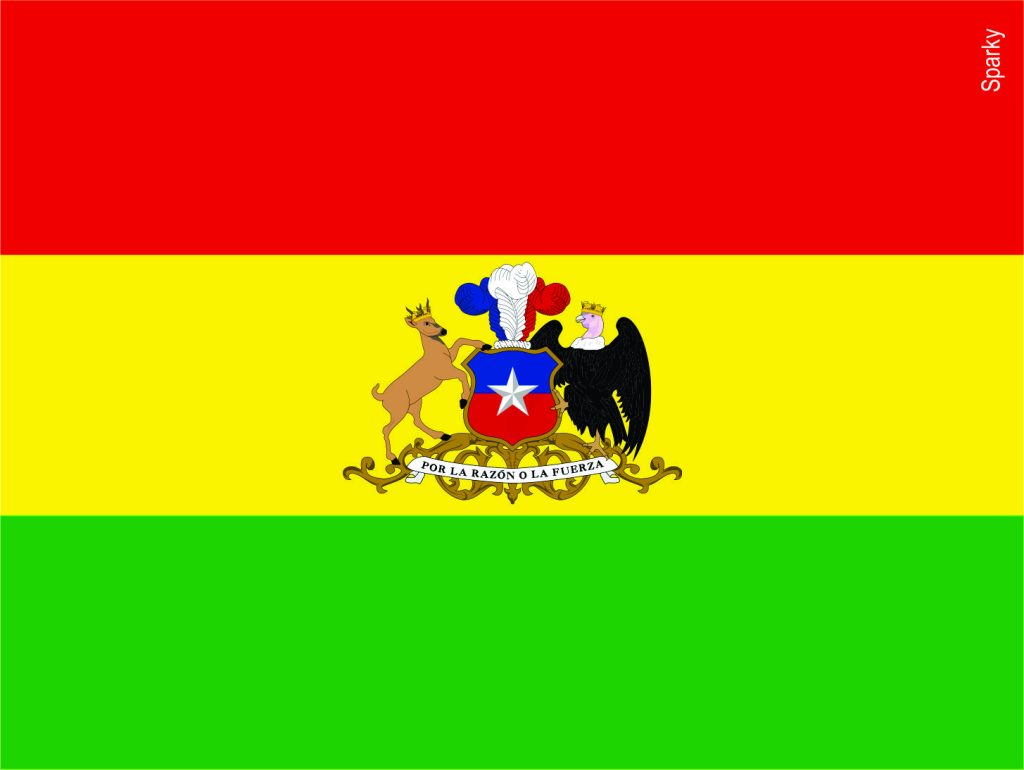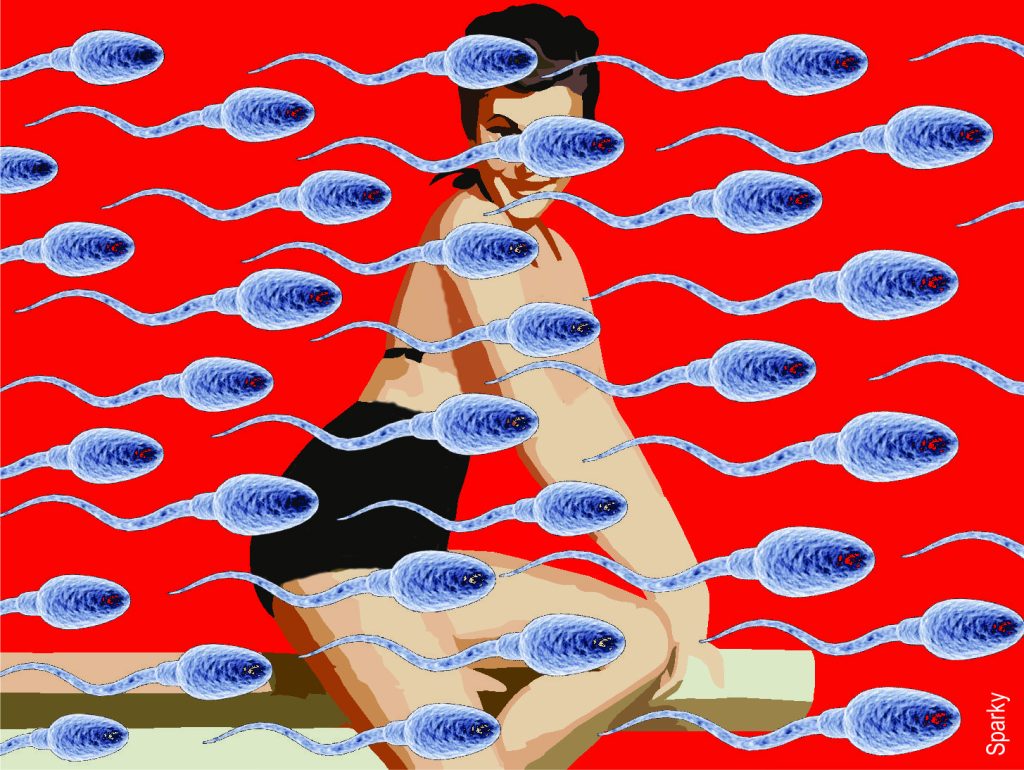Narrativa chilena actual | Homicidio epistolar
«En esos tiempos en el círculo literario estaba en boga un poeta llamado Ruy Tarragona, que vivía en Buenos Aires y de quien se decía que había tenido un affaire con Pizarnik. Resultó que un primo mío estaba estudiando teatro en Argentina y tenía un amigo que tenía un tío cartero. Este averiguó el domicilio del poeta y llegó a oídos de mi primo. Un día vino a visitarnos y secretamente me dio su dirección y empezamos a mandarle cartas. Primero fue el Chico que le mandó una compilación de todos sus poemas para saber su opinión. Después fue Iván que le escribió preguntándole consejos de escritura y luego el Perro le mandó una carta medio en serio y medio en broma, recomendándole libros.» Podría decirse que la matamos. Y nos pareció sumamente jocoso. Tanto así, que cada vez que nos reuníamos lo recordábamos entre carcajadas. Como ya no me quedan amigos vivos, procedo a dejarlo por escrito para que cualquiera pueda actuar como amigo mío. Eran años maravillosos, paseábamos altivos por los pasillos de la Escuela de Derecho creyendo que veíamos cosas que el resto de los estudiantes no eran capaces de apreciar. Claro, porque ellos eran proyectos de abogados en esa fortaleza gris, mientras que nosotros nos considerábamos poetas con conocimiento jurídico. Nos hacíamos llamar “La 594” porque encontrábamos que ese artículo era el más poético del Código Civil. Dicha disposición aún esgrime que “se entiende por playa del mar la extensión de tierra que las olas bañan y desocupan alternativamente hasta donde llegan en las más altas mareas”. Como toda juventud sana, éramos desmesurados. Nos poníamos en la vereda de De Rokha y no leíamos a Neruda en público. Como reivindicábamos la literatura latinoamericana, todos los escritores afrancesados nos parecían unos traidores y cada vez que podíamos escribíamos en los baños cosas como: “Emar chupa pico”. Nadie nos daba mucha pelota, pero nosotros creíamos estar hirviendo la revolución desde nuestra trinchera. En esos tiempos en el círculo literario estaba en boga un poeta llamado Ruy Tarragona, que vivía en Buenos Aires y de quien se decía que había tenido un affaire con Pizarnik. Resultó que un primo mío estaba estudiando teatro en Argentina y tenía un amigo que tenía un tío cartero. Este averiguó el domicilio del poeta y llegó a oídos de mi primo. Un día vino a visitarnos y secretamente me dio su dirección y empezamos a mandarle cartas. Primero fue el Chico que le mandó una compilación de todos sus poemas para saber su opinión. Después fue Iván que le escribió preguntándole consejos de escritura y luego el Perro le mandó una carta medio en serio y medio en broma, recomendándole libros. Pasó un mes y ninguno tuvo respuesta. Fue entonces que, en son de venganza, durante dos meses, le empezamos a mandar cartas todos los días. Con poemas nuestros, con poemas robados, con insultos y ya sobre el final con fotos de genitales, que revelábamos de manera artesanal. Hasta que una tarde en el patio de la Escuela decidimos detenernos y tomar otro curso de acción. Acogimos la idea del Chico que consistía en escribirle como una joven enamorada, a ver si ante otros estímulos el laureado poeta respondía. Entre los cuatro elaboramos una carta que exudaba delirios de amor y deseo. Debo admitir que más de uno de nosotros se olvidó por un momento de que esto era una broma y fue inevitable terminar en el baño. Cuando la terminamos se la mostramos a una amiga para que nos diera su opinión, pero a su juicio era demasiado evidente que detrás de esa prosa había un macho. Así que ella la editó, o mejor dicho la escribió de nuevo, limando todo aquello que pudiera sugestionar que pasó la pluma de un hombre por ahí. Luego de leer la versión final, se nos subió a todos la sangre a la cabeza y quedamos mudos. Gloria era justo el elemento que nos faltaba para canalizar nuestra vulgaridad y seguir riéndonos de Tarragona. Además, se le ocurrió meter dentro de la carta una foto de su tía, que en su juventud había sido modelo y seguramente llamaría la atención del destinatario. Para ser honestos, la tía de Gloria era bastante parecida a ella. Enviamos la carta bajo el nombre de Andrea Ravello y esperamos. Al cabo de una semana obtuvimos respuesta. Si bien no era la misiva más fogosa que han leído estos ojos, el que haya respondido ya era un triunfo. En su carta primero daba las gracias por el cariño y admitía tener un poco de pudor ante tanta devoción. Por otro lado, parecía querer tantear terreno con su remitente ya que le preguntó acerca de su vida, de sus gustos literarios y si escribía algo. Nosotros saltábamos de alegría por haberlo hecho caer en la trampa. Solo Gloria se mostraba un poco más medida y nos recordaba que teníamos que escribir una respuesta cuanto antes. Ahora la hicimos conjuntamente entre los cinco, pero Gloria era la que más aportaba. Ella era la escritora principal, pero noblemente iba incorporando nuestras ideas y nos reíamos. Nadie lo decía, pero en un minuto lo que menos nos importó fue el poeta. De a poco se fue convirtiendo en una competencia por sacarle sonrisas. Hasta que quedó lista nuestra respuesta. Con una mezcla de elegancia y atrevimiento contestamos las interrogantes de Tarragona, siempre dejándole entrever el deseo carnal que se apoderaba de quien escribía. Lo investigamos bien y llenamos el texto con anzuelos para atraparlo. Encontramos todo aquello que se podía encontrar sobre lo que le hacía vibrar y lo colocamos minuciosamente. Gloria escribía como si se acabara el mundo y le hablaba de cuánto quisiera poder estar en su cama. Al terminarla, no nos reímos tanto leyéndola porque empezábamos a dudar de si ella seguía en la sintonía de nuestra broma. Esta vez el poeta fue mucho más arrojado en su correspondencia. Estaba metiéndose de lleno