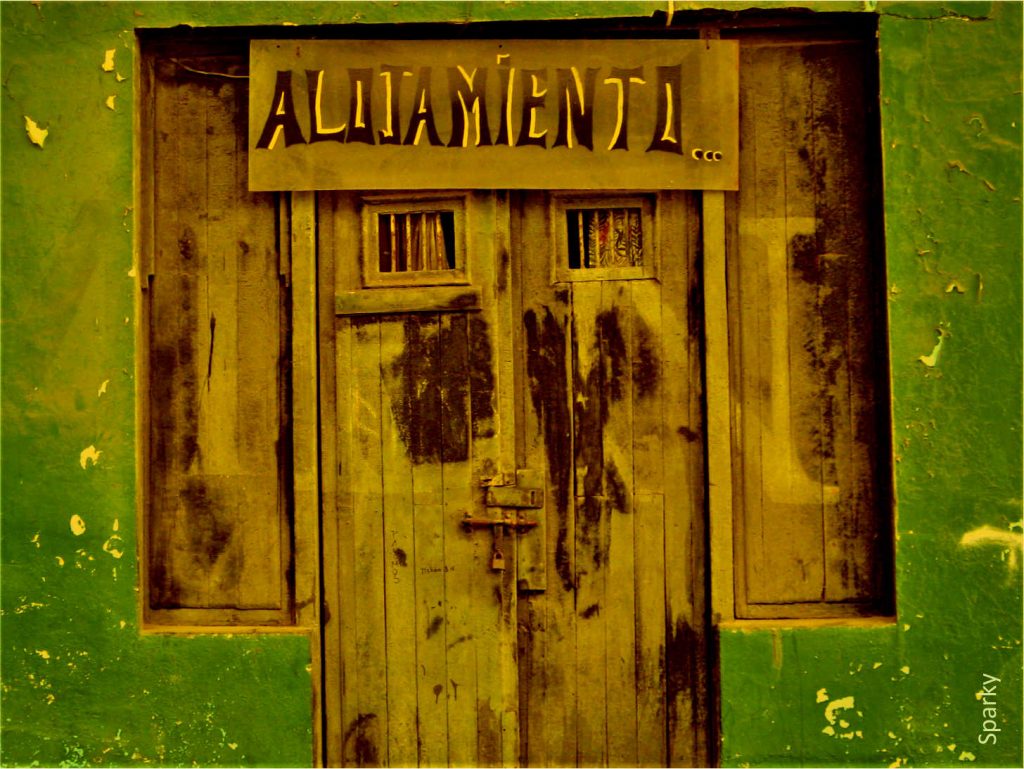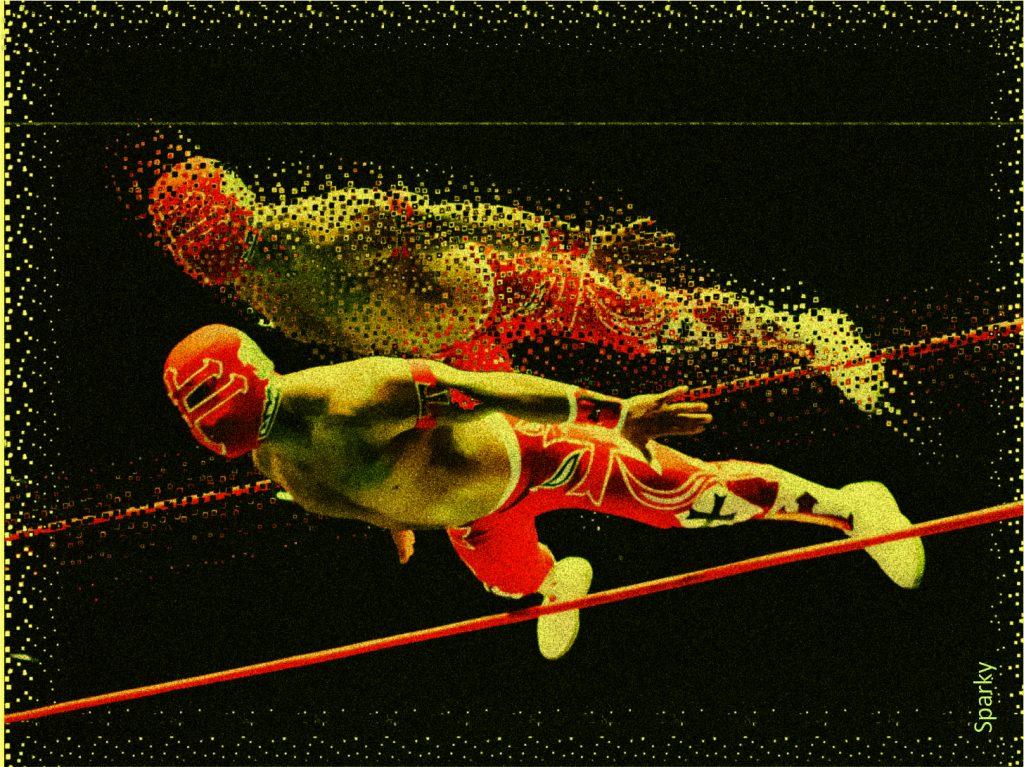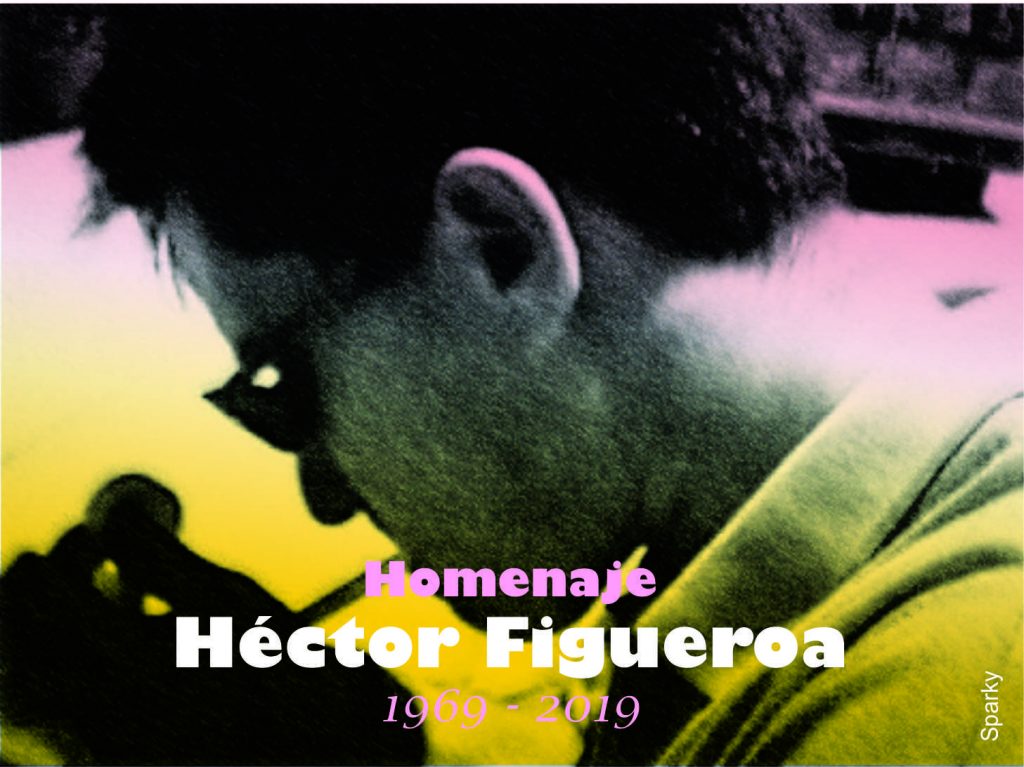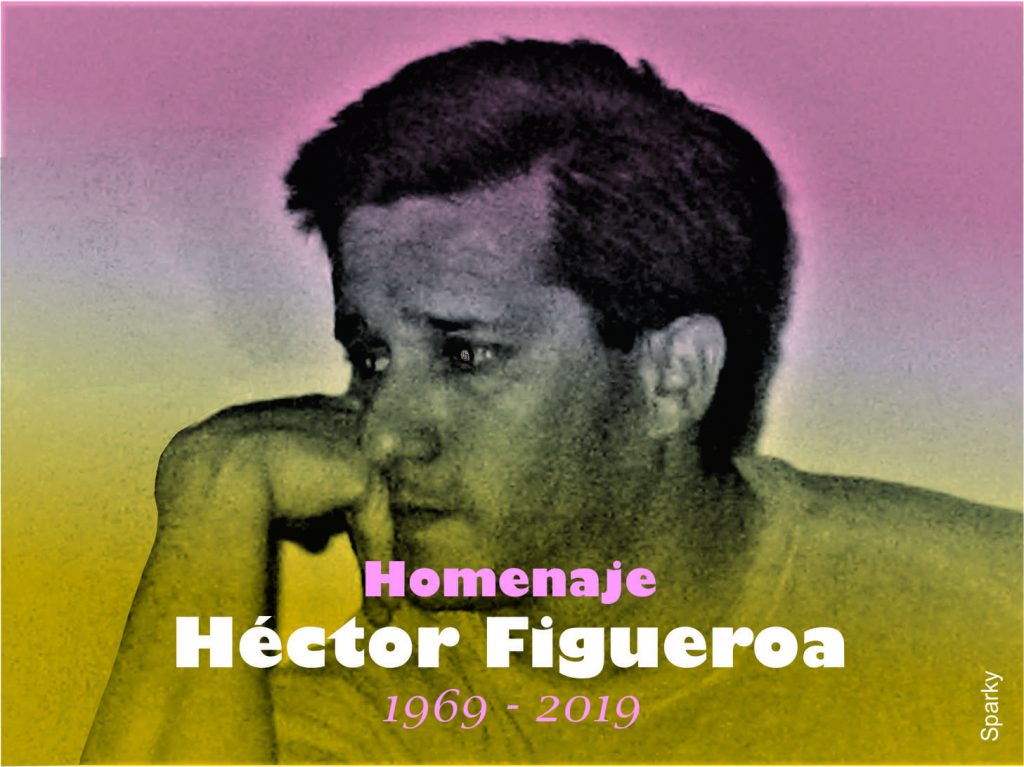Trasandino | En la tristeza que el cuerpo diga
«Guada se había desentendido de mí porque estaba escuchando unos audios que tenía que responder. Aproveché de leer unos poemas de Carver. Listo, dijo, ¿me trajiste el libro que me prometiste? Le pasé “Encuentros secretos” de Kobo Abe. Gracias, ¿Cómo has estado vos? Le dije que bien, remándola como todos. Ella siguió hablando de la tristeza que arrastraba por su separación. Creo que extraño su cuerpo, extraño coger con él, decía.» Nos juntamos con Guada a las 20 hrs. en la plaza San Martin. Sentados en una banca, frente al ex cabildo, le cebaba los últimos mates tibios que me quedaban del día mientras ella me hablaba de su separación con su compañero, de cuánto lo extrañaba, de lo mal que la estaba pasando. La noche casi se cerraba por completo, aún los nubarrones de la tormenta no se iban y los faroles de led blanca aparecían de golpe a la vista. Desde donde estábamos nos llegaba la voz amplificada de un ciego, gordo y petiso, que cantaba un cuarteto, “Intento” de Ulises Bueno, cerca de la peatonal. Guada se había desentendido de mí porque estaba escuchando unos audios que tenía que responder. Aproveché de leer unos poemas de Carver. Listo, dijo, ¿me trajiste el libro que me prometiste? Le pasé “Encuentros secretos” de Kobo Abe. Gracias, ¿Cómo has estado vos? Le dije que bien, remándola como todos. Ella siguió hablando de la tristeza que arrastraba por su separación. Creo que extraño su cuerpo, extraño coger con él, decía. Una fila de indigentes se fue formando de manera azarosa al exterior de la catedral colonial. Estaba cerrada. Había dos policías afuera de la reja principal, quizás resguardando las figuras de yeso con rostros doliente que están detrás de la reja. Una niña morena de ojos rasgados con un barbijo de disney se nos acercó a vendernos bolsas de basura. Guada le compró un paquete. La niña sostenía en una mano una muñeca rubia y sucia a la que le faltaba un brazo. Después de la venta corrió donde su madre que estaba unos metros más atrás. La señora obesa llevaba a una niña en brazos y otra pequeña iba agarrada del coche. La parte interior iba repleta de paquetes de bolsas de basura. Hay un montón de gente viviendo en la calle, le dije. Se viene peor, replicó con pesar. De pronto un vehículo rojo se estacionó cerca de la catedral. Un hombre y dos mujeres bajaron rápidamente. Armaron un mesón a la cabeza de la fila, que ahora llegaba al ex cabildo, y comenzaron a servir la comida. Guada me comentaba que había hecho un temazcal para sanar las heridas espirituales y que la que veía ahora era alguien mucho más tranquila que la semana pasada. Le dije que abandonara la tristeza y que volviera al cuerpo, al goce si es lo que le hace falta. No tenía otro argumento. Sólo recurrí al que está de moda y que se entiende poco. Después de muchos golpes uno aprende que no hay tristeza que no sea somática. Se quedó en silencio con la mirada atenta al suelo. Le saqué el mate de las manos y me serví el último. No tenía más frases para darle. El silencio que se generó entre los dos era de funeral. Desde el centro de la plaza venía una manada innumerable de jóvenes con caras sonrientes, ropa pulcra y actitud jovial. Los conocía. Recuerdo una noche en que estaba borracho y fumado y me senté en las escalinatas de la catedral a mandar un whatsapp. De manera imprevista llegaron estos muñecos de cristo y se me acercaron tanto que podía oler la pasta dental saliendo de sus bocas. Uno me dijo que me notaba cansado, con culpa y que Jesús me hacía falta. En ese momento sólo pensaba dónde ir a comprar más faso. Así que les hice un ademan con la cabeza y me fui. Pero ahora había crecido un montón el rebaño. Les dijimos que no creíamos en su dios, con el mismo gesto que uno hace cuando te ofrecen un celular robado. Ellos lo aceptaron con una sonrisa y nos dejaron unas pulseras moradas que tenían inscritos unos versículos. Pero nosotros no éramos el objetivo. Aquel ejército invadió la columna de indigentes. Cada tanto sacaban a uno de la fila y se los llevaban a la iglesia evangélica que estaba al otro lado de la plaza. Estaban ocupando la misma estrategia de las multinacionales para captar clientes. ¡Se puso fresco che! ¿Caminemos? Nos fuimos por 27 de abril y paramos en un maxikiosco a comprar unas cervezas. Yo compré dos a pesar que ella sólo quería agua. La Plaza Italia estaba repleta de pibes haciendo batallas de rap. Cruzamos a La Cañada; aquel encauzamiento de concreto, vena abierta que atraviesa La Docta, llevaba agua marrón furiosa. El rio iba muy crecido por la tormenta de ayer. Ella le sacó unas fotos a un árbol frondoso, una tipa de tronco grande y oscuro, que estaba siendo arrastrada por el rio y que estaba acumulando a su alrededor un montón de basura. No hablamos en todo el trayecto. Nos sentamos en el pasto del Paseo Sobremonte. La plaza estaba muy iluminada y había mucha juventud por los alrededores. Cerca de nosotros había un grupo de chicas hippies tocando guitarra y ukelele, cantando una de Fito Páez. Abrí la cerveza y ella me preguntó que qué pensaba sobre la soledad. Siempre me es raro pensar en la soledad. Todavía más cuando alguien que está triste me pregunta. Qué responder ante una palabra tan cercana y la vez tan oculta que es difícil desenvolver. La soledad es una experiencia individual y dar consejos sobre ese tema siempre es confuso. Nacemos y morimos solos. Y no lo digo con pesimismo, puesto que la soledad tiene esa indómita ambivalencia de ser la profunda sensación de la falta de algo o el refugio ante una amenaza. No sé. Tendemos por inexperiencia a buscar llenar ese silencio que nos