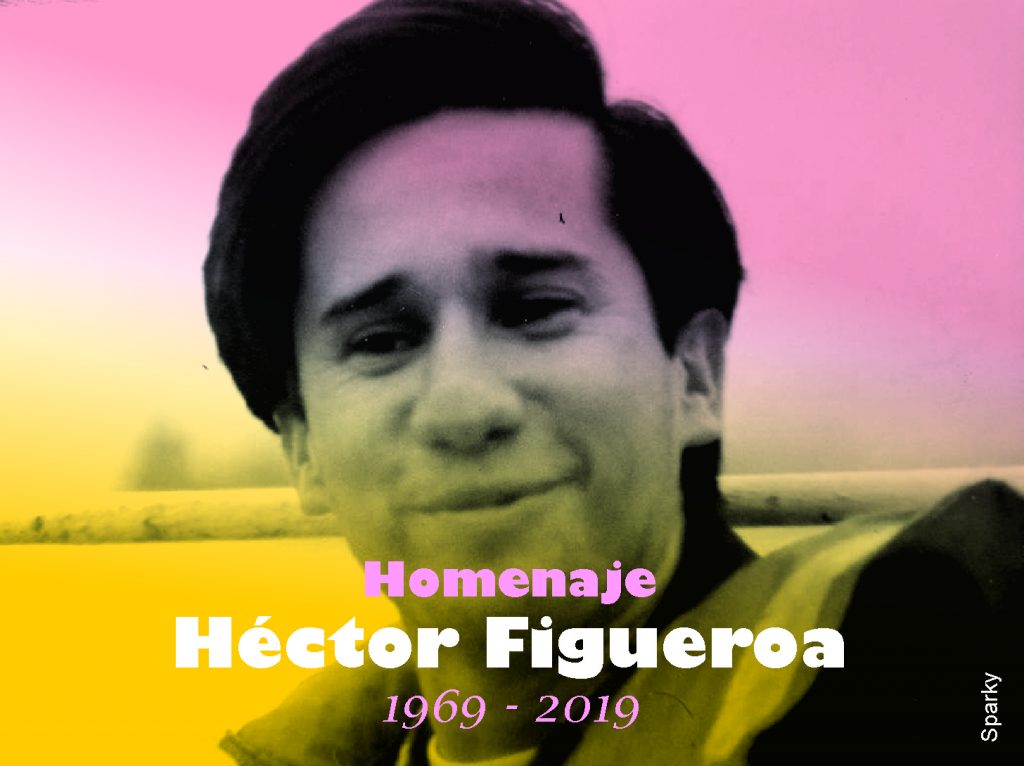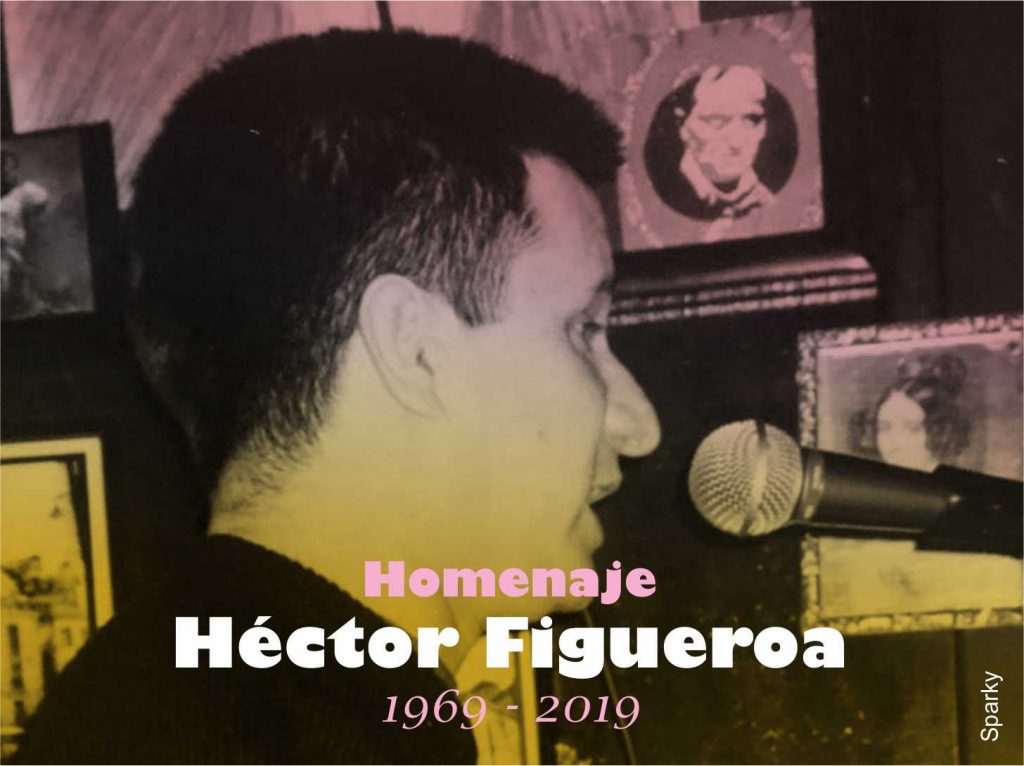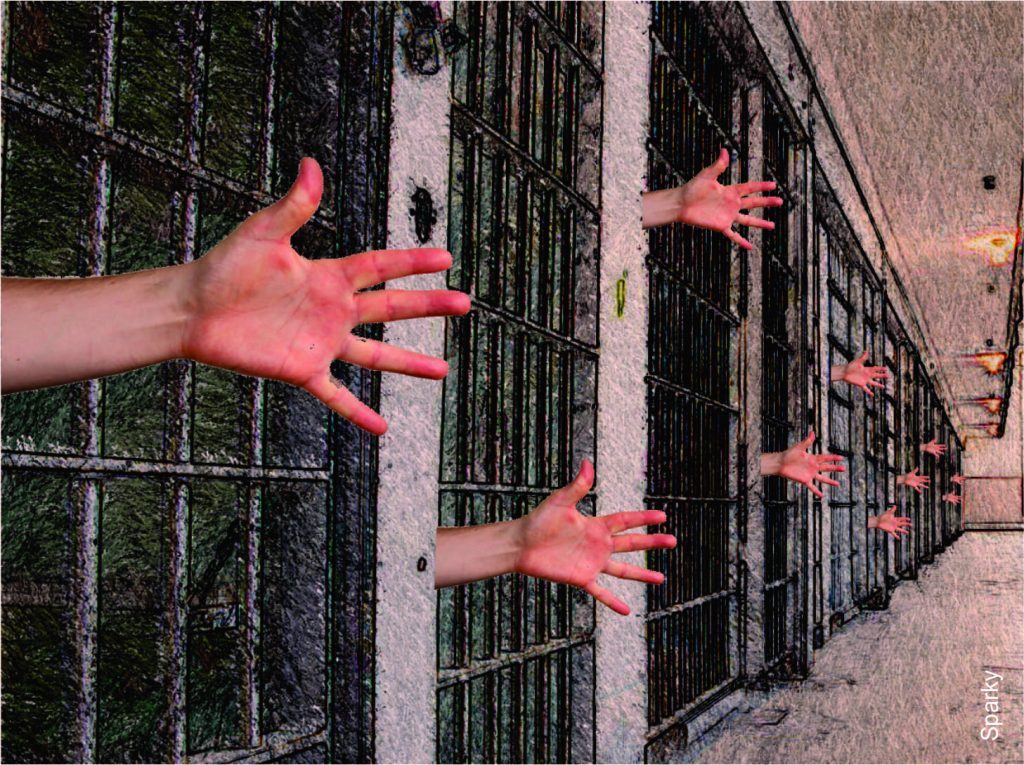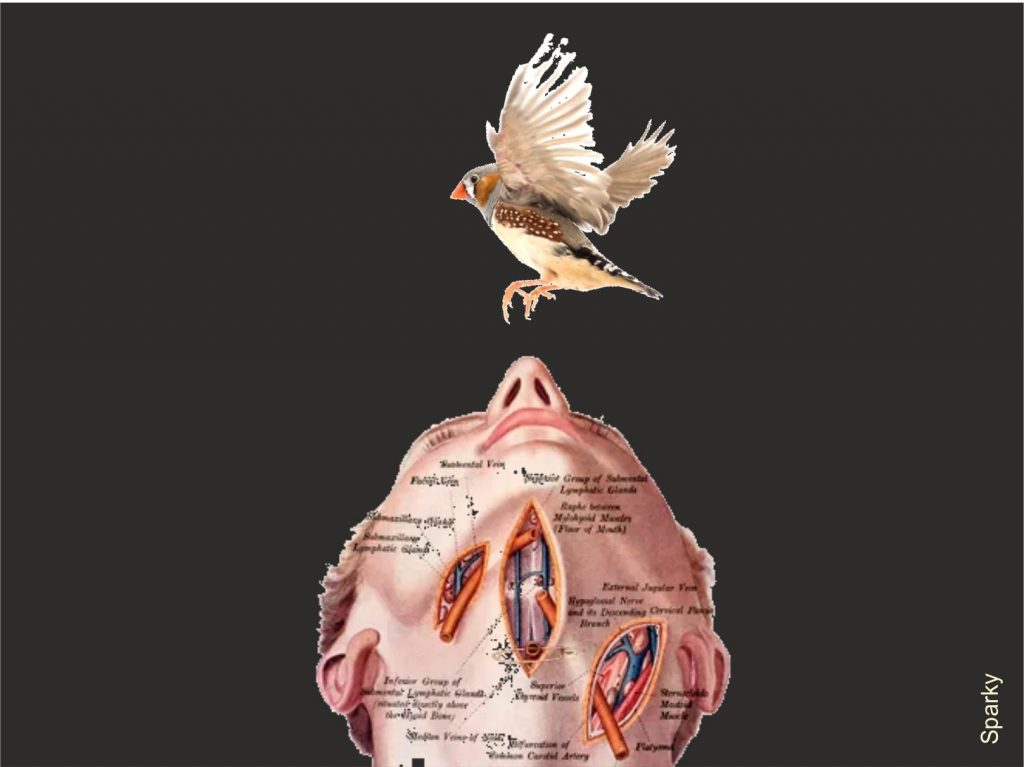Taberna | Tocopilla la lleva (y eso que no hay un puto peso)
«La cuestión es que el loco hace goles y juega lindo, consigue hacer poesía, y por si fuera poco, riega y humedece terrenos salvajes y de carestía como son las calles de Tocopilla, veredas que no tienen nada que ver con Barcelona o esa playita de la Costa Brava donde narraba para callado y hacía las compras en la panadería Roberto Bolaño, el frustrado y resentido escritor mexicano…» Luego de leer las lúcidas respuestas de Daniel Marín, un quinceañero hip-hopero de Lampa entrevistado por esta misma revista en su edición número 5 del mes de mayo de 2006, Antonia me cuenta, drogados con alcohol y de manera atinente, que un sobrino suyo oriundo de Calama, el Fabián, odontólogo actualmente de 25 años, siendo niño conoció en persona a Alexis Sánchez, el futbolista sudamericano del momento. Dice que se codeó con el líder del equipo inglés Arsenal cuando era uno de los tantos niños y jóvenes introvertidos en el Chile de la primera década del 2000. En sus veraneos en la comuna de Tocopilla, pre-adolescente escapándose del camping familiar, Fabián compartió con la estrella del balompié en varias ocasiones, sí, con Alexis Sánchez, nuestra estrella chilena nacida en Tocopilla. Como se sabe, Tocopilla fue una caleta fundada por un francés, una bahía que en 1871 fue nombrada “puerto menor” por Bolivia y que posteriormente sería casus belli de la Guerra del Pacífico, impuestos más, impuestos menos, cuando “nuestro país” la anexa definitivamente para su territorio, cuidando intereses económicos ingleses. En la misma época y guerra, hay que decirlo todo (ya que Wikipedia no lo hace) mientras la naciente nación de Chile se preocupaba de guerrear contra la Confederación Perú-Boliviana, la República Argentina nos robaba una considerable parte de la Patagonia, saqueo artero a nosotros chilenos, un pueblo pobre económica, monetariamente hablando. Me fui para otro lado. Le pido disculpas al lector. Esta crónica no es histórica. Tan sólo quiero aquí explayarme un poquito escribiendo acerca de un futbolista de relevancia no tan sólo por su fútbol, sino también en su calidad de ciudadano, aunque no vote. La cuestión es que el joven de Calama describe a Alexis Sánchez como un niño que deambulaba con una pelota rota, hecha pedazos, hilachenta de tanto chutearla, desinflada, casi sin aire, un balón que apoyaba bajo el brazo mientras buscaba y reclutaba jugadores para “pichanguear” entre cunetas que apenas se asomaban a las polvorientas calles de tierra de Tocopilla. En su experiencia, Fabián le cuenta a su tía Antonia que la primera vez se puso triste cuando le preguntó por su papá, ya que Alexis le dijo que no, que no tenía papá, cuestión que lo conmovió profundamente. -¿Y vas al colegio? -No, no voy al colegio. -¿Qué quieres ser cuando grande? -Yo quiero ser un futbolista mundial, ¿y tú? -Yo quiero ser dentista. -¡Ah! La respuesta que le dio Alexis se apega a la realidad. Es de conocimiento público, hasta por medios internacionales, que el futbolista chileno admiraba y se quedaba pegado frente a la tele con los dibujos animados -animé japonés- doblados al español como “Los Supercampeones”. Dominaba el balón y leseaba todo el rato con la pelota, le dice Fabián a su tía. Y que una tarde le preguntó ahí a orillas de la playa desértica de Tocopilla: -¿Quién te enseñó a hacer todas esas cosas con el balón? -Nadie. También le narra que el niño Alexis se quedaba solo a la hora del crepúsculo, lejos de la casa, mirando el océano, mientras todos los demás muchachos ya estaban tomando once (la hora del té, el pan con mantequilla o chancho en Chile) en sus respectivas casas. Prosigue contándole a la Antonia (nuestra Sherezade) que durante otras vacaciones de los años 2000 le pregunta, de manera chilena, al futuro bicampeón sudamericano, lo siguiente: -¿No tenís frío? -Sí, no sé, estoy acostumbrado, le dijo. El frío del desierto de Atacama lo conocen bien, cuando salen pa fuera a fumarse un cigarrito, los astrónomos que se pasan noches eternas mirando el cielo estrellado del universo, cual poetas chinos o escritores de verdad como Robert Walser, pero desde los telescopios internacionales financiados por el imperio y asentados en el norte del país de Lesa Humanidad de América Latina, el país Chile, satélite experimental de E.E.U.U. Perdón, tiendo a irme para otro lado, cual el talentoso narrador-protagonista Marcel Proust. Volviendo al artículo, la cuestión es que me tocó escuchar emocionado esta historia acerca de Alexis Sánchez (como ex futbolista y poeta frustrado que soy), pues lo primero que hice -luego de una vida bajo la crianza de Pinochet, los Chicago boys, Don Francisco prometiéndonos una nueva previsión, Bonvallet y el “condorazo” del mejor arquero del mundo que se perdió- a los 46 años, cuando tuve acceso a Internet y a Youtube por veinticuatro horas seguidas, lo primero que hice fue meterme a ver las jugadas del futbolista chileno compactadas por la televisión inglesa, recién llegado al Arsenal y cuando apenas había convertido cinco goles. La familia del niño Fabián, en Calama, todavía se emociona cuando ven a su ídolo por la televisión, haciendo goles en Inglaterra o por la selección chilena, o como cuando en Navidad o en otras ocasiones el futbolista chileno entrega regalos a los niños de Tocopilla. Sin reafirmar aquí que Tocopilla ya no es la Comala de antes, un pueblo muerto, triste y gris, con banderas plásticas negras de basura en señal de protesta por el abandono central, sino que ahora existe una atmosfera, según sus mismos habitantes, más bonita, llena de colores (plantas artificiales, verde césped enclavado en los alrededores del desierto más seco del mundo), donde además Alexis dona y paga mensualmente para que un camión aljibe moje las veredas y riegue las calles polvorientas durante la canícula terrible de este pueblo pobre y aún olvidado del norte de Chile. Alexis Sánchez, con sus platas privadas -cuando lo privado y sus excedentes no son egoístas- le mejora el ánimo incluso a los veraneantes de Antofagasta o Calama que van a